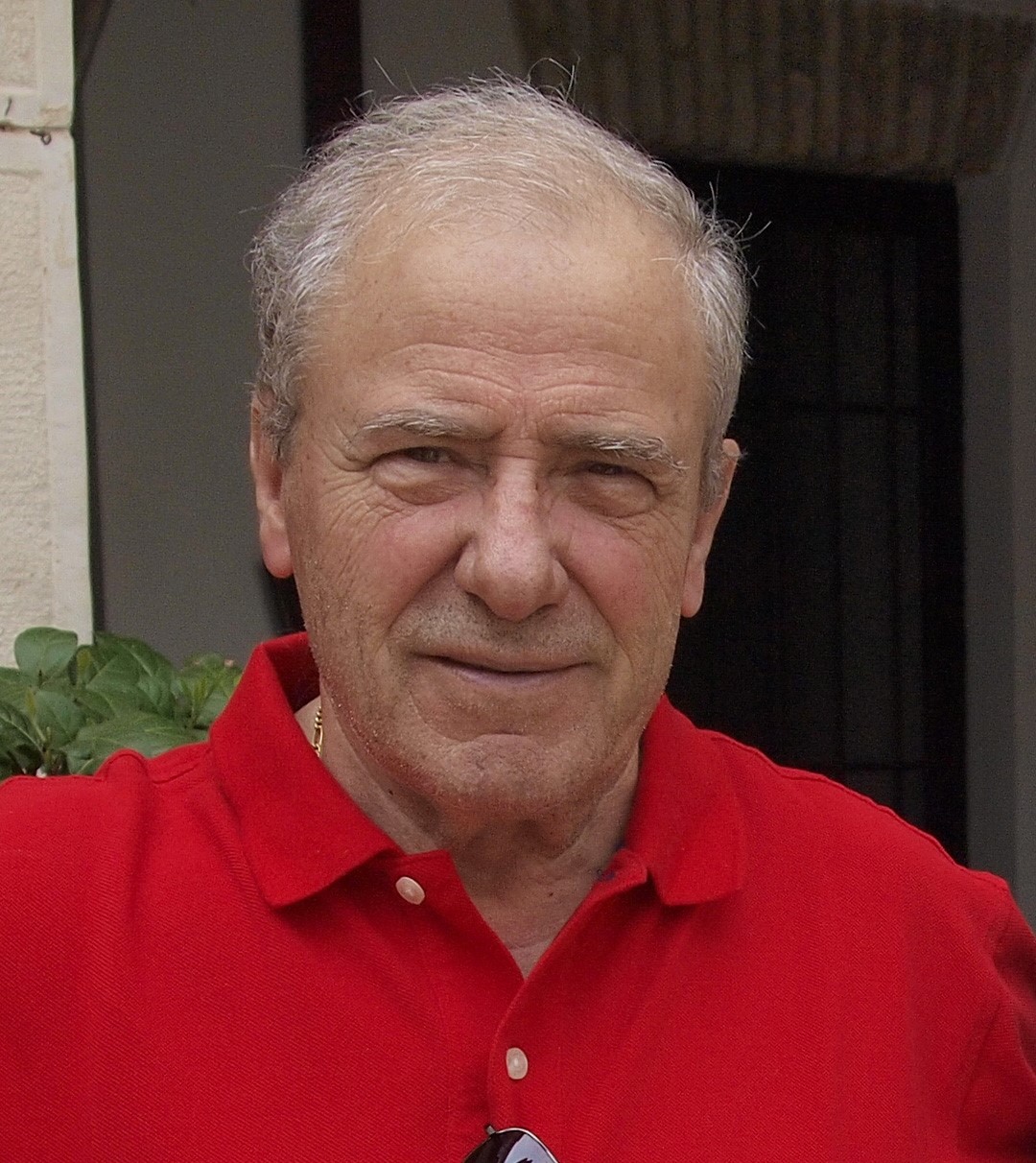
EL PAÍS publica una selección de las historias personales enviadas por los lectores sobre la pandemia. Cientos han respondido con sus relatos y experiencias a la invitación de la redacción.
“¿Qué podemos hacer para evitar que de 150 a 200 personas se queden sin acceso a comida?”. Esa fue la pregunta que nos planteamos a principios de marzo algunos voluntarios que habitualmente hacíamos llegar alimentos a ese número de personas. No tenían otro recurso para adquirirlos. Realizábamos el reparto desde hace más de seis años, en plena calle, en el centro de Madrid, de lunes a viernes e ininterrumpidamente. Hasta ahora.
Prohibido el movimiento, prohibida la reunión de personas… Quedaban todos ellos absolutamente desprotegidos y sin asistencia. Los comedores sociales tuvieron que cerrar, todo se saturó en pocos días. Situación crítica, sin alternativa alimenticia para un número de familias que crecía exponencialmente cada semana.
No somos un colectivo famoso ni grande, de los que salen en los medios, de los que reciben aplausos y ayudas. Lo que hicimos y hagamos, se crea o no, y aunque sea excepcional, solo surge de la sana intención de apoyar al que lo necesite, tal como suena.
¿En qué estuvimos todo este tiempo? En decenas de llamadas y escritos, movilizaciones en la distancia, las redes a toda máquina para coordinarnos entre voluntarios, para gestionar soluciones con las entidades públicas y entre los muchos colectivos que trabajamos, más allá del estado de alarma, con personas que están siempre cerca del desahucio y la exclusión social permanente.
¿Sentimientos principales? Impotencia extrema, tristeza, ira… por no poder salir a ayudar; frustración al ver que nadie ponía remedio a lo que evidentemente iba a pasar y ha pasado: el desabastecimiento de alimentos de varios sectores de la población ya de por sí en especial vulnerables. ¿Y qué hicimos con esos sentimientos? Tragárnoslos, digerirlos rapidito y levantarnos cada día con la única intención de sumar esfuerzos y aunar soluciones como mejor hemos podido. Nada es suficiente: mientras ampliamos y mejoramos las respuestas, aumentan la necesidad y la demanda.
Seguimos en ello porque esto acaba de empezar.
“No hay un solo día en el que no me pregunte si consiguió superarlo”
Óscar Cerezo / Campo Real (Madrid)
El 2 de abril conocí a Wilma y no hay un solo día en el que no me pregunte si su padre consiguió superarlo.
Wilma tiene 53 años y desde la acera nos llama alzando el brazo. Lleva guantes, mascarilla y gafas de pasta. Wilma intenta acercarse al coche, pero le pedimos que guarde la distancia. Derrotada, nos cuenta que su padre tiene 73 años y lleva seis días con fiebre, que la pasada noche fue la peor, que consiguieron calmarle y solo le han dicho que cuando haya un recurso libre irán a su domicilio. También cuenta que de eso hace una semana y que ella también tuvo fiebre varios días, pero que ya está mejor. Wilma habla deprisa, da pasos cortos y mueve las manos. Dice que se contagió en la residencia donde trabajaba, que ha tenido que salir a la farmacia y piensa que a su padre le están dejando morir en casa. Siento pena y miedo por igual. Tras pedirle que vuelva a casa conseguimos que Cruz Roja sea quien vaya a por sus medicinas.
Ha pasado el tiempo, pero recuerdo cada una de sus palabras, la expresión de sus ojos. No hay un solo día en el que no me pregunte si su padre consiguió superarlo.
He llamado a Wilma, han pasado 28 días y es temprano. Reconozco su voz de inmediato, le informo de que llamo de la policía y, esperando no ser inoportuno, pregunto por la salud de su padre. Ni siquiera sé si hago bien. En ese momento Wilma eleva la voz y siento que sonríe, dice que su papá está bien: “Está aquí desayunando. Aunque ambos estuvimos muy malitos, nos ingresaron en la UCI dos semanas y él lo pasó muy mal. Tiene neumonía, pero ya está en casa”.
Wilma agradece que teniendo tanto trabajo nos hayamos preocupado personalmente, que no es ninguna molestia. Después de hablar aquel día con los policías, un médico les llamó y poco después les llevaron al hospital. Cuando le digo que soy el policía que le atendió en la calle vuelvo a notar la sonrisa en su voz, dice que les salvamos la vida y que Dios nos proteja. Tras la despedida cuelgo el teléfono, pestañeo la emoción guardada y continúo con mi trabajo.
600 euros para seguir malviviendo
Joan Crosas Navarro / Barcelona
Este relato no ocurre en mi casa ni me ocurre a mí. Sin embargo, el protagonista es uno de los héroes de esta crisis, y muy poco aplaudido, por cierto. Puede tener el siguiente título: Glovo. Luis Fernando descansa en un banco de la plaza Urquinaona mientras come un bocadillo que acaba de comprar. Son las siete de la tarde, lleva trabajando desde las nueve de la mañana y pronto empezará el momento de más actividad.
Luis Fernando es hondureño, de Comayagüela. Hijo de una familia de seis hijos, y a los 24 años vino a Barcelona para salir de la miseria. Viajó con su novia, María Carmen, con la esperanza de conseguir sueldos cinco veces mayores que en su país, que les permitieran vivir y mandar algo de dinero para ayudar a sus familias.
Las cosas no fueron nada fáciles aquí en Barcelona. Aunque consiguieron trabajo los dos, la precariedad de sus empleos, en los que jamás tuvieron un contrato de más de seis meses, y los muchos gastos que la subsistencia les ocasionaba, hicieron que nunca pudiesen enviar nada a los suyos. Los muchos problemas acabaron separándolos.
Ahora comparten piso, cada uno con algunos conocidos. Luis Fernando convive con Ahmed, marroquí inmerso en un ERTE en este momento, está a la espera de que le llamen pronto para ocupar su plaza de friegaplatos. No tiene nada claro que le vuelvan a contratar una vez finalizado el contrato de seis meses que le une a la empresa. También comparte piso con ellos Carlos Alberto, ecuatoriano, que está en una situación parecida a la de Ahmed.
Conviven en un cuarto piso del carrer de la Riereta en el Raval. En un piso de 55 metros cuadrados por el que pagan más de 600 euros al mes, que con los gastos se les va casi a 700. Luis Fernando, como sus compañeros de piso y a pesar de dormir en el salón porque no hay más habitaciones, necesita 230 euros al mes solo para dormir y ducharse por las mañanas.
Luis Fernando acaba su bocadillo y se limpia la boca con el envoltorio que tira en la papelera donde tiene apoyada su bicicleta. Después del último empleo con contrato, aunque precario, pudo comprarse una bici de segunda mano que le permitiría trabajar.
Enciende el smartphone para que le empiecen a llegar pedidos que irá a recoger en su bici a diferentes comercios. Cargándolos en la mochila cuadrada que le proporcionó Glovo, los llevará a casa del cliente. Con un poco de suerte y trabajando 10 o 12 horas diarias, conseguirá 600 euros al mes que le permitirán seguir malviviendo.
“Sin ser esenciales no hemos parado de trabajar”
Maribel Asensio García / Silla (Valencia)
Trabajo vendiendo espirales, tapas de libretas y maquinaria para encuadernación. Hace 12 días que celebré 10 años en la empresa. Todos juntos disfrutamos de pasteles y risas. El 16 de marzo la compañía habla con todo el personal y los mandan a casa de ERTE. Nos quedamos sin quemar la falla de la empresa, pero yo me quedo junto con otros compañeros. No creo que seamos ni un 8% de la plantilla, que con todas las medidas de seguridad empezamos a trabajar.
Los puestos vacíos y el silencio cuando entras me parte el alma. Pero llega la semana del 23 de marzo y los sanitarios no tienen con qué protegerse. Se organizan en sus casas los impresores y empieza a sonar el teléfono como un grito desesperado. Lloro escuchando que urge que mande las tapas de encuadernado para proteger a su hermano médico, que entra en unas horas a trabajar sin protecciones. Se han utilizado nuestras tapas (las que tienen las libretas de plástico transparentes) para hacer las pantallas faciales y que los sanitarios pudieran protegerse. Todos corremos para que sea posible que las tengan, dentro de nuestras posibilidades. Hemos atendido tantas llamadas que llegaba a casa alterada, pero con la sensación de ser parte de la protección de los que lo necesitaban.
Sin ser esencial no hemos parado de trabajar. Hemos defendido el fuerte. Gracias a mis compis Teresa, Inma, José, Manoli y los jefes que nos han mimado, Juan, Alejandro y Cielo. Por cierto todos los clientes nuevos o antiguos me han ayudado a seguir en pie. Y creo que esto no lo olvidaremos.
