Una vez estuve en una comisaría en Roma. Un tipo me robó la cartera en el autobús. Salimos corriendo tras él, pero cargábamos con un niño de dos años con fiebre —aquella misma mañana, delante del Panteón, se había metido una diminuta piedra en la oreja, y habíamos acabado en el hospital— y no logramos alcanzarlo. La comisaría estaba vacía. Había un agente en recepción, un apuesto carabiniere, que quiso que le pasásemos al crío por la ventanilla para jugar con él. El niño estaba encantado. Yo también. Aquello era mejor que cualquier cosa. El ladrón se llevó tres euros y una cartera de felpa vieja y nuestros documentos de identidad, pero yo conseguí colarme en una novela de Ed McBain.
Es probable que no hayan oído hablar de las novelas de Ed McBain. Les diré que son en extremo divertidas. Que su humor es tan exquisitamente absurdo que no tiene nada que envidiarle a, qué demonios, el de Kurt Vonnegut. Creó una comisaría, la comisaría del distrito 87, con personajes encantadoramente ilusos, como Meyer Meyer, o Steve Carella, el jefe de detectives, el tipo cuyas discusiones de pareja no existen porque su mujer no habla. También creó un villano maravilloso. Un tipo sordo que llama para avisar de cada fechoría que piensa hacer. Pero claro, él la suelta y luego no escucha lo que Carella o Meyer Meyer le dicen. Porque no escucha nada. Así que todo son gritos y casos delirantes.
Me atendió el comisario. Subí con él a un primer piso. Había un montón de puertas viejas y una pequeña estancia. Intentó abrirlas todas. Solo pudo abrir una. Me pidió que pasara. El lugar tenía aspecto de despacho que hubiese sobrevivido a un ciclón. Uno de esos ciclones que permitieron a Michael Crichton y su entonces casi exmujer, la genia Anne-Marie Martin, firmar el guion, puñetazo va, puñetazo viene, de Twister, ese imprescindible del cine de divorcios que pasó como película de amantes de las catástrofes. El tipo, el comisario, un señor orondo con un frondoso bigote que nada hubiera desentonado en una novela de Ed McBain, trató de encender el ordenador. Negó con la cabeza. Había un tubo enorme saliendo por un agujero hecho en la ventana. Dijo: “È bloccato, caffè?”

En la cola de vacunación pensé: ¿cuándo exactamente perdimos la ilusión?
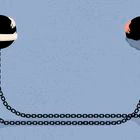
Hemos dejado que las instituciones decidan cómo debemos mostrar los afectos
Estuvimos sentados uno frente al otro durante puede que tres siglos. Sirvió café. Lo bebimos en silencio. La mesa que nos separaba solo era una mesa, no era una frontera. Éramos un par de iguales a merced de quién sabe qué. Aquel tipo parecía estar diciéndome: “No sé qué hago aquí, sospecho que usted tampoco, el mundo es un lugar ridículo y misterioso”.
Luego pasó el tiempo. Llegó la pandemia. Nos metimos en casa. Salimos de casa. Los niños fueron al colegio. Acabaron un curso, y los padres quisieron montar una pequeña fiesta en un parque el último día de clase. No éramos más que un montón de adultos con un pequeño montón de niños en un parque. Y el espíritu confuso de aquel comisario italiano que parecía un personaje de Ed McBain.
El parque era un parque suburbano, cercano a una rotonda, en mitad de una de esas nadas que se dan en las fronteras entre un pueblo y el siguiente. Había una pista de baloncesto, algunos columpios, pinos. Nos habíamos organizado para llevar un par de mesas, bebida, tartas caseras, globos de agua, y hasta cartones con puntuaciones para un pequeño concurso de baile. Mi hija no se atrevía a bailar. Ni siquiera se atrevía a estar cerca de los niños. Pero había querido ir a la fiesta. Su hermano se había llevado un libro y estaba leyendo en un banco. Oh, bueno, cuando tienes hijos dentro del espectro autista las fiestas son siempre complicadas. Por fortuna, el resto de padres estaba al tanto y no había nadie pidiéndoles que hiciesen lo que hacían los demás.
En esas llegó un coche patrulla. Aparcó junto al parque. Los padres y la madres nos miramos. Bajamos la música. ¿Podíamos estar allí? No había nada alrededor excepto aquella rotonda. Ni siquiera edificios. No podíamos molestar a nadie. Y llevábamos mascarillas. Fue entonces cuando reapareció el menudo comisario romano y aquella mesa que nos separaba como nos separaría una mesa, dejándonos a merced de quién sabía qué. La pareja de agentes salió del coche. Se nos quedó mirando. No dijo nada. Solo nos miró. Les imaginé pensando algo parecido a: “No sé qué hacemos aquí, pero algo debemos hacer, el mundo es un lugar ridículo y misterioso. Y aún más desde que pasó lo que pasó”.
El mareante, el errático orden de cosas que la pandemia ha impuesto ha convertido el derecho a cualquier cosa en un campo de minas. Uno en el que todos estamos del mismo lado, y que por momentos se vuelve tan absurdo como cualquiera de los casos de la comisaría 87. ¿Qué podía hacer aquella pareja de agentes con nosotros? ¿Pedirnos la documentación? ¿Desalojarnos? ¿Por qué exactamente? ¿Por dejar que los niños jugasen juntos y organizar un pequeño concurso de baile? ¿Iban a arriesgarse a asustar a niños de siete años que —como en el caso de los míos, que se lo toman todo de forma literal— tal vez no se atreviesen a pisar otro parque? (No es broma, lo primero que hizo mi hijo fue venir a decirme que nos iban a arrestar).
“Estamos haciendo algo mal”, me dijo mi hijo. “No creo”, le dije yo. Le recordé que él había estado en infinidad de fiestas como aquella cuando tenía la edad de Sofía. Le recordé una en la que una madre incluso había contratado a un payaso que había llegado con una maleta más grande que él. “Ya, pero eso era antes”, me dijo él. La pareja de policías seguía allí. Nos miraba pero no intervenía. La realidad se había, de alguna forma, desdoblado. Existía un mundo en el que algo así no tenía nada de malo, y luego existía un mundo en el que sí, porque debía existir una restricción al respecto. En aquel momento no había límites para las reuniones en exteriores. Pero ¿y si acababan de volver a imponerlos? Una sensación de extrañeza casi lynchiana acababa de tragarse la escena al completo.
Poco antes de marcharnos, Sofía se atrevió a acercarse al concurso de baile. Por entonces ya apenas había niños bailando y ella era la única que levantaba los cartones con puntuaciones. Elegía todo el rato la puntuación más alta, feliz, porque, de alguna forma, estaba participando. En un momento dado, se levantó y se puso a bailar, sola, dando vueltas sin parar. Era un pequeño milagro. “Tu hermana está bailando”, le dije a mi hijo, “ve a ponerle una nota alta, la más alta”. “Pero ¿y la policía?”, me dijo él. “Creo que están haciendo como si no estuviéramos aquí, o a lo mejor es que estamos en otro tiempo. Solo por un rato. El rato en que tu hermana baila. Vamos a aprovecharlo”, quise decirle, pero sabía que me diría que algo así no era posible. Aunque a veces lo parezca.
Laura Fernández es periodista y escritora. Su último libro es ‘Connerland’ (Random House).
Suscríbete aquí a la newsletter semanal de Ideas.
