Al final de Das Rheingold (El oro del Rin), la primera parte del ciclo operístico Der Ring des Nibelungen (El anillo del nibelungo) de Richard Wagner, los dioses están entrando en el palacio recién cons truido del Valhalla y las hijas del Rin están cantando consternadas. Las ninfas del río saben que el Valhalla se ha erigido sobre unos cimientos podridos, pues se ha pagado a sus obreros con el oro extraído de las profundidades del agua.
La tarde del 12 de febrero de 1883, tres décadas después de que Das Rheingold fuera concluido y siete años después de que el Anillo se interpretara completo por vez primera, Wagner tocó al piano el lamento de las hijas del Rin. Cuando fue a acostarse, comentó: “Tengo cariño a estos seres subordinados de las profundidades, a estas criaturas anhelantes”.
Wagner tenía 79 años y una salud maltrecha. Desde septiembre de 1882 había estado viviendo con su familia en un ala lateral del Palazzo Vendramin Calergi, junto al Gran Canal de Venecia. Aislado en lo que él llamaba su “gruta azul” —una estancia decorada con telas de raso multicolores y encajes blancos—, estaba escribiendo un artículo titulado Über das Weibliche im Menschlichen (“Sobre lo femenino en lo humano”).
Cuando lo terminara —había dicho—, empezaría a componer sinfonías.
Al día siguiente, ataviado con una bata rosa, Wagner siguió trabajando en su ensayo. En la esquina de una página en blanco, escribió: “Sin embargo, el proceso de emancipación de la mujer avanza únicamente en medio de extáticas convulsiones. Amor-tragedia”. En otro lugar de la residencia familiar, Cosima Wagner, la segunda mujer del compositor, estaba tocando al piano la canción de Schubert Lob der Tränen (“Elogio de las lágrimas”) en un arre glo que había hecho su padre, Franz Liszt.
Poco después de las dos, Wagner llamó a gritos a Cosima y a su médico, Friedrich Keppler. Lo encontraron retorciéndose de dolor, con una mano aferrada al corazón. Una doncella y un criado lo tras- ladaron a un canapé, junto a una ventana que daba al Gran Canal. Cuando el criado intentó quitarle la bata, algo cayó al suelo, y Wagner pronunció las que fueron, al parecer, sus últimas palabras: “Meine Uhr!” (“¡Mi reloj!”). Hacia las tres de la tarde entró el Dr. Keppler y certificó que el Meister, el Hechicero de Bayreuth, el creador del Ring, Tristan und Isolde y Parsifal, el hombre a quien Friedrich Nietzsche describió como “una erupción volcánica de la capacidad artística completa, indivisa, de la naturaleza misma”, a quien Thomas Mann llamó “probablemente el mayor talento de toda la historia del arte”, estaba muerto.
A media tarde, una multitud se había congregado en la entrada del Palazzo Vendramin que daba a la calle. El Dr. Keppler acudió a la puerta y dijo: “Richard Wagner ha muerto hace una hora tras sufrir un ataque al corazón”. Crecieron los murmullos: “Richard Wagner muerto, muerto”. La noticia se extendió por una ciudad calada por la lluvia: “Riccardo Wagner il famoso tedesco, Riccardo Wagner il gran Maëstro del Vendramin è morto!” […].
Cinco mil telegramas fueron enviados al parecer desde Venecia en un lapso de 24 horas. La noticia viajó hasta Dunedin (Nueva Zelanda), donde Fergus Hume escribió un soneto ensalzan do la “música esquílea” de Wagner.
Un obituario que ocupaba más de una página de apretada letra impresa dedicó tan solo una frase a los despiadados ataques del compositor a los judíos
Voluminosas necrológicas repasaron la vida épica del compositor: sus orígenes en el seno de una familia de clase media; sus luchas iniciales en puestos provincianos; su primer intento fallido de alcanzar la fama en París; sus años como director de ópera de ideas avanzadas en Dresde; su participación en las revoluciones de 1848-1849; su exilio suizo; su cuarto de siglo de trabajo, con largas interrupciones, en el Anillo; su desordenada vida privada, incluidos dos matrimonios y crisis económicas interminables; su milagroso rescate por parte de Ludwig II de Baviera; la construcción de un teatro para su festival en Bayreuth (Alemania); el estreno allí, en 1876, del Anillo, al que asistieron dos emperadores y dos reyes; y la mística despedida de Parsifal, en 1882. “La vida de Richard Wagner brinda una notable ilustración de los resultados que produce un esfuerzo persistente por plasmar hasta sus últimas consecuencias la inspiración de un genio”, proclamó The New York Times. Lo habitual es que se omitieran los aspectos más desagradables de la personalidad de Wagner. El New York Daily Tribune, en un obituario que ocupaba más de una página de apretada letra impresa, dedicaba tan solo una frase a los despiadados ataques del compositor a los judíos.
Los wagnerianos radicales pensaron que la mayoría de los homenajes se habían equivocado en todo. El agitador estadounidense Benjamin Tucker escribió en su revista Liberty: “Ninguno de los periódicos, en sus obituarios de Richard Wagner, el más grande compositor musical que ha conocido el mundo, menciona el hecho de que era un anarquista. Esta es, sin embargo, la verdad. Durante mucho tiempo estuvo íntimamente asociado con Mijaíl Bakunin y se imbuyó del entusiasmo del reformador ruso por la destrucción del viejo orden y la creación del nuevo”. Moncure Conway, un librepensador, abolicionista y pacifista de Virginia, expresó un razonamiento similar en un sermón fúnebre que pronunció en Londres. Por medio de Wagner, dijo Conway, “el viejo orden ha pasado a ser irreal”.
Colegas compositores, fuera cual fuera la opinión que tenían del hombre, quedaron conmocionados por su partida. “Vagner è morto!!!” —escribió Giuseppe Verdi, el antípoda italiano de Wagner—. ¡Cuan do leí ayer la noticia de la muerte, estoy por decirte que me quedé horrorizado! No caben discusiones. Desaparece una gran individualidad. ¡¡¡Un nombre que deja una poderosísima impronta en la Historia del Arte!!!”. Johannes Brahms, tenido por el principal adversario de Wagner, envió una gran corona de laurel al funeral. Los jóvenes fanáticos estaban desesperados. Gustav Mahler recorrió las calles llorando, gritando: “¡El Maestro ha muerto!”. Pietro Mascagni se encerró durante varios días, escribiendo a toda velocidad la Elegia per orchestra in morte di R. Wagner. Liszt homenajeó póstuma mente a su yerno en una extraña pieza para piano que vacilaba entre enfáticas afirmaciones tonales en modo mayor y divagaciones en medio de un limbo armónico. Llevaba por título R. W. – Venezia. Unos meses más tarde, Liszt escribió una pieza aún más sombría y misteriosa llamada Am Grab Richard Wagners (Junto a la tumba de Richard Wagner).
Friedrich Nietzsche, que tenía entonces 38 años, se encontraba en Rapallo, completando la primera parte de Also sprach Zarathustra (Así habló Zaratustra), que proclama la muerte de todos los dioses y la llegada del Übermensch. Nietzsche escribió más tarde que había terminado su tarea “justamente en esa hora sagrada en la que Richard Wagner murió en Venecia”. Después de ver los periódicos al día siguiente, pasó varios días enfermo en la cama, anonadado. Bernhard Förster, el cuñado de Nietzsche, se enteró de la noticia en Asunción (Paraguay), donde estaba realizando los preparativos para establecer una colonia aria. “Qué mazazo es oír que Wagner ha partido al Nirvana”, escribió Förster a un amigo, sin saber que, pocos días antes de su muerte, el compositor había expresado sus dudas sobre el proyecto de Paraguay.
Se celebraron conciertos conmemorativos a ambos lados del Atlántico. “Estaba todo el mundo”, dijo Mary Gladstone, la hija de William Gladstone, al respecto de una velada dedicada íntegramente a la música de Wagner en el Crystal Palace de Londres. Cuatro días después de la muerte del compositor, la Sinfónica de Boston anuló el programa que tenía anunciado para sustituirlo por una Noche Wagner. Cuatro instituciones de Nueva York —la Academia de Música de Nueva York, la Sociedad Filarmónica, la Filarmónica de Brooklyn y la Sociedad Coral de Nueva York— le rindieron homenaje. En París, las orquestas Colonne, Pasdeloup y Lamoureux hicieron lo mismo. El homenaje más insólito se celebró, como no podía ser de otra manera, en Venecia, el 19 de abril. En el exterior del Palazzo Vendramin, el director Anton Seidl dirigió a una orquesta que se encontraba repartida en bissone, las ornamentadas barcas ceremoniales de Venecia, con centenares de personas observando desde sus góndolas. La Música Fúnebre de Siegfried, el epitafio orquestal de Götterdämmerung (Ocaso de los dioses), resonó en el Gran Canal.
La música nos había tragado vivos, como un abismo. En algunos oyentes se percibía auténtica antipatía hacia el compositor. En otros animosidad, hacia él como alemán, y estos prejuicios lucharon fieramente contra el poder dominador de la música”
La ensayista estadounidense Sarah Butler Wister asistió al con- cierto que la Orquesta Colonne dedicó a Wagner. Su interés había venido despertado, quizá, por las inclinaciones musicales de su hijo Owen, que escribiría más tarde la clásica novela del Oeste The Virginian (El virginiano). Al año siguiente, en la revista The Atlantic Monthly, Wister ofreció una vívida descripción de lo que aconteció aquel día, dejando constancia no solo de la adoración mostrada por las facciones progresistas, sino también del odio ma nifestado por los patriotas conservadores, que no habían olvidado la agitación chovinista de Wagner durante la guerra franco-prusiana de 1870-1871:
“La música nos había tragado vivos, como un abismo. La impresionable audiencia fue presa de un frenesí, al que contribuyeron otras pasiones diferentes de la melomanía. En algunos oyentes se percibía auténtica antipatía hacia el compositor, en otros animosidad hacia él como alemán, y estos prejuicios lucharon fieramente contra el poder dominador de la música y el entusiasmo desbordante de la mayoría. La grandeza de Tannhäuser, el encanto del coro de las hilanderas de El holandés errante, la gravedad y el interés del preludio de Parsifal, lograron contener a los disidentes hasta que comenzó la galopada desenfrenada de las valquirias. Las severas hijas de Odín cabalgaron en la vorágine sobre el fragor del campo de batalla, arrastrando morta les con ellos en su cabalgada sin resuello; y entonces estalló una tormenta de silbidos, abucheos, patadas, sonoros pitidos, gritos y contragritos: “¡Eso no es música!”. “¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo!”. “Si los alemanes quieren oírlo, ¡que se vayan a oírlo a su casa!”. “¡Otra vez! ¡Otra vez!”. “¡No lo conseguiréis!”. “¡Soberbio! ¡Extraordinario!”. “¡Ya basta!”. “¡Apagad los mirlos!” (los hombres con los silbatos). “¡Abajo las amazonas de circo!”.
Los homenajes póstumos en los países germanófonos fueron apasionados y se vieron con frecuencia politizados. En Austria, lo habitual es que los jóvenes pangermanistas, que defendían la unificación de los pueblos germánicos bajo una única bandera nacional, se sintieran vinculados a Wagner. Según el escritor Hermann Bahr, los jóvenes vieneses solían declararse wagnerianos antes de haber oído siquiera un solo compás de su música. Un amigo de Bahr acampó durante tres días en una estación de tren porque pensaba —equivocadamente— que se esperaba allí la llegada del Meister.
El 5 de marzo, la asociación de estudiantes alemanes organizó un homenaje en la Sophiensaal, donde los Strauss habían celebrado en su día sus bailes de valses. Asistieron varios miles de personas. La retórica panalemana fue aumentando según iba avanzando el acto y pudieron oírse infamias antisemitas. Bahr, que era miembro por aquel entonces de la asociación estudiantil Albia, pronunció un encendido discurso. En el clímax se valió de una metáfora derivada de Parsifal y estableció una comparación de Alemania con el casto héroe de Wagner, y de Austria con la errabunda y marginada Kundry: “¡Ojalá que [Alemania] se apiade finalmente y no se olvide ya más tiempo de Kundry, que ha expiado amargamente y que sigue esperando anhelante al redentor al otro lado de la fron tera!”. La frase desencadenó una conmoción y los estudiantes rompieron a cantar Die Wacht am Rhein (“La guardia en el Rin”) y el himno nacional alemán. Intervino la policía. Décadas más tarde, Bahr recordaba cómo Georg von Schönerer, el agitador proalemán y antijudío, estaba esgrimiendo un palo mientras echaba espuma de rabia.

El incidente provocó que un miembro judío de Albia presentara su dimisión de la asociación en señal de protesta. Tras expresar su pesar por el hecho de que un homenaje fúnebre se hubiera “convertido en una manifestación antisemita”, escribió: “No se me ocurre polemizar aquí en contra de esta moda retrógrada actual y voy a mencionar tan solo de pasada que, aun cuando no fuera judío, tendría que condenar, desde el punto de vista del amor a la libertad, un movimiento al que, según todas las apariencias, también se adhiere mi asociación de estudiantes. Según todas las apariencias; porque si no se protesta claramente contra hechos de esta naturaleza, entonces se es corresponsable solidario de ellos. Qui tacet, consentire videtur! [¡Quien calla, parece consentir!]”. El escritor era Theodor Herzl, el futuro arquitecto del Estado sionista. Herzl también se sentía atraído por Wagner, y el antisemitismo del compositor no le disuadía de admirarlo. Mientras estaba escribiendo Der Judenstaat (El Estado judío) en París en 1895, asistió con frecuencia a representaciones de Tannhäuser, la ópera en que Wagner cuenta la historia de un errabundo en busca de redención. “Solo las tardes en que no se representaba ninguna ópera —escribió Herzl más tarde— me entraban dudas de hasta qué punto mis ideas eran las correctas”.
Mientras se corría la voz de la noticia de la muerte de Wagner, sus restos estaban viajando de regreso a Bayreuth, la ciudad francona donde había creado su festival y establecido su hogar. El féretro se transportó por el canal desde el Palazzo Vendramin hasta la estación de tren de Venecia, desde donde viajó en un vagón fúnebre que atravesó Austria hasta Alemania. Llegó a Bayreuth en la tarde del 17 de febrero. Otros tres vagones iban llenos de coronas fúnebres. Veintisiete bomberos estuvieron vigilando en la estación duran te toda la noche. El funeral comenzó a las cuatro del día siguiente, con una banda militar tocando la Música Fúnebre de Siegfried. Después de los discursos, una larga procesión recorrió lentamente la ciudad, en dirección a la mansión que Wagner había bautizado como Wahnfried: “Paz del engaño”. El cadáver fue enterrado en una tumba que se había construido en la parcela trasera de Wahnfried, al lado de la tumba de uno de sus perros favoritos, un terranova llamado Russ.
La Venezia no exageró cuando afirmó que Cosima Wagner había “enloquecido de dolor”. Después de que partieran los invitados, la Meisterin, como se la llamaría a partir de entonces, se introdujo en la tumba y se quedó tendida al lado del ataúd. Había ordenado a sus hijas que le cortaran todo el pelo. Luego lo introdujeron den tro de un cojín de terciopelo que se depositó sobre el pecho del difunto. Parecía como si quisiera morir con él. Más tarde, Siegfried, su hijo de trece años, la convenció para que volviera a casa. Cosima viviría aún hasta 1930, tras haber rehecho Bayreuth, que pasó a erigirse en un monumento cultural.
El lugar de descanso de Wagner se convirtió en un lugar de homenaje. Un urdidor de sonetos habló de “peregrinos maravillados / merodeando con rostros extasiados”. John Philip Sousa, el rey de las marchas estadounidense, no lo tuvo fácil para poder acceder, pero logró convencer al ama de llaves de Wahnfried para que le dejara entrar cuando Cosima se encontraba fuera. A menudo los visitantes se iban con un recuerdo. Isabella Stewart Gardner, la me cenas de las artes de Boston, cogió una hoja de la hiedra que cubría la tumba y la introdujo en su álbum de recortes. Los compositores Anton Bruckner y Emmanuel Chabrier también optaron por llevarse vegetación; Chabrier mostraba en su despacho su hiedra de Wagner en el interior de una caja. El reverendo Hugh Haweis, autor del tratado Music and Morals (Música y moral), un gran éxito de ventas, se sirvió él mismo cogiendo una rama de un abeto que colgaba por encima. Un personaje de la novela King Midas (Rey Midas), de Upton Sinclair, se lleva a casa una piedrecita.
Pese al legado racista del compositor, el intelectual afroamericano W. E. B. Du Bois escribió: “Los dramas musicales de Wagner hablan de la vida humana, y ningún ser humano, blanco o negro, puede permitirse no conocerlos, si es que quiere conocer la vida”.
Algunos peregrinajes fueron menos sentimentales. El escritor y activista afroamericano W. E. B. Du Bois, cuando asistió al festival en 1936, acudía a caminar junto a la tumba dos veces al día. Aun teniendo presente el legado racista del compositor, Du Bois pudo escribir: “Los dramas musicales de Wagner hablan de la vida humana tal como él la vivió, y ningún ser humano, blanco o negro, puede permitirse no conocerlos, si es que quiere conocer la vida”. Cuando Leonard Bernstein se detuvo al lado de la tumba, bromeó con que la losa era lo bastante grande como para poder bailar sobre ella. Bernstein estaba pensando sin duda no solo en Wagner, sino también en Adolf Hitler, quien, en su primera visita, en 1923, se quedó de pie junto a la tumba durante mucho tiempo, solo.
Wahnfried es en la actualidad la sede del Museo Richard Wagner. El sofá en el que murió el Meister —el Sterbesofa— puede verse en una habitación del primer piso. El Palazzo Vendramin está ocu pado por el Casinò di Venezia, que ofrece póquer, blackjack y ruleta con el eslogan “Una emoción infinita”. En la fachada que da al Gran Canal puede verse una placa conmemorativa, para la que el poeta y político Gabriele D’Annunzio compuso un texto apropiadamente esquivo en 1910:
En este palacio
las almas oyen
el último suspiro de Riccardo Wagner
perpetuarse como la marea
que lame los mármoles
Las ceremonias globales de duelo en 1883 mostraron qué inmensa era la sombra que había proyectado Wagner sobre el mundo en que vivió. Lo verdaderamente extraordinario es que, tras su muerte, la sombra siguió creciendo. El caótico culto póstumo que pasó a conocerse como wagnerismo no fue en absoluto un fenómeno puro ni siquiera fundamentalmente musical. Traspasó el ámbito de las artes en su totalidad: poesía, novela, pintura, teatro, danza, arquitectura, cine. También irrumpió en el ámbito de la política: tanto los bolcheviques en Rusia como los nazis en Alemania requisaron la música de Wagner como una banda sonora para sus intentos de rediseñar la humanidad. El compositor pasó a representar el inconsciente cultural-político de la modernidad, una zona de guerra estética en la que el mundo occidental luchó con sus tremendas contradicciones, sus ansias de creación y destrucción, sus inclinaciones hacia la belleza y la violencia. Wagner fue posiblemente el espíritu que presidió el siglo burgués que alcanzó su máximo esplendor en torno a 1900 y que luego se abalanzaría hacia el desastre.
Se convirtió en el leviatán del fin de siglo, en gran medida por- que no fue nunca simplemente un compositor. Dramaturgo idiosincrásico pero poderoso, él mismo escribió los textos para todas sus óperas, combinando espectaculares secuencias de acción con intrincados estudios psicológicos. Fue un ensayista y polemista prolífico, demasiado prolífico, cuya extraña colección de conceptos —Gesamtkunstwerk (obra de arte total), Leitmotiv (motivo con ductor), unendliche Melodie (melodía interminable), Kunstwerk der Zukunft (obra de arte del futuro)— invadió el discurso es- tético durante varias generaciones. Fue un director y teórico del teatro que remodeló el escenario moderno. Las producciones en su Festspielhaus de Bayreuth se adelantaron a la llegada del cine, evo- cando leyendas en la oscuridad. Final y fatalmente, tuvo escarceos con la política, contribuyendo a popularizar una forma pseudocientífica de antisemitismo. La suma de todas estas energías no puede fijarse. “La esencia de la realidad radica en su infinita multiplicidad —escribió Wagner en 1854—. Solo aquello que contiene cambio es real”.

Cuando apareció por primera vez el término wagneriano, se revistió de un dejo irónico. En 1847, un crítico de la ciudad alema na de Chemnitz escribió sobre el “triunfo de los wagnerianos, de los que tenemos la suerte de contar aquí con varios buenos especímenes”. Al principio, la palabra denotaba un seguidor o admirador. Más tarde, distinguía una cualidad artística, una tendencia estética, un síntoma cultural. El crítico social Max Nordau, en su polémica Entartung (Degeneración), de 1892, se refirió al wagnerismo como “la más extendida y, por tanto, la más relevante de todas las aberraciones actuales”. Más tarde el término pasó a ser sinónimo de grandioso, grandilocuente, aplastante o, sencillamente, muy largo. Entre las cosas que han sido tachadas de wagnerianas figuran la película Fight Club (El club de la lucha), el sonido del hielo al romperse, el campeonato de fútbol gaélico de Irlanda de 1956, el enfrentamiento entre Boeing y la Compañía Aeronáutica de la Defensa y el Espacio Europeos por el contrato de un avión cisterna de treinta y cinco mil millones de dólares, las porciones de salchichas y escalopes en la Suiza germanófona, el rugido de un Lamborghini V10 y el monzón en Bombay. Podrían hacerse listas similares para Leitmotiv y Gesamtkunstwerk. La ubicuidad de estos términos, por espurios que puedan ser, da fe del atractivo imperecedero de Wagner.
Aun cuando el wagnerismo se defina de una forma más restringida, sus significados se multiplican. Puede significar un arte moderno fundado en el mito, a partir del ejemplo de Wagner. Puede hacer referencia a la imitación de algunos aspectos de su lenguaje musical y poético. Puede implicar una combinación de géneros en busca de una obra de arte total. Puede adoptar la forma de lo que yo llamo “escenas wagnerianas”: secuencias en novelas, cuadros o películas en las que la música se interpreta, se comenta o se oye como telón de fondo de una interacción entre dos personas, a menudo una seducción. A pesar de la identificación de Wag ner con el nacionalismo alemán, el compositor vivió gran parte de su vida como un nómada europeo y su impacto tuvo una repercusión internacional. Alrededor de 1900, el músico era como un objeto gigantesco en medio del espacio, que atraía a algunas entidades hacia su órbita, al tiempo que hacía que otras se inclinaran tan solo un poco mientras avanzaban por caminos independientes. Una violenta apostasía de Wagner puede ser un wagnerismo invertido, como Nietzsche fue el primero en demostrar. Entre los modernistas de comienzos del siglo XX, el agón con Wagner se hallaba tan extendido que puede considerarse casi un rasgo definitorio.
Baudelaire escribió al compositor: “Me ha recordado usted a mí mismo”. Nietzsche, al repasar sus efusiones juveniles, dijo: “En todos los pasajes psicológicamente decisivos se habla solo de mí”
Este es un libro sobre la influencia de un músico en personas que no lo son: resonancias y reverberaciones de una forma artística en otras. El efecto que tuvo Wagner en la música fue gigantesco, pero no superó al de Monteverdi, Bach o Beethoven. El efecto que produjo en las artes colindantes carecía, sin embargo, de precedentes y no se ha igualado desde entonces, ni siquiera en el ámbito popular. Lanzó su hechizo más poderoso sobre los artistas del silencio: novelistas, poetas y pintores que envidiaban las tormentas colectivas de sentimiento que él era capaz de desencadenar con sonidos.
Los diálogos entre géneros no son siempre convincentes ni cohe rentes. El visionario teatral Adolphe Appia escribió: “Cualquier intento de transferir la idea wagneriana a una obra que no esté basada en la música supone una contradicción de esa misma idea”. De alguna manera, este libro es una historia de analogías fallidas; el campo del wagnerismo es rico en traducciones erróneas y hace ya mucho tiempo que esas palabras omnipresentes que empiezan por Gesamt– y leit– han adquirido ya una vida propia. (Wagner utilizó el término Gesamtkunstwerk unas cuantas veces en 1849 y luego lo dejó de lado, exclamando: “¡Basta ya de eso!”). Las lecturas equivocadas pueden ser, sin embargo, actos imaginativos, como mostró Harold Bloom en The Anxiety of Influence (La ansiedad de la influencia). Un artista supuestamente tiránico se convierte, en un grado sorprendente, en un lienzo en blanco sobre el que se proyectan los propios espectadores. Charles Baudelaire escribió al compositor: “Me ha recordado usted a mí mismo”. Nietzsche, al repasar sus efusiones juveniles, dijo: “En todos los pasajes psicológicamente decisivos se habla solo de mí”.

El elemento definitorio de este tipo de experiencias es que Wagner crea ambigüedad y certidumbre en igual medida. Cualquier cosa que pase fugazmente por la mente de la persona se ve amplificada y reforzada por una profunda implicación con la música. La enorme criatura susurra un secreto diferente en el oído de cada oyente. Aunque Wagner tenía ideas muy sólidas sobre lo que significaba su obra, esas ideas estaban muy lejos de ser congruentes y, en cualquier caso, la ambigüedad era una consecuencia necesaria de su método dramático, que se apoyaba en última instancia en la manipulación del mito. Wagner escribió: “Lo incomparable del mito es que es siempre verdadero y su contenido, gracias a la más densa concisión, es inagotable para todos los tiempos”. Su arsenal de arquetipos tomados prestados, modificados y reinventados —el errabundo en su barco fantasma, el salvador que no tiene nombre, el anillo maldito, la espada clavada en el árbol, la espada que vuelve a forjarse, el principiante que posee poderes insospechados, etcétera— constituye su legado más imperecedero.
Los primeros capítulos de Wagnerismo muestran una proliferación de mitologías, ya sea en la fábula del Übermensch de Nietzsche, en los arcanos poéticos del París simbolista, en los conceptos neomedievales de los prerrafaelitas o en los relatos de declive burgués imaginados por Thomas Mann. La obsesión cobra impulso no solo en los teatros de ópera, sino también en santuarios ocultos y células anarquistas. El tercio central explora cuestiones de raza, género y sexualidad. Atravesamos las praderas wagnerianas de Willa Cather y evaluamos las equívocas reacciones que mostraron escritores modernistas como James Joyce, Marcel Proust, T. S. Eliot y Virginia Woolf. La última sección recorre las tierras cubiertas de sangre del siglo XX y se introduce en el paisaje de los sueños de Hollywood, desde El nacimiento de una nación hasta Apocalypse Now. Algunos de estos artistas conocían íntimamente la obra de Wagner; otros tenían de ella un conocimiento puramente de refilón. La clave es que, para varias sucesivas generaciones, esta obra fue omnipresente. El historiador Nicholas Vazsonyi escribe: “No hay ningún camino para adentrarse en el siglo XX —para bien o para mal— que logre esquivar a Wagner”.
La visión del mundo del compositor, a pesar de sus conflictos internos, contenía semillas de ideología nazi. Al mismo tiempo, la narración del Wagner hitleriano tiene sus puntos débiles
De los wagnerismos, la versión nazi es, con mucho, la más conocida. “El término protofascista se inventó virtualmente para describir a Wagner”, ha afirmado el filósofo Alain Badiou. Esta asociación no es una casualidad fruto del azar. El énfasis en “el Wagner de Hitler” en las últimas décadas ha sido un correctivo necesario frente al silencio que habían mantenido los wagnerianos durante mucho tiempo, bien debido a persistentes simpatías filonazis, bien debido al simple deseo de evitar el tema. La visión del mundo del compositor, a pesar de sus conflictos internos, contenía semillas de ideología nazi. Al mismo tiempo, la narración del Wagner-para-Hitler tiene sus puntos débiles. Se presta a lo que el crítico literario Michael André Bernstein llamó backshadowing (“retromonición”): la costumbre de leer la historia alemana como una irreversible marcha hacia el abismo. Al examinar la literatura del Holocausto, Bernstein escribió: “Intentamos entender un desastre histórico interpretándolo, de acuerdo con el modelo teleológico más estricto, como el clímax de una aciaga trayectoria de la que debe ser el resultado inevitable”. El peligro intrínseco en la vinculación incesante de Wagner con Hitler es lo que otorga al Führer una victoria cultural tardía: la posesión en exclusiva del compositor que amaba. Ya en una fecha tan temprana como 1943, el gran crítico teatral izquierdista Eric Bentley se preguntaba: “¿Acaso está Hitler siempre en lo cierto en relación con Wagner?”.
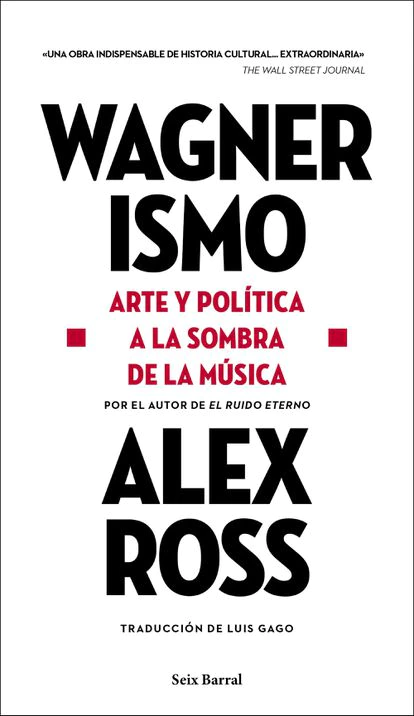
Sean cuales sean los méritos del marco “protonazi”, la vida después de la muerte de Wagner adopta una forma trágica. Un artista que tenía a su alcance el tipo de universalidad conseguida por Esquilo y por Shakespeare quedó eficazmente reducido a una atrocidad cultural: el hilo musical del genocidio. El wagnerismo, sin embargo, sobrevivió al estado ruinoso en que lo dejó sumido la época nazi. En los años de la posguerra, directores de escena radicales reinventaron las óperas sobre los escenarios. Epopeyas fantásticas como El Señor de los Anillos, La guerra de las galaxias y Juego de tronos rejuvenecieron, conscientemente o no, los procedimientos míticos de Wagner. El misticismo de Parsifal se introdujo flotando en las últimas novelas de Philip K. Dick. Musicólogos e historiadores han excavado interpretaciones semiolvidadas del compositor y esos wagnerismos alternativos se encuentran en el centro mismo de este libro: el Wagner socialista, el Wagner feminista, el Wagner homosexual, el Wagner negro, el Wagner teosófico, el Wagner satánico, el Wagner dadaísta, el Wagner de ciencia ficción, Wagnerismus, Wagnerism, wagnérisme. Soy consciente de mis limitaciones, tanto en conocimientos como en idiomas. Nietzsche acusó a Wagner de diletantismo: de hecho, el legado del compositor es tan variopinto que cualquiera que lo estudie se convierte en un diletante por defecto. Escribir este libro ha sido la gran educación de mi vida.
Epopeyas fantásticas como ‘El Señor de los Anillos’, ‘La guerra de las galaxias’ y ‘Juego de tronos’ rejuvenecieron, conscientemente o no, los procedimientos míticos de Wagner
No es necesario amar a Wagner o su música para dejar constancia de las asombrosas dimensiones del fenómeno. Aun aquellos que pasan sus vidas estudiando al compositor se sienten a veces exas perados o asqueados con él. Como escribió George Bernard Shaw en su clásico estudio The Perfect Wagnerite (El perfecto wagnerófilo):
“Ser devoto de Wagner simplemente del mismo modo que un perro es devoto de su amo […] no es auténtico wagnerismo”. Puede empatizarse con Stéphane Mallarmé, que hablaba de “le dieu Richard Wagner”, y aceptar también la descripción que hizo W. H. Auden del hombre como “an absolute shit” (“una mierda absoluta”). El talento divisivo de Wagner, su capacidad para enfurecer y confundir, que no ha disminuido, constituye parte de su atractivo. Él habría reflexionado profundamente, desconcertado, sobre la mayoría de las reacciones artísticas provocadas por su obra, por no hablar de lo que habrían suscitado en él los montajes operísticos contemporáneos. Más que ninguna otra cosa, sin embargo, se habría quedado maravillado por la persistencia de su música en un mundo que le resultaría ajeno. Cosima Wagner escribió en su diario: “Él cree que después de su muerte esconderán por completo sus obras bajo llave y que seguirá viviendo únicamente como un fantasma en la memoria de la humanidad”. En lo que a esto se refiere, al igual que sucede en relación con muchas otras cosas, ha quedado demostrado que Richard Wagner estaba triunfalmente equivocado.
‘Wagnerismo’. Alex Ross. Traducción de Luis Gago. 976 páginas. 25,90 euros. Se publica el 6 de septiembre.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Gracias por leer EL PAÍS
