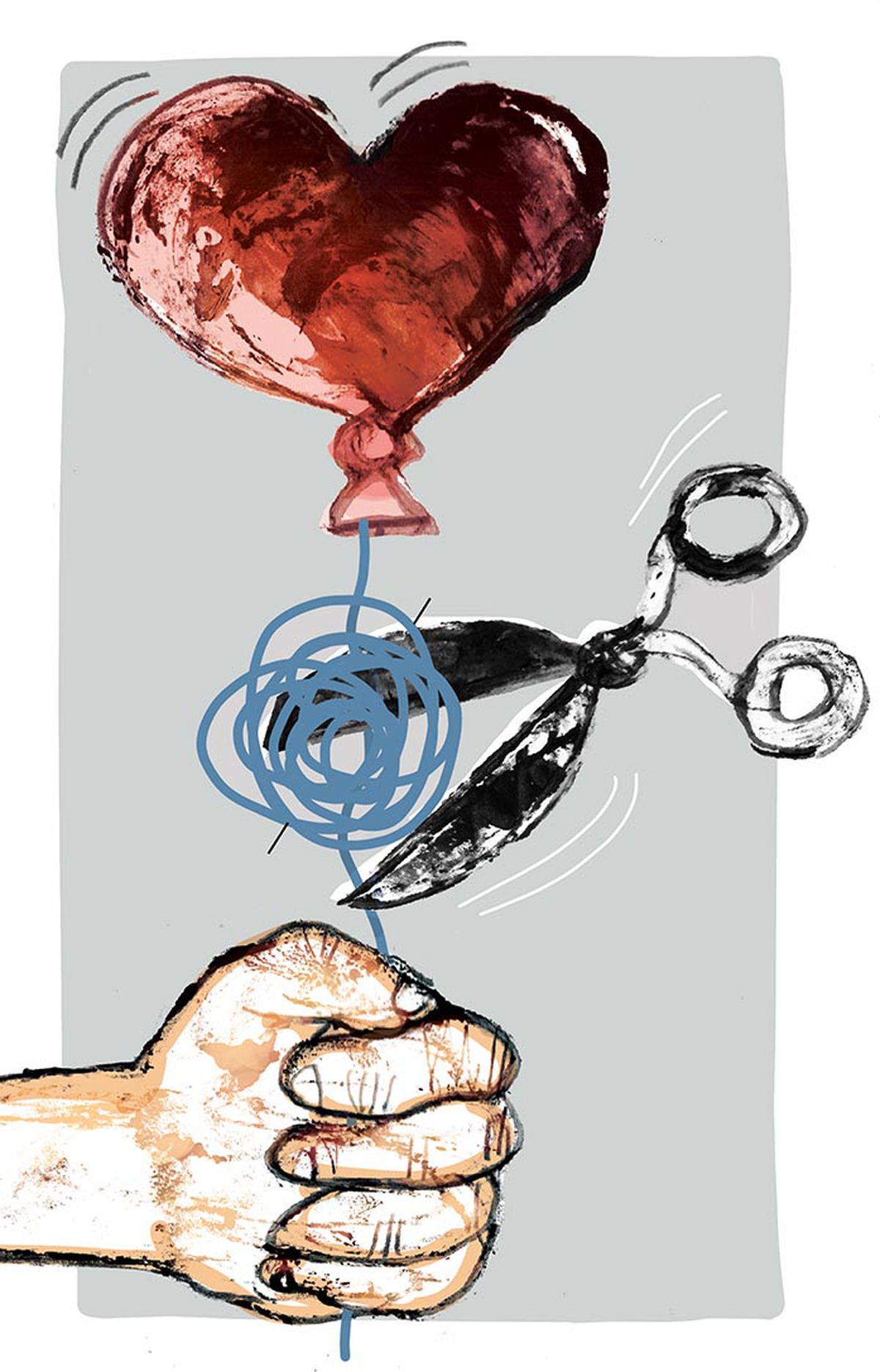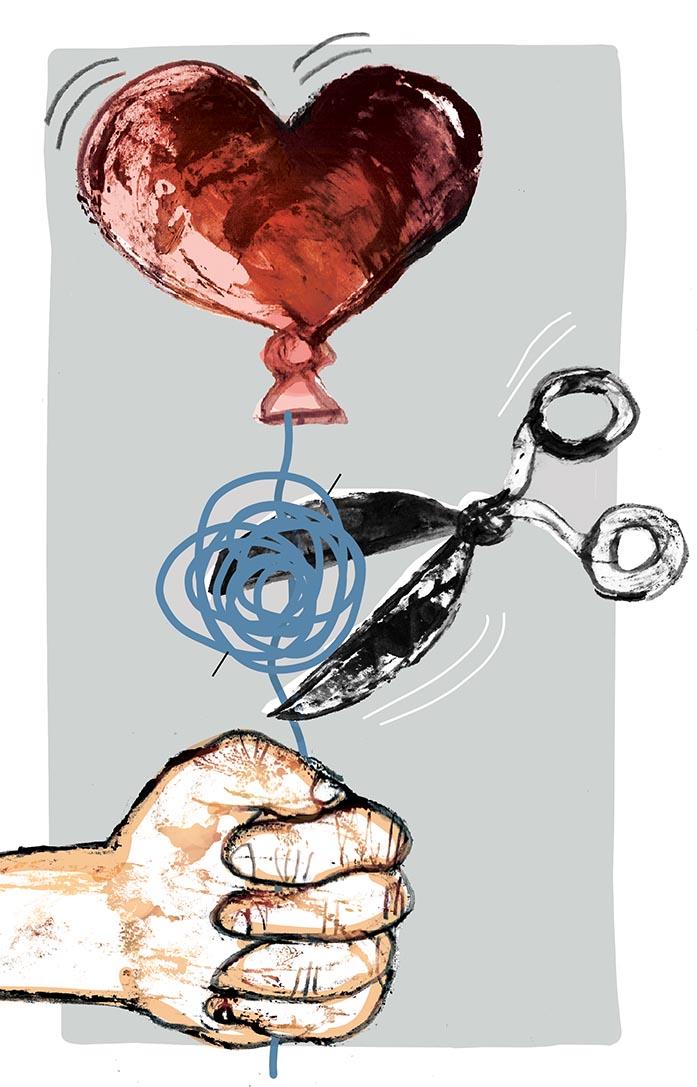
Como fuimos demasiado optimistas, ahora somos demasiado cínicos. Frente al optimismo, he reivindicado a menudo la ingenuidad; frente al cinismo, la hipocresía. Un orden compuesto de ingenuos malhumorados que creían aún posible el mundo y de hipócritas solemnes que aún se creían obligados a nombrar en público la virtud era todavía un orden razonablemente estable y potencialmente democrático. Eso se ha acabado. Cuando los ingenuos y los hipócritas se vuelven cínicos y tanto en los bares y los supermercados como en las redacciones de los periódicos y en los gobiernos se aceptan los “límites de la realidad”, entonces es que el Sol está a punto de ponerse y nosotros de apagar la luz. Nadie duda que la defensa de los derechos humanos era una ingenuidad y que el marco universal reglado surgido de la II Guerra Mundial era una hipocresía. Pero la ingenuidad y la hipocresía han puesto algunos parches en las últimas décadas, al menos en Europa, y su única alternativa es el realismo y la sinceridad: es decir, el reconocimiento explícito de la fuerza como motor de la historia. ¡Es la geopolítica, estúpidos! Ese reconocimiento no es, me temo, un conocimiento; es, sobre todo, la claudicación fatalista, ventajosa o no, ante un tsunami que ni siquiera sabemos nombrar.
El problema es que hemos sido muy optimistas. Hemos olvidado tres leyes históricas cuyo retorno nos sorprende ahora completamente desarmados.
La primera es que todo lo que ha ocurrido una vez es posible, si no seguro, que vuelva a ocurrir más veces. En 2020 llegó la pandemia, que nos devolvió a la naturaleza; ahora la guerra, que nos devuelve a la historia. Toda nuestra ilusión de ligereza e inmortalidad —la de ser el resumen de todas las épocas anteriores y no una época más— se derrumba bajo estos dos golpes sucesivos. Somos tan antiguos como nuestros abuelos, como los cuerpos desnudos, como las tormentas. Ahora bien, somos antiguos en un mundo nuevo. A través de la peste hemos vuelto a una naturaleza fatigada de humanidad, hasta tal punto exhausta por la presión antropocénica que puede decirse sin exageración que la covid es el resultado de la mercantilización de la vida: es la gestión industrial de la “victoria” sobre la naturaleza, convertida en un laboratorio humano, la que nos expone a nuevos virus y nuevos azares patógenos. Lo mismo pasa con la guerra, la más “histórica” de las experiencias humanas: nos devuelve a una historia en la que hemos ido introduciendo en las últimas décadas más desigualdad, más armas nucleares, más abstracción tecnológica, y en la que el así llamado Occidente no ha sabido gestionar democráticamente su victoria en la Guerra Fría. Nunca antes una sociedad se había creído más aérea e irónica; nunca antes una sociedad habrá caído en una naturaleza y una historia tan repentinamente apretadas y angostas.
La segunda ley sostiene que el saber es inolvidable y la tecnología irreprimible. Esto quiere decir que estamos casi obligados a hacer todo lo que podemos (tecnológicamente) hacer. No podemos inventar el coche y dejarlo aparcado para siempre en el garaje; no podemos siquiera ralentizarlo, salvo a empellones, por debajo de su velocidad potencial. Un mundo en el que los medios de producción son también medios de destrucción es un mundo humanamente muy frágil. No se puede hacer un uso democrático de la bomba atómica, y no está claro, y menos hoy, que haya suficiente democracia en el planeta —a falta también del equilibrio funesto entre bloques— para impedir su uso. El capitalismo realmente existente genera más “libertad” que “democracia” y la libertad sin democracia es solo libertad para la destrucción.
La tercera ley, asociada a la anterior, dice que siempre habrá un individuo libremente dispuesto a hacer inevitable lo solo posible. Me explico. Al contrario de lo que podríamos pensar, cuanto más compleja es una estructura de menos personas depende su reproducción y, por eso mismo, más cuenta la personalidad de los individuos decisivos. En el marco del capitalismo global —digamos— la “maldad” personal es más decisiva que la “bondad” colectiva. Millones de personas que trabajan, honran a sus padres, cuidan a sus hijos y son solidarias con sus vecinos no pueden nada contra la libertad de un lobby o de un autócrata; miles de periodistas honestos que buscan la verdad no pueden nada contra la libertad de mentir de un magnate o un conspirador. Hay estructuras concebidas para neutralizar las rutinas morales y liberar, en cambio, las irregularidades más discrecionales. Pero esto significa precisamente que, cualesquiera sean los antecedentes de un acontecimiento y la genealogía histórica de una acción, el paso de lo posible a lo inevitable es siempre una decisión. Como recordaba Hannah Arendt, una estructura no es responsable de nada, salvo que aceptemos justamente que, allí donde hay causas y constelaciones y contextos compartidos, todos somos responsables de todo por igual, lo que equivale a renunciar al concepto mismo de responsabilidad y, en consecuencia, a la distinción entre conflicto y guerra, entre invadido e invasor, entre pensamiento, obra y omisión. Que el desplazamiento de una estructura compleja esté en manos de pocas personas quiere decir que la responsabilidad en nuestro mundo es desigual, como la riqueza y el poder, pero quiere decir que es individualmente inalienable: que es la condición misma para que podamos intervenir en el espacio político a favor de la justicia, el derecho y la igualdad. Aceptar, por ejemplo, que la invasión de Ucrania era inevitable, colofón mecánico de una acumulación “histórica”, es aceptar como inevitable todo lo que suceda a partir de ahora, pero lo inevitable en una guerra es siempre más guerra y más destrucción. Putin es el responsable de una decisión criminal que interrumpe toda cadena mecanicista y que solo puede desactivarse con otras decisiones, a las que habrá que acercarse con una temblorosa botella de nitroglicerina entre las manos, en un mundo más multipolarizado, más militarizado y menos democrático que nunca.
Todo esto puede parecer abstruso y opresivo, pero en realidad es una desesperada protesta contra la geopolítica entendida como realpolitik y una reivindicación, frente a ella, de la ingenuidad y la hipocresía. Estos días, lo confieso, me produce bastante irritación, a derecha e izquierda, la tendencia a blandir la geopolítica a modo de fatalismo histórico, una veces para justificar a Putin, otras para equiparar responsabilidades, otras simplemente por el placer de sentirse superior a las rutinas éticas de los humanos normales. Las reacciones morales, es verdad, son muy manipulables, pero más necesarias que nunca en un mundo presidido, abajo y arriba, por un cinismo demoledor. Precisamente porque todo lo que ocurre puede ocurrir otra vez si no lo impedimos y porque el imperativo tecnológico nos arroja a una fragilidad sin precedentes, es imprescindible interrumpir políticamente el paso de lo posible a lo inevitable. No apaguemos las luces cuando se pone el Sol. Optimista es creer que se puede vencer a la naturaleza o salir triunfante de una guerra. Hay que ser pesimistas. Pero ingenuos; pero hipócritas. “Ingenuo” es creer en la responsabilidad personal; “ingenuo” es creer en los derechos humanos y en la democracia; “ingenuo” es creer en la capacidad de juicio de la gente; “ingenuo” es también seguir viviendo hasta fin de mes aunque el sueldo no llegue más que al día 20. En cuanto a la hipocresía, “hipócrita”, lo sabemos, es cualquier negociación; “hipócrita” es la ONU; “hipócrita” es el respeto a la legalidad internacional. Necesitamos, pues, más “ingenuidad” y más “hipocresía” y menos audacia y menos cinismo. Ingenuidad en nuestros partidos políticos, en nuestros medios de comunicación y en nuestras instituciones; y un retorno de la hipocresía —negociaciones, ONU, legalidad internacional— en todas partes. También, por supuesto, en el Sáhara.
Contenido exclusivo para suscriptores
Lee sin límites