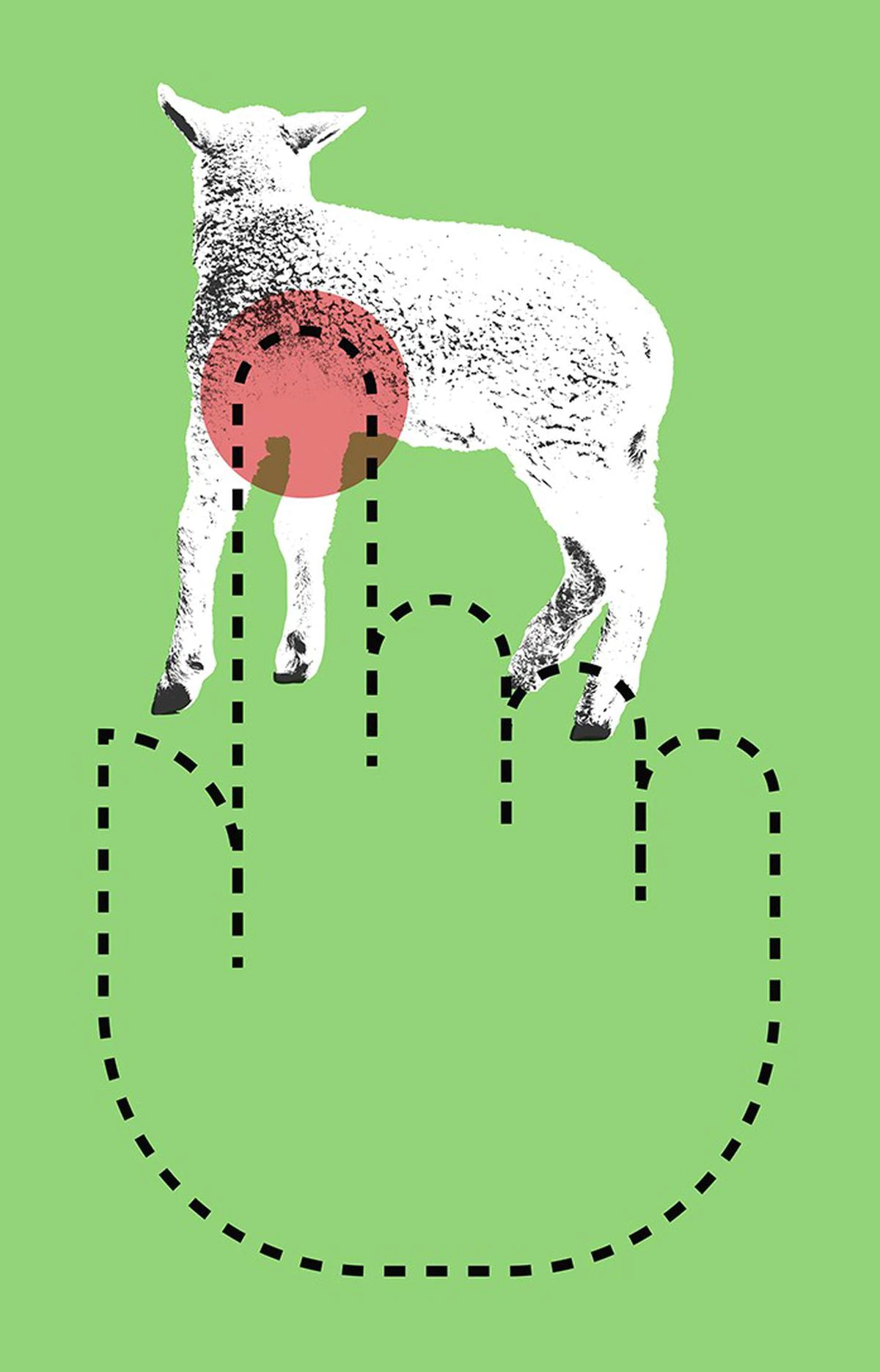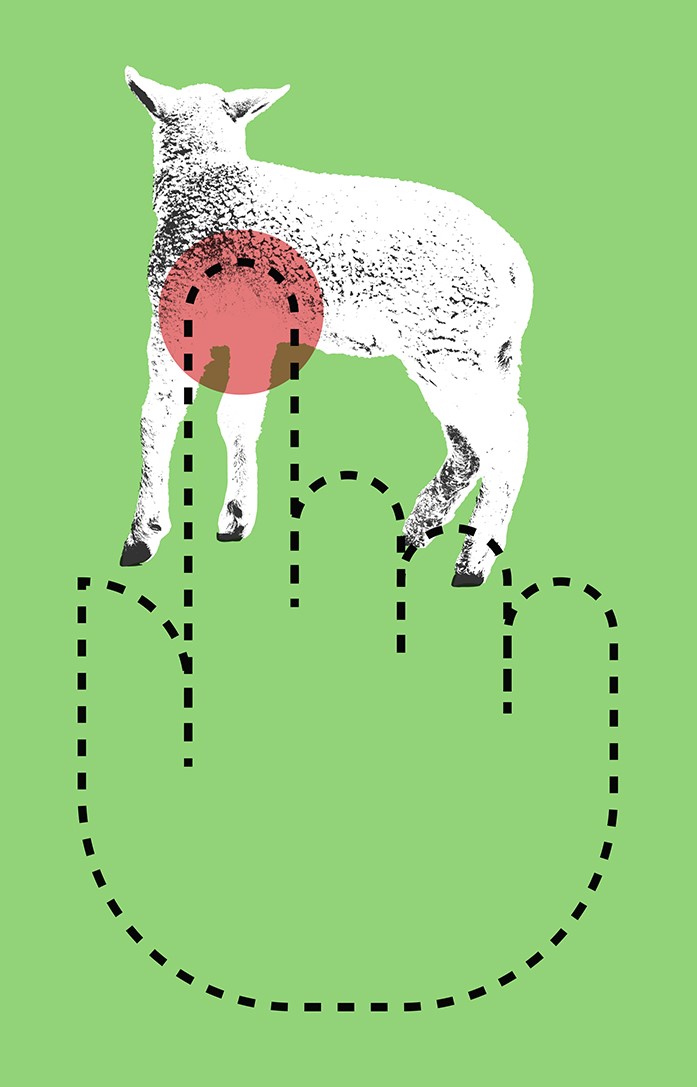
¿Se imaginan una sociedad en la que los poderes públicos logran que los ciudadanos de motu proprio, sin la necesidad de coerción, hagan todo aquello que redunda en el bien común, desde pagar impuestos hasta consumir menos combustibles fósiles, reciclar o vacunarse? Este es el objetivo de la teoría nudge o del empujoncito que, desde hace unos años, es tendencia en el mundo de las políticas públicas. La teoría del empujoncito suele atribuirse al Nobel de Economía Robert Thaler y al jurista Cass Sunstein, autores del best-seller Nudge, que se publicó originalmente en 2008 y que los autores han actualizado y reeditado en 2021. El libro arranca con el ejemplo de una cantina de instituto. Los autores imaginan a la responsable de la cantina como una “arquitecta de elección”, esto es, el lugar y el orden en que la responsable escoja presentar la comida va a determinar las elecciones de los estudiantes a la hora de servirse. Si las ensaladas preceden a las patatas fritas, lo más probable es que un mayor número de estudiantes se sirva más ensalada y menos patatas fritas. Si la fruta va antes que los dulces, más estudiantes optarán por fruta. Nada que cualquier profesional de marketing no conozca. “Un empujoncito”, explican Sunstein y Thaler, “es cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos. Para que cuente como un simple empujoncito la intervención debe ser sencilla y barata de evitar”, aclaran. “Los empujoncitos no son impuestos, multas, subsidios, prohibiciones ni mandatos. Poner la fruta a la altura de los ojos cuenta como un empujoncito. Prohibir la comida basura, no”.
La teoría del empujoncito bebe de la economía conductual que establece que los seres humanos no somos esos seres racionales que la Escuela de Chicago y la teoría económica dominante por mucho tiempo decían que éramos. No siempre escogemos la opción óptima o que más nos beneficia, sino que, a la hora de tomar decisiones, intervienen factores como nuestro estado de ánimo, lo que nos diga y haga alguien cercano o la comunidad a la que pertenecemos, la facilidad o dificultad práctica que implica una decisión u otra, etcétera. La nudge theory también se beneficia de los avances neurocientíficos que permiten una cartografía cada vez más precisa de nuestro cerebro y, por ende, mejores posibilidades de incidir sobre nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Precisamente porque somos parciales y emocionales, tendemos a la inercia, somos perezosos o, en una palabra, humanos, por lo que, según Sunstein y Thaler, a veces necesitamos un empujoncito que nos ponga en el buen camino y que, en lugar de atiborrarnos de patatas fritas, nos sirvamos una buena cantidad de ensalada. O, en lugar de fumar, hagamos ejercicio. O, en lugar de utilizar el coche, caminemos y utilicemos el transporte público.
La teoría del empujoncito ha seducido a más de un Gobierno que, como el británico en 2010, con David Cameron en el poder, creó una unidad de observación conductual, popularmente conocida como Nudge Unit, para asesorar al Ejecutivo en la implementación de sus políticas públicas. Entre sus metas, lograr que los ciudadanos paguen sus impuestos a tiempo o donen sus órganos sin sentir que están obligados a hacerlo. Un informe del Banco Mundial estima que la presencia de científicos conductuales en el organigrama de los gobiernos de diferentes países —desde Dinamarca a Singapur— no ha hecho sino aumentar en los últimos años. Paralelamente, han ido surgiendo preguntas sobre su papel, a la sombra del escrutinio público y democrático. Pues, en una democracia, ¿no deberían los ciudadanos ser conscientes de que se están utilizando técnicas psicológicas para, desde los poderes públicos, empujarles en determinadas direcciones? ¿No deberían incluso expresar su consentimiento al uso de este tipo de técnicas para condicionar su comportamiento? Sin ese escrutinio público y democrático, se preguntan algunos críticos, ¿cuál es la diferencia entre empujar y manipular?
Estos interrogantes se han vuelto todavía más pertinentes durante la pandemia a tenor del protagonismo de los científicos conductuales en el diseño de las campañas y estrategias públicas de contención del virus en países como el Reino Unido. Desde marzo de 2020, explica la periodista Laura Dodsworth en El Estado del miedo, estos nuevos gestores de las emociones humanas han actuado concretamente sobre una: el miedo. Para lograr la aceptación social de medidas inéditas como el cierre completo de todas las actividades y el confinamiento de los ciudadanos en sus hogares, se consideró necesario elevar al máximo la percepción de peligro asociado al nuevo virus y se empezó a trabajar en este sentido desde el conjunto de las instituciones de gobierno y la sociedad civil, privilegiando un determinado lenguaje, imaginería y cifras. En el libro, Dodsworth recoge los testimonios de algunos miembros de las unidades conductuales que asesoraron al Gobierno de Boris Johnson. “El modo en que hemos utilizado el miedo es distópico”, reconoce uno de ellos de manera anónima. “Tenemos un Gobierno totalitario cuando se trata de propaganda. Pero todos los gobiernos hacen propaganda. El uso del miedo ha sido, desde luego, éticamente cuestionable. Ha sido como estar en un experimento insólito. En última instancia, nos salió mal, porque la gente se asustó demasiado”.
La pandemia ha constituido un laboratorio para los entusiastas del nudge. Es de esperar que los gobiernos continúen utilizando estrategias conductuales en esta línea —especialmente en el ámbito de la salud pública y la transición ecológica— pues, desde su perspectiva y en términos globales, los resultados, a pesar de alguna que otra crítica interna, son positivos: queda probado que los ciudadanos somos altamente susceptibles a los empujoncitos —sobre todo, si estimulan emociones primarias como el miedo y el gregarismo— y terminamos cambiando, más tarde o más temprano, nuestro comportamiento en función de ellos. Las preguntas en torno al carácter ético y democrático del uso por parte de los poderes públicos de estas técnicas que condicionan subliminalmente nuestras conductas permanecen en el aire. Thaler y Sunstein definen su modelo de intervención pública como paternalismo libertario, pues, dicen, efectivamente, el Estado interviene, empujando al ciudadano hacia una determinada opción, pero sin quitarle la libertad de elegir otra. El problema es que, en la práctica, estamos viendo que el coste de tomar otra opción no siempre es tan “barato” como pretenden los autores. Si el coste de servirse patatas fritas en lugar de ensalada (por seguir con el ejemplo, pero podemos imaginar otros) consiste en no poder acceder a los postres y ser excluido del grupo por poco sano, cabe preguntarse dónde queda la noción de libertad.
Contenido exclusivo para suscriptores
Lee sin límites