Mi padre coincidió por primera vez con Donald Trump a principios de los noventa, ambos bien entrada la cuarentena —mi padre un año mayor— y los dos saliendo de la práctica ruina económica. De la rebelde devoción por la deuda de Trump y de sus problemas con el dinero prestado se daba buena cuenta en las páginas salmón de la época: en 1990, su empresa homónima se hundía bajo el peso de los préstamos que había solicitado para mantener sus casinos funcionando, el hotel Plaza abierto y los aviones de su aerolínea en el aire. El dinero tenía un precio. Le habían obligado a asegurar una parte, lo que lo convertía en un aval personal de más de 800 millones de dólares.
El verano de aquel año, un extenso perfil en Vanity Fair pintaba un retrato alarmante no solo de las finanzas de aquel hombre, sino también de su estado mental. Separado de su mujer, había cambiado el tríplex familiar por un pequeño apartamento en uno de los pisos bajos de la Torre Trump. Se pasaba horas en la cama mirando el techo. No salía del edificio, ni para asistir a reuniones ni para comer; subsistía a base de hamburguesas y patatas fritas que pedía a un restaurante de la zona. Al igual que su deuda, la cintura de Trump se infló y el pelo largo se le rizó en las puntas, ingobernable. Y no era solo su aspecto. Se había vuelto extrañamente callado. Ivana les confió a sus amigas que estaba preocupada. Nunca lo había visto así, y no estaba segura de que fuera a salir de aquella.
Mi padre, al igual que Trump, se pasó con las deudas en los años ochenta y acabó la década con un futuro económico incierto. Era médico y había dejado la investigación en cardiología para abrir una consulta privada justo cuando comenzó la crisis de los rehenes. Cuando Reagan estaba en el gobierno, había empezado a “acuñar dinero”, como le gustaba decir a él. (Su cómico acento punyabí siempre hacía que me sonara como si se refiriese a un pariente del dinero nuevo en lugar de al proceso de fabricarlo). En 1983, con tanto dinero que no sabía qué hacer con él, mi padre asistió a un seminario de un fin de semana sobre inversión inmobiliaria en el hotel Radisson de West Allis, en Wisconsin.
El domingo por la noche, ya había hecho una oferta por su primera propiedad, un anuncio que uno de los profesores había “compartido” con los participantes en una de las comidas: una gasolinera en Baraboo, justo a cinco manzanas del solar donde los hermanos Ringling montaron su circo. Para qué quería él una gasolinera fue la pregunta perfectamente razonable que mi madre le hizo cuando nos dio la noticia la semana siguiente. Para celebrarlo, preparó una jarra de lassi Rooh Afza; aquel sorbete con aroma de rosas era la bebida preferida de mi madre. Él se encogió de hombros por toda respuesta y le tendió un vaso. Ella no estaba de humor para el lassi.
—¿Qué sabes tú de gasolineras? —preguntó irritada.
—No necesito saber cómo funcionan. Es un negocio sólido. Hay flujo de efectivo.
—¿Flujo de efectivo?
—Dinero, Fátima.
—Y si da tanto dinero, ¿por qué la venden? ¿Eh?
—Sus razones tendrán
—No espero que lo entendáis. No espero que me apoyéis. Pero dentro de diez años, os acordaréis de este momento los dos y veréis que hice una gran inversión. ¡Ya veréis! —gritó mi padre—. ¡Ya veréis!
Lo que vimos fueron las siguientes “inversiones” en un centro comercial en Janesville; otro en Skokie, Illinois; un camping a las afueras de Wausau y una granja de truchas cerca de Fond du Lac. Si no ven ninguna lógica en la cartera de propiedades, en fin, no son los únicos. Al final resultó que aquellas compras azarosas las hacía todas siguiendo el consejo del profesor del seminario, Chet, que le había vendido la primera. Todas estaban hipotecadas, y cada propiedad funcionaba como una especie de aval de la siguiente en una extraña configuración de empresas fantasma que Chet se había inventado, y por las que sería imputado tras la crisis de S&L. Mi padre tuvo la suerte de esquivar las consecuencias legales. Ah, y sí, llegamos a tener nuestro ejemplar obligatorio de El arte de la negociación de Trump en la estantería del salón, pero eso fue unos años más tarde.
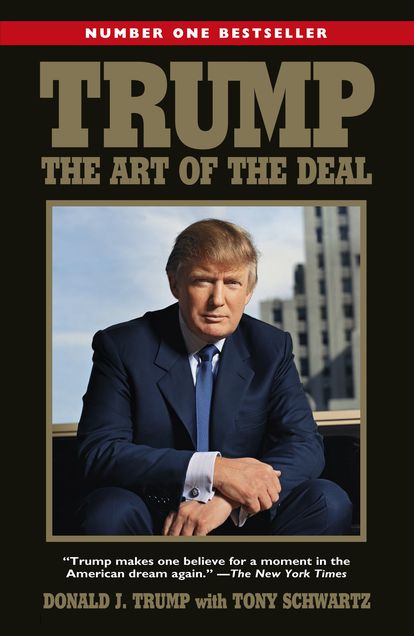
Mi padre siempre ha sido un misterio para mí: el hijo de un imán para quien los únicos nombres sagrados —Harlan, Far Niente, Opus One— eran los de sus adorados cabernet de California; que veneraba a Diana Ross y a Sylvester Stallone y que prefería el póquer que aprendió aquí al rung que había dejado atrás en Pakistán; un hombre de apetitos e impulsos impredecibles, muy dado a dejar propina por el mismo importe de la cuenta (y a veces algo más); admirador irredento del coraje americano que nunca dejó de regañarme por mi falta del mismo durante la adolescencia: ¡ay, si él hubiese tenido la suerte de haber nacido aquí como yo! ¡No solo no habría sido nunca médico! ¡Quizás hasta habría sido feliz!
Es cierto que no lo recuerdo tan contento como en aquellos años a mediados de la era Reagan cuando —con la promesa del dinero infinitamente fácil del sistema— se despertaba cada mañana y admiraba en el espejo el reflejo de un hombre de negocios hecho a sí mismo. Pero la felicidad duró poco. La crisis del mercado del 87 inició una cascada de desafortunados “eventos de crédito” que, para principios de los noventa, habían reducido sus ingresos a menos de nada. Yo acababa de empezar mi segundo año en la universidad cuando me llamó para decirme que iba a traspasar la consulta con el fin de evitar la bancarrota y que tendría que dejar la universidad aquel semestre a menos que pudiera conseguir un préstamo estudiantil (cosa que hice).
Fue la investigación de mi padre sobre el síndrome de Brugada, una arritmia poco común y a menudo letal, lo que le llevó a conocer a Donald Trump
Si bien aquel revés de la suerte no consiguió reformarlo del todo, mi padre escarmentó durante una temporada. Recuperó su puesto de profesor de Cardiología clínica en la universidad y se volcó de nuevo en la investigación, para la que, a pesar de sus recelos, tenía sin duda talento. De hecho, después de tres años en el mundo académico, ya estaba otra vez a la vanguardia de su campo de estudio y subiendo a estrados para recibir premios; incluso le dieron una medalla por sus investigaciones recientes sobre una enfermedad poco conocida llamada el síndrome de Brugada.
Fue la investigación de mi padre sobre el síndrome de Brugada, una arritmia poco común y a menudo letal, lo que le llevó a conocer a Donald Trump. En 1993, Trump seguía teniendo muchos problemas. Había recurrido a sus hermanos y les había pedido dinero prestado del fideicomiso familiar para pagar las facturas. (Volvería a hacerlo un año más tarde.) Se vio obligado a prescindir de su yate, su aerolínea y sus acciones en el hotel Plaza. Los banqueros que vigilaban la recuperación de sus valores le asignaron una estricta paga mensual. Y la prensa no le daba un respiro: su amante, Marla Maples, estaba embarazada de nuevo, y su por fin exmujer, muy dada a hablar con los periodistas, lo estaba destruyendo en el tribunal de la opinión pública.
En resumen, que lo estaba pasando mal. Así que no fue ninguna sorpresa ni para el propio Trump ni para sus médicos que empezara a notar palpitaciones cardíacas. En palabras del propio Trump a mi padre, primero notó la alarmante sensación mientras jugaba al golf una mañana inusualmente cálida en Palm Beach; algo extraño en el pecho, como los golpes en un tambor lejano; luego se sintió desfallecer. Cuando se sentó en el carrito de golf para descansar, los golpes se oyeron más cerca y se intensificaron.
El corazón le golpeaba en el pecho como si estuviera dentro de un tambor vacío. Supo que algo no iba bien. Tenía que irse a casa
Unos días después de las palpitaciones en el campo de golf, Trump estaba cenando en el Breakers, por aquel entonces el principal resort de lujo de Palm Beach. Odiaba el Breakers —o eso recuerda mi padre que le explicó con detalle durante su primera consulta—, pero tuvo que ir a la cena porque había quedado con una persona del Ayuntamiento que, según creía Trump, sabía que él odiaba el Breakers y probablemente había reservado mesa allí adrede. La solicitud de Trump para convertir Mar-a-Lago en un club privado aún estaba pendiente, y necesitaba todo el apoyo del Ayuntamiento de Palm Beach que pudiera conseguir. Así que tuvo que ser en Breakers, aunque dijo que la comida era repugnante y carísima.
—Verá cuando abra mi club. Vamos a enterrar al Breakers. Pidió un costillar flameado.
—Siempre muy hecho, Doc. Porque no conozco la cocina y no sé cómo de sucia está. Ni quién cocina qué. Quién toca la comida. La única manera de asegurarte, ya sea carne, pescado, lo que sea, es pedirlo muy hecho. A menos que sea en mi cocina, y mire que tendremos un restaurante buenísimo en Mar-a-Lago, el mejor, pero…, allí también lo pediré muy hecho. Es que creo que es mejor así…
En cuanto les sirvieron la comida, Trump dijo que empezó a sentirse muy débil. Se levantó y se excusó para ir al baño, donde se sorprendió al ver lo pálido que estaba. Volvió a sentir lo mismo que en el campo de golf: el corazón le golpeaba en el pecho como si estuviera dentro de un tambor vacío. Supo que algo no iba bien. Tenía que irse a casa.

Mar-a-Lago estaba cerca —a menos de cinco kilómetros—, pero en cuanto el coche salió del aparcamiento, empezó a encontrarse peor. Cuando enfilaron Ocean Boulevard le pidió al chófer que detuviese el coche, y ya. Lo siguiente que recordaba era estar tendido en la acera oyendo las olas. El chófer le contaría más tarde que se cayó de cara al suelo del coche en la parte de atrás. El hombre lo levantó, le dio la vuelta y vio que Trump tenía los ojos en blanco. No consiguió encontrar pulso ni en la muñeca ni en el cuello, ni percibía latido alguno en su pecho. El chófer lo sacudió con fuerza y entonces, tan abruptamente como se había desmayado, Trump volvió en sí. Su rostro recuperó el color; las venas de la frente le empezaron a latir. Aturdido, salió del coche y se tumbó en la acera junto a la playa.
Las pruebas médicas que le hicieron en los días y semanas que siguieron apuntaban a un problema cardíaco, pero el corazón de Trump estaba sano
Las pruebas médicas que le hicieron en los días y semanas que siguieron apuntaban a un problema cardíaco, pero el corazón de Trump estaba sano, y sus arterias coronarias, libres de obstrucciones. Otra ronda de pruebas resultó en un montón de tiras de ECG que mostraban un patrón ocasional que el especialista de Palm Beach no había visto nunca. Tenía un contorno vagamente parecido a una aleta de tiburón. Aunque corría el año 1993, la mayoría de los cardiólogos no sabía que esa es la forma que suele presentar el síndrome de Brugada.
Enviaron los resultados del electrocardiograma al hospital Monte Sinaí, en Nueva York, donde un cardiólogo se los remitió a mi padre en Milwaukee. Considerado el principal investigador del síndrome de Brugada en Estados Unidos —y el segundo en todo el mundo después de los hermanos Brugada, que habían descubierto el síndrome en sus laboratorios en Bélgica—, mi padre estaba acostumbrado a recibir en su laboratorio electrocardiogramas y a pacientes de todo el país, y más tarde también de Extremo Oriente. De hecho, Trump ni siquiera era la primera persona famosa cuyo caso había llegado hasta él. El año anterior, mi padre había volado en primera clase a Brunéi, donde había examinado al mismísimo sultán en un laboratorio equipado según sus indicaciones en el momento en que había puesto un pie en Bandar Seri Begawan.

Aunque Trump no era ningún monarca —al menos todavía—, él tampoco iba a coger un avión a Milwaukee. Así que mi padre voló —otra vez en primera clase— hasta Newark, donde lo esperaba el helicóptero de Trump. Aterrizó en un helipuerto en el río Hudson; allí lo recogió un coche que lo llevó al hospital Monte Sinaí. Lo condujeron a una consulta preparada para realizar determinadas pruebas y mi padre esperó allí a su paciente. Pero Trump nunca llegó. Aquella noche, en la habitación del hotel Plaza que le habían reservado, el teléfono que estaba sobre la mesilla de noche sonó justo cuando mi padre se estaba quedando dormido. Era Donald. Lo que sigue es mi versión de la conversación que mantuvieron, redactada en función del recuerdo de mi padre de, ante todo, la diligencia de Trump:
—Nadie sabe decirme cómo se pronuncia, doctor.
—No me sorprende.
—¿Cómo lo pronuncia usted?
—Ak-tar.—“Ak”, como en “actividad”.
—Así está bien.
—Pero no es así como lo pronuncia usted, ¿verdad? ¿De dónde es? ¿De dónde son?
—De Pakistán.
—Pakistán…
—Y allí pronunciamos el apellido de forma distinta
—Tengo facilidad. Puedo decirlo bien.
—Nosotros decimos Akh-tar. —Mi padre emitió la consonante gutural kh que no había oído pronunciar bien a ningún estadounidense blanco. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea.
—Vaya, pues sí que parece difícil. No sé yo, doctor.
—Ak-tar está bien, señor Trump. Se echaron a reír.
—Muy bien, vale. Ak-tar entonces. Y usted llámeme Do-nald. Por favor.
—Trump procedió entonces a disculparse por no haber acudido a su cita. Desarmado por su cercanía, mi padre no puso reparo alguno. Trump le preguntó si la habitación era lo bastante grande—. Esto es Nueva York. Es difícil sentir que uno tiene suficiente espacio. Pero les pedí que le reservaran una buena habitación. ¿Le gusta? Reformamos estas habitaciones cuando compré aquello…
—Señor Trump…
—El hotel es una obra de arte, doctor. La Mona Lisa. Eso es lo que es.
—Señor Trump…
—Llámeme Donald, por favor…
—Disculpe, Donald, pero no he venido a Nueva York a dormir en un hotel bonito. He venido a ayudarle. Creo que no entiende lo grave que podría llegar a ser su problema de corazón. Si tiene Brugada, no exagero si digo que es usted una bomba de relojería con patas. Podría morirse mañana.
—Hubo un silencio. Mi padre continuó—: Me halaga recibir este magnífico trato, Donald. De verdad. Pero acabo de volver de Brunéi, donde he tratado al sultán. Es un rey, y fue puntual a su cita. Porque comprendió que, si no se trataba aquello, podía morirse al día siguiente.
—De acuerdo, doctor —dijo Trump, impasible, tras una breve pausa—. Allí estaré. ¿A qué hora?
—A las ocho.
—Siento no haber ido hoy. Lo siento mucho, doctor. Ha sido una falta de respeto por mi parte. He malgastado su tiempo. Lo siento mucho. De verdad.
—Está bien, Donald.
—¿Me perdona?
Mi padre se echó a reír.
—. Vale, eso está bien. Se ríe —dijo Trump—. Siento lo de hoy, pero estaré allí mañana. A primera hora. Prometido.

Al comienzo de la campaña electoral de 2016, cuando estaba en marcha el análisis exhaustivo de la personalidad y el estilo de Trump —y la especulación sobre sus posibilidades reales—, algo que se repitió mucho era que Trump no sabía pedir perdón. Con cada mentira y cada mala decisión que tomaba, se decía una y otra vez que el tipo parecía incapaz de pedir perdón, incluso cuando le habría venido bien. Admitir que te has equivocado implica demostrar debilidad, y aquello al parecer iba en contra no solo de sus instintos empresariales, sino también de sus principios. Lo que siempre he inferido de todos los despidos de El aprendiz que he visto ha sido un desprecio inconfundible por la debilidad. Sistemáticamente, al rival que era el punching ball en las batallas dialécticas contra Trump lo acababan poniendo de patitas en la Quinta Avenida, abandonado, y se lo llevaban —en una limusina negra— lejos de la suite olímpica junto a la Torre Trump donde los demás aspirantes bebían champán y celebraban la sabia elección del señor Trump; sistemáticamente, ese rival era el más proclive a compartir la culpa, el más proclive a admitir que un fracaso de equipo era probablemente eso, el fracaso de un equipo y no de un solo individuo.
El desconcierto que expresaba Trump ante aquel nivel de sensatez me resultaba extraño. ¿Era posible que creyera que culpar a otro era una estrategia de negocio legítima?
En su papel en pantalla, el desconcierto que expresaba Trump ante aquel nivel de sensatez y camaradería me resultaba extraño. ¿De verdad era posible que creyera que culpar a otro para salvar la papeleta era una estrategia de negocio legítima? Por supuesto, ahora sabemos que era mucho más que eso, algo más parecido al bien supremo de la cosmovisión trumpiana. Es muy probable que representara un papel aquella noche con mi padre al teléfono, al igual que la mañana siguiente, cuando llegó al examen médico a su hora y con dos tazas de café y una cajita blanca de regalo que contenía un pin en el que ponía “love life!”, que esperaba que mi padre aceptara en señal de disculpa. Mi padre nunca olvidó aquel gesto.
Piénsenlo: solo hizo falta una baratija que probablemente Trump se llevó sin pagar de la tienda de regalos de la Torre Trump para que mi padre, años después, siempre que decían que el tipo no sabía pedir perdón, lo justificara. “Ay, si lo conocieran —decía cada vez que los comentaristas sacaban el tema en televisión. Y también hacía referencia al pin—: Si lo conocieran, no dirían estas cosas. Sabrían que no tienen razón”.
Traducción de Elia Maqueda.
Ayad Akhtar es escritor estadounidense de origen paquistaní, premio Pulitzer por su obra teatral ‘Disgraced’. Su nuevo libro, ‘Elegías a la patria’ (Roca Editorial), se publica este jueves.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
