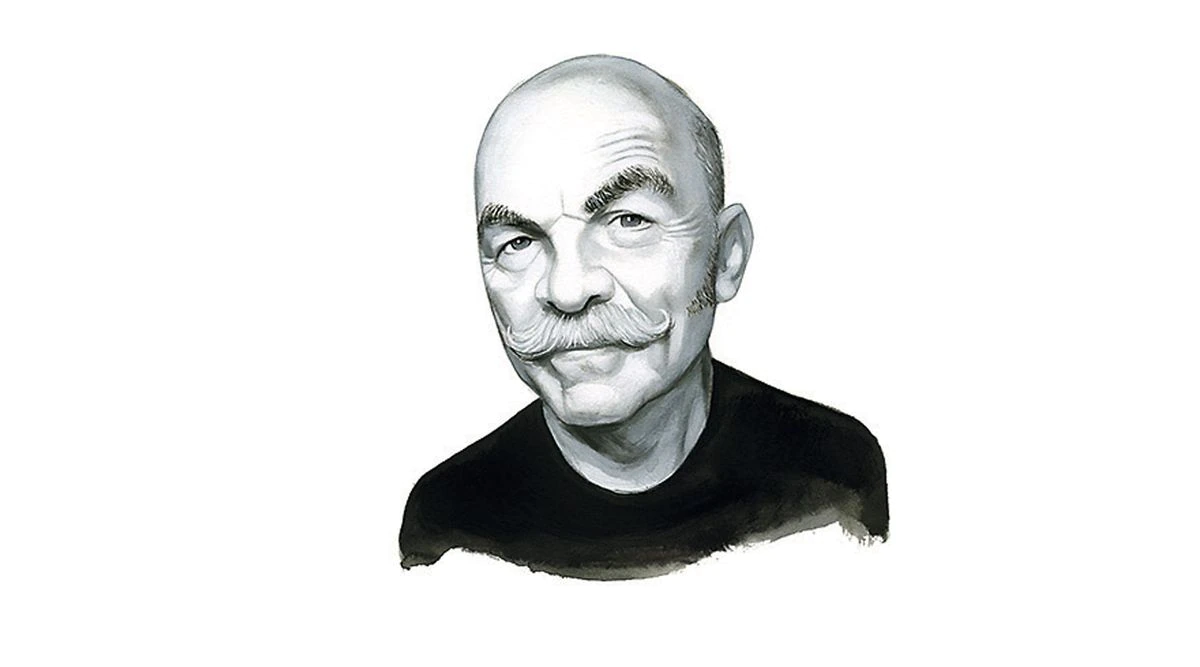Miro cigüeñas por España. Las miro, quiero decir, a través de España, no en defensa o reivindicación de España, que no es lo mío, no porque sea España, que al fin es mi casa, sino porque España es una patria y las patrias siempre traen problemas y los enfrentan atacando, acusando, rechazando a cualquiera que no parezca ser de allí. Por eso, una vez más, miro cigüeñas, me gustan las cigüeñas. Por España, porque ahora están en España. Por ahora. Las miro porque por ahora.
Miro cigüeñas y averiguo. La palabra cigüeña es casi banal: no cambió desde que los latinos llamaban ciconia —y el clasificador Lineo Ciconia ciconia— a ese mismo animal un poco torpe, un poco gritón, que se vuelve en el aire puro lujo.
Su vuelo es elegante, flecha blanca, y es probable que eso le haya valido su calidad más conocida: durante siglos la palabra cigüeña —y alguna imagen de la cigüeña misma— se asoció extrañamente a la reproducción humana. La idea circuló por el folclore alemán desde la Edad Media y terminó de consagrarla y difundirla un raro cuento lleno de acosos y rencores y venganzas —Las cigüeñas (1839)— de Hans Christian Andersen. A partir de entonces —eran tiempos en que Europa todavía creaba las ficciones globales— medio mundo simuló creer que los bebés llegaban a las casas de sus padres colgados del pico de ese pájaro. La imagen es más que conocida, aunque se va perdiendo; lo impresionante es pensar que hace unas pocas décadas la mayoría de los padres contaba a sus hijos esa fábula para no tener que hablar de sus sexos y su reproducción, para no tener que hablar. Lo impresionante es recordar cómo sociedades enteras se pusieron de acuerdo para mentir a sus niños con tal de no “arruinar su inocencia”: cómo sociedades enteras pueden creerse que “hacen el bien” cuando se engañan.
Pero la palabra cigüeña, ya alejada de las maternidades y las paternidades, sigue designando a un pájaro más grande y largo que muchos otros pájaros: un animal de un metro de largo por dos de ancho cuya característica principal es que viaja, viaja, viaja. Las vemos: cada año, con la primavera, llegan a sus nidos en tantos rincones —tantas iglesias, tantas casas, tantos árboles— de España. Son, dicen, cada año unas 70.000 las que buscan estas tierras para aparearse y parir, y las dejan con el otoño muchas más. Viajan: vuelan en bandadas de cientos o miles a 1.000 o 2.000 metros de altura durante mes y medio o dos. Viajan: llegan desde Kenia, Uganda, Zambia, Sudáfrica; recorren muchos miles de kilómetros para volver cada año a sus nidos de verano, y muchos miles para volver a irse a los de invierno —que son, en sus lugares, de verano. En sus milenios de viajes aprendieron a evitar los peligros del Mediterráneo: vuelan sobre tierra —los vientos del mar son traicioneros— y cruzan por Turquía o Gibraltar, porque nadie se lo impide, y llegan y se instalan y se reproducen y las festejamos.
Es un gusto, cada año, recibirlas: traen la imagen de un nuevo comienzo, son migrantes. En estos tiempos en que lo natural está tan valorado —¿tan sobrevalorado?—importa recordar que hay pocas cosas más naturales: animales como las cigüeñas que cada año se lanzan a los cielos para buscar un lugar donde vivir mejor, donde reproducirse, donde ofrecerles a sus crías las condiciones necesarias para desarrollarse. Que nada es más natural, que tantos lo hicieron siempre y lo siguen haciendo. Ya no solo los hombres —que siempre hemos migrado, que seguimos migrando desde que salimos de África hace un par de millones de años—; también los animales.
Los Estados se organizan, a veces, para impedirlo: también es normal, los Estados se organizaron para impedir. Pero migrar es lo normal, es la naturaleza, es la naturaleza humana, y es justicia. Hay quienes quieren tapar el sol con la mano: siempre los hay. No lo consiguen, pero se pasan un rato mirándose la mano —y a veces hasta se creen que es el sol. Después, cuando se queman, manotean alguna patria y cantan algo, y salen a pegar.