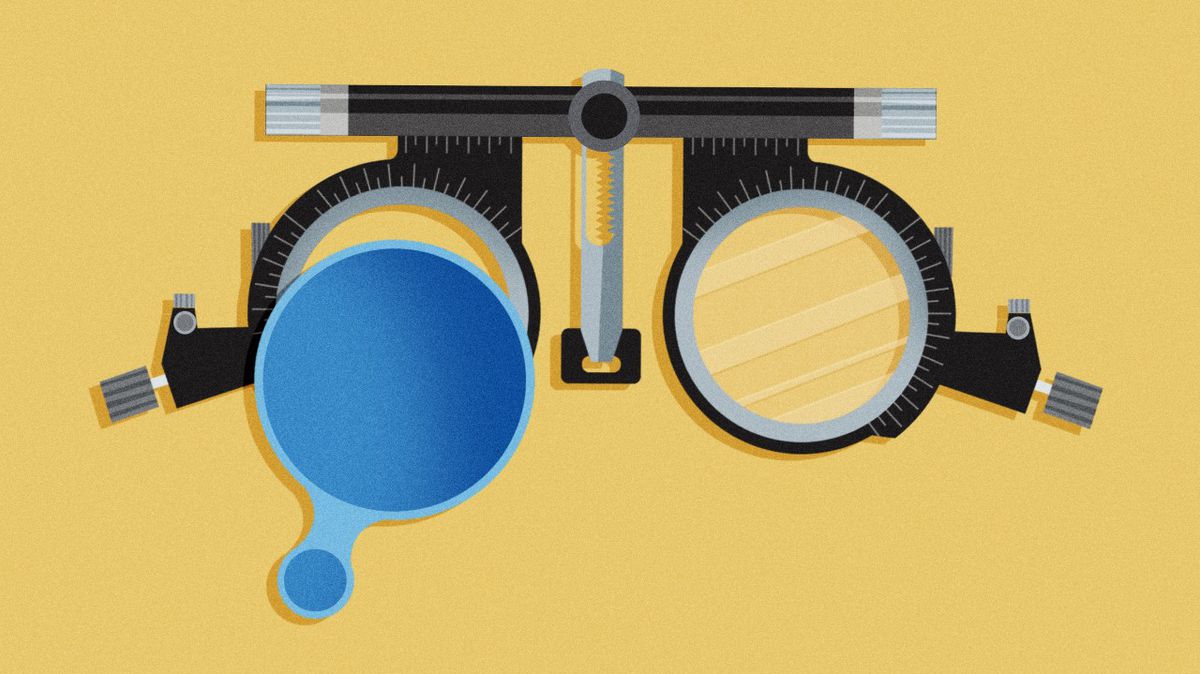En el tercio final de los Episodios nacionales, Galdós pone en boca de la mujer de José García Fajardo: “Pepe, cuando le hablan de triunfos del absolutismo, se me pone tan perdido de la cabeza y tan arrebatado del temperamento, que me veo y me deseo para traerle a la tranquilidad”. Se está tramando la intentona carlista contra Isabel II de 1860 y García Fajardo, el personaje de ficción que ha venido narrando o articulando la trama de la cuarta serie de los episodios, ha pasado de ser un memorialista contemplativo a convertirse en marqués de Beramendi e inmiscuirse en política a favor de la Unión Liberal, la formación liderada por O’Donnell que trató de unir las élites progresistas y moderadas. Beramendi es un hombre ilustrado, perteneciente a las “clases conservadoras”, quien a pesar de las efusiones populares que ve en él con tino Luis Gonzalo Díez en La epopeya de una derrota, recela de los aires revolucionarios que llegan de Europa pero tiene muy claro que la verdadera amenaza que se cierne sobre España proviene del carlismo ultramontano.
Setenta años después, los mejores herederos del liberalismo del siglo XIX sobre el que tanto escribió Galdós intentaron transformar el país con la llegada de la Segunda República. Ni Manuel Azaña, Marcelino Domingo o Casares Quiroga eran unos revolucionarios incendiarios, pero la mayoría de sus medidas relacionadas con el laicismo, la educación pública, los derechos de la mujer y las libertades individuales, no solo escandalizaron a las capas pudientes de su época, sino que podrían ser tildadas hoy con facilidad de radicales o “bolivarianas”. No hay nada más tramposo que apropiarse de las figuras del pasado para apuntalar una causa del presente, nada más peligroso que sesgar la historia y utilizarla como arma arrojadiza en las refriegas del momento. Es cierto que ni Chaves Nogales ni Clara Campoamor fueron partidarios del bolchevismo; pero también lo es que, como muchos otros adscritos a eso que algunos siguen llamando “tercera España” para ponerla sobre todo al servicio de sus derivas particulares, la postura que mantuvieron en 1936 y su defensa del progreso y los valores democráticos fueron inequívocamente parciales.
Rara vez existen las equidistancias exactas. Más común es el doble rasero. Y en un entorno como el que vivimos en la actualidad, las posturas intermedias están siendo capitalizadas por la derecha bajo consentimiento. Piénsese si no en aquellos que se autodenominan liberales, antes progresistas; algunos, inveterados columnistas o excolaboradores de este periódico; que no dejan escapar ocasión para lanzar el dardo de su sarcasmo. Lo curioso es que, para alcanzar el centro de la diana, sus lanzamientos tan solo puedan volar en un sentido: el cambio climático, a ser posible con ridiculización de Greta Thunberg incluida; el feminismo, mejor si es a raíz de la última anécdota sobre lenguaje inclusivo; las traiciones a España de Pedro Sánchez, por su diálogo con los nacionalistas; el trato de los animales o la gestión de la pandemia, con la única condición de que el Gobierno a criticar esté formado por partidos de izquierdas. Pero más curioso aún resulta que se enciendan todos por las mismas cosas y al mismo tiempo, como si hubiera algo compulsivo en ello, como si vieran amenazado algo muy íntimo y querido, el tiempo pasado que siempre fue mejor: el lugar desde el que, cada vez con más virulencia, emiten sus exabruptos.
Porque también es muy sorprendente que hayan perdido el sentido de las formas hasta ese punto, y ya no sepan discernir dónde termina el acto criticable y dónde empieza el ataque personal gratuito; al igual que no deja de asombrar que, considerándose a sí mismos detentadores de la inteligencia de la que a su juicio carecen los otros, sobre todo los que se ven a sí mismos demasiado viejos para cambiar únicamente acudan al descalificativo de brocha gorda o al chiste de humor dudoso como argumento reflexivo: chavista, totalitario, proetarra; pescadera, “tontos”, “cuarentona indocta”. De esta forma, han ido perdiendo incluso la estimada autoridad moral que tuvieron algunos por su admirable lucha contra el terrorismo de ETA; porque se han quedado ahí, sin pasar página, como si lo único que existiese fuera Cataluña y el secesionismo y su idea cada vez más inmovilista, esencialista, noventayochista de los “españoles de bien”. (Los que son un poco más jóvenes muestran al menos un esfuerzo por razonar, aunque la mayoría de las veces solo enturbien el agua para que parezca profunda y se queden en lo abstracto, en sus reverencias a Hitchens o Lilla y sus obsesiones por la cultura de la cancelación y lo woke, para al final llegar a la misma caricatura, a padecer la misma tortícolis, a mostrar el mismo desprecio tras una falsa neutralidad.)
Si alguien se lo cuestiona además, después de un guiño que suele tener algo de cínica arrogancia intelectual cuando no de cierta complicidad masculina en declive, dirán que los que hoy día verdaderamente están oprimidos son ellos, o que la dictadura de lo políticamente correcto limita su libertad de expresión. No se dan cuenta, o sí se dan pero aun así lo prefieren, de hasta qué punto contribuyen a agravar las calamidades objeto de su supuesta denuncia: la falta de rigor en el debate, el sectarismo, la polarización, la imposibilidad de llegar a acuerdos y el ascenso de los extremos. Porque no se trata de un asunto de legitimidad, dado que tienen el mismo derecho a intervenir que quienes consideran detestables, sino de asunción democrática y de lenguaje. En aras de la libertad, no suelen declararse partidarios de los cordones sanitarios, pero si hay que establecerlos, mejor en torno al PSOE que alrededor de Vox, que es más “constitucionalista”. Nos encontramos de este modo ante un centro hemipléjico, incapaz de reconocer el mínimo logro del adversario, dispuesto a alinearse con el nihilismo más irresponsable antes que pactar con un candidato tan subversivo como Ángel Gabilondo.
Se conciben a sí mismos como liberales y reclaman como expertos la portavocía en exclusiva del linaje de Chaves Nogales o de Orwell, para lo cual: o bien olvidan que el primer objetivo de ambos fue plantarle cara al fascismo; o bien reasignan el término “fascismo” a su antojo, de forma muy similar a como hacen los supremacistas catalanes. Llamados a tender puentes, ahondan en la discordia con un rencor revanchista de conversos. No se dicen ni de izquierdas ni de derechas, pero a la hora de arremeter solo saben mirar para un lado; y lo que allí es motivo de mofa, aquí adopta la justificación sinuosa, el contorsionismo dialéctico o el silencio que otorga. Se burlan de la susceptibilidad ajena y defienden el derecho a ofender, siempre y cuando no se utilice contra ellos. Uno no sabe si les alegró más la victoria de Ayuso o la derrota de los intelectuales que pidieron el voto contrario en un manifiesto. Jamás considerarían aquello que dijo Indalecio Prieto: “Soy socialista a fuer de liberal”, o Leonardo Sciascia: “Estuve cerca del PCI porque era liberal”. Su liberalismo tiene más que ver con el centro invocado por Aznar en los años noventa. Ni por asomo se acerca al de Beramendi.
Coradino Vega es escritor. Su último libro es La noche más profunda (Galaxia Gutenberg).
Source link