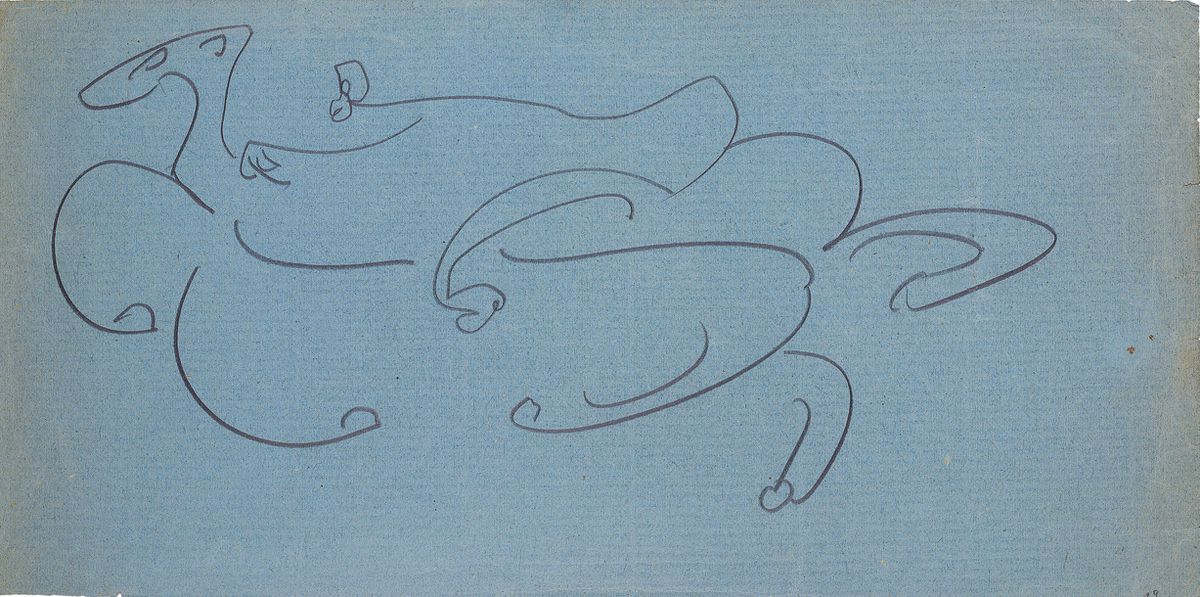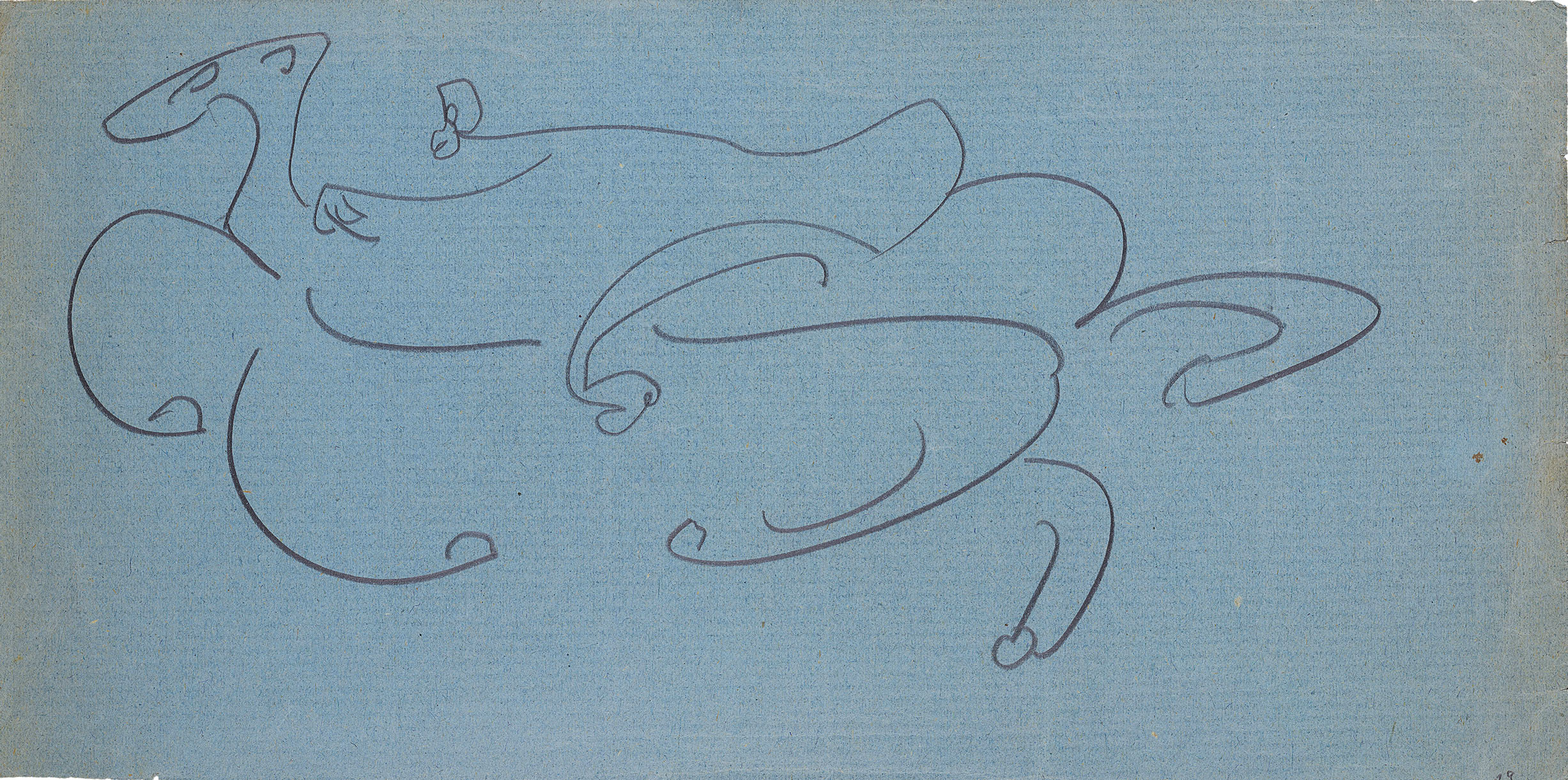
Hace 100 años, en noviembre de 1921, Franz Kafka tuvo una tarde melancólica de domingo; “una tarde compuesta de años”, escribió en su diario. De nada le sirvió salir a dar vueltas (“desesperado”) por las calles vacías ni sacó tampoco mucho partido de pasar ratos largos “tumbado tranquilo en el canapé”. Fue una tarde de domingo de esas que no terminan nunca. “A veces”, apuntó, “asombro por las nubes absurdas, incoloras, que pasan sin interrupción”.
Kafka tuvo esa obsesión permanente por escribirlo todo, pasara lo que pasara iba rumiando sus cosas y cuanto veía alrededor y seguramente ya daba forma a sus observaciones para cuando tuviera un rato y pudiera coger el lápiz para dar cuenta cabal de lo que le había ido rondando por la cabeza (y por su ánimo). “Ineluctable obligación de observarse a sí mismo”, anotó un par de días después de aquella tarde melancólica. En sus diarios, en sus cartas, en sus relatos, en todas partes hay siempre el puntilloso registro de los detalles presuntamente más irrelevantes, ese meticuloso afán por cartografiar el paso de un estado de ánimo a otro, de atrapar cada condición de gris. Y, de pronto, un relámpago, algo que se sale de las casillas. Su obra está atravesada por esas iluminaciones que irrumpen súbitamente y que obligan al escritor a salirse de forma abrupta del guion. Se impuso tareas tan asfixiantes como la de observarse permanentemente para recoger el espectro más variado de impresiones respecto a sí mismo y apuntaba, por ejemplo: “Ciertamente: la tristeza no es lo peor”, “las formas de mi decaimiento son inimaginables”, “he sufrido mucho mentalmente”. Basta seguir sus diarios para asistir a ese imponente despliegue de matices sobre lo más negro, pero incluso en esa atmósfera de abatimiento de tanto en tanto asoma el humor, o una extraña ternura.
Acaba de publicarse un libro que reúne todos los dibujos de Franz Kafka. Casi siempre armaba figuras y rostros humanos con unos pocos trazos, hacía personajes con el aire de no ser nada más que bocetos, ejercicios fragmentarios, inacabados, provisionales. Líneas y manchas, caprichos que le servían para dar forma a lo que pasa de forma imprevisible por la imaginación, muchos de ellos están llenos de movimiento, otros son meticulosos en su repetición de motivos, algunos recogen el despliegue de una sofisticada habilidad técnica. Igual había algo de mecánico cuando empezaba a hacerlos, pero luego se entretenía en fijar con precisión algunos detalles. Lo que hay de fascinante en esos dibujos es su condición de distracción. Kafka tenía que estar en otra cosa y, de pronto, se ponía a hacerlos.
“Corre detrás de los hechos como quien es principiante en patinaje sobre hielo y, además, patina donde está prohibido”, escribió en uno de sus cuadernos. Kafka era un maestro a la hora de condensar en unas líneas un fugaz y lúcido diagnóstico sobre lo que ocurre, sobre lo que nos ocurre. Ese afán lleno de torpeza de ir corriendo a trompicones, por ejemplo. Luego igual se embarcaba en uno de esos dibujos tan sencillos e inquietantes. Es difícil sustraerse a la tentación de entretenerse y mirarlos con detenimiento. A distraerse, extraviarse, perder el hilo. Justo la actitud contraria a la que exigen hoy estas sociedades tan puritanas, que empujan el día entero a estar en la tarea, entregados a la causa, obligados a destacar. Sea como sea.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Gracias por leer EL PAÍS