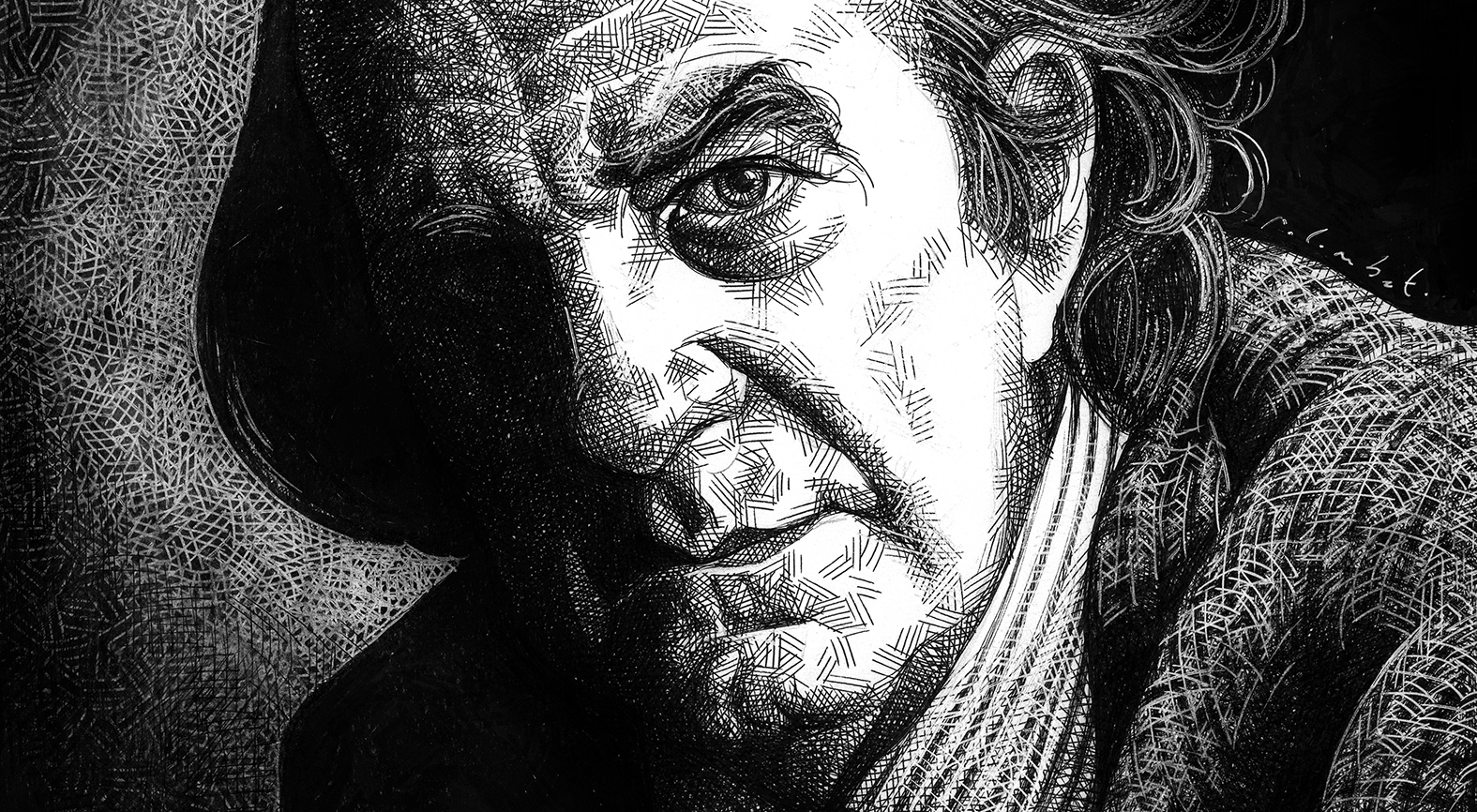
A Pradera le ha pasado lo contrario que sucede tantas veces a personajes influyentes: su protagonismo estuvo respaldado por una sucesión de círculos concéntricos de menor a mayor que fueron algo así como su hábitat humano y transitado entre círculos y amistades, más nuevas o más veteranas. Pero el estrellato no fue nunca su mundo, o lo fue solo entre avisados, enterados y miembros de los circuitos del poder, en sentido fuerte y blando. Fuera de esos pocos centenares de personajes que sabían de su relevancia subterránea y sin ínfulas, la población general, incluida la culta, tuvo una idea más bien nebulosa de Pradera como nombre-icono, nombre-fetiche, nombre-nombre sin que nada de su obra pública, o apenas nada, permitiese proyectar sobre él los vatios deslumbrantes que sí recayeron sobre muchos de sus más íntimos amigos, y algunos también familiares: todo cristo sabía quién era su cuñado Rafael Sánchez Ferlosio y quién era Carmen Martín Gaite, como en los años sesenta y setenta supieron muchos quién era Chicho Sánchez Ferlosio, mientras tarareaban Gallo negro, gallo rojo, como buena parte del lector de librería estaba al tanto de la existencia de una megaestrella literaria sin lectores, Juan Benet, y no hubo joven agitado, subversivo o meramente inquieto que no reaccionase de un modo o de otro al nombre de Federico Sánchez, aunque casi nadie supiese (pero sí Pradera, y desde 1955) que ese fantasma de la subversión comunista se llamaba en realidad Jorge Semprún, otra estrella a todo meter, sobre todo cuando viró hacia el mundo del cine de la mano de Yves Montand, Simone Signoret o Costa-Gavras. De quien nadie tenía ni idea era del flaco larguirucho que estuvo en el corazón de todos ellos y algunos más, Javier Pradera. Había nacido con el estrellato incrustado en su apellido y en el callejero de Madrid (por su abuelo el reaccionario tradicionalista Víctor Pradera) y tras hacerse comunista en la clandestinidad franquista de los años cincuenta se casaba con la hija de otra estrella del fascismo pletórico de cultura y delirio, Rafael Sánchez Mazas.
Más información
Había hecho siempre lo mismo, desde adolescente, y eso explica una parte de la excepcionalidad de su trayectoria en la España contemporánea: fue un nómada del pensamiento y el análisis, impulsado no por uno u otro oficio, sino por la codicia de saber y entender, de atrapar las cosas en sus vertientes más secretas, aunque fuesen inverosímiles, y sin miedo a romper el guion, o a deshacer el guion iluso de unos y otros (sobre todo porque él mismo había sido y seguiría siendo en tantas cosas un fenomenal iluso). Ese nomadismo itinerante de una misma estructura mental se desprende de forma casi sangrante en el modo en el que concibe la escritura cuando la escritura es solo un instrumento práctico: cuando redacta cartas meticulosas para discutir con Jorge Semprún (mejor dicho, Federico Sánchez y Jorge Semprún a la vez) como joven militante con distancia crítica e independencia de criterio, pero también cuando discute con el amo y señor de la editorial que lo ha empleado en 1962, Fondo de Cultura Económica, para explicarle los planes editoriales que barrunta, sin que al final acabe saliendo nada, o casi nada de lo que imagina. Pero no importa: el placer de pensar y proyectar se desprende de cada párrafo —algunas de estas cartas están en un libro de Pradera que recoge unas pocas, Itinerario de un editor, en Trama— porque hoy podemos disfrutar de una inteligencia en marcha y sin finalidad operativa. Lo leemos ya no con la expectativa de quien hace bien su trabajo, sino de quien deja rastro de él en su trabajo, y eso sucede en esas cartas pero sucede también en las infinitas contraportadas que llegó a redactar para la editorial Alianza desde finales de los años sesenta, a la carrera, casi sin respirar y sin dejar de clavar el sentido del libro, fuese en El Libro de Bolsillo, fuese en la colección que se inventó en 1970, Alianza Universidad, y buque nodriza de la mitad de los estudiantes universitarios de las dos décadas siguientes.
Javier Pradera, entonces responsable de la sección de Opinión de EL PAÍS, en un debate en la redacción con motivo de las primeras elecciones de la democracia en España, en junio de 1977.Archivo EL PAÍS
Si quieres apoyar la elaboración de noticias como esta, suscríbete a EL PAÍS
SuscríbeteLa autoridad de un clásico
Los 10 años transcurridos desde su muerte en noviembre de 2011 han sacado a otro personaje del interior del mismo Pradera de siempre. Ya estaba ahí, pero no lo sabíamos, ni Pradera había hecho nada para que lo supiésemos: el escritor, el ensayista, el autor de libros hoy indispensables para el lector culto del presente (y del futuro). Pradera es hoy parte de la memoria afectiva e intelectual de varias generaciones de españoles, pero ha empezado a ser algo nuevo a través de varios libros que convivieron con él durante toda su larguísima madurez y nunca llegó a autorizar, o se resistió a darles el nihil obstat, como exigente editor de los demás y, con más razón, de sí mismo.
Pero se equivocó de medio a medio al dejarlos inéditos, o las razones que tuvo se nos antojan superfluas o menores. Hoy en las bibliografías más solventes sobre las patologías de la democracia española figura de forma preferencial Corrupción y política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg, 2014) porque ningún otro ensayo sobre esa lacra supo contar, con el doble instrumento de la experiencia íntima en un periódico y la solvencia de un editor humanístico, las causas de una devastación invisible, el funcionamiento larvado y tenaz de una corrupción que afectó a casi todos los partidos políticos.
Lo que puso de forma adicional Pradera en ese libro fue una sensibilidad democrática no adulterada por el uso o el contacto con el poder y su propensión natural a la permisividad comprensiva y a veces complaciente con maniobras cuyo deterioro más grave es lento e invisible: las democracias se desacreditan como sistemas políticos normalizando la corrupción como mal necesario cuando en realidad está entre las causas profundas de erosión de la confianza de la población. De la corrupción tolerada al todos son iguales va un paso que solo voxean las ultraderechas, pero que sienten como creíble muchos más.
De eso, de ultraderecha, también sabía una barbaridad Pradera porque había vivido en el corazón sociológico, familiar e ideológico del que nació su institucionalización franquista. De ese potaje espeso y rancio escapó, pero lo hizo como siempre, con un esfuerzo de racionalización capaz de explicar los ingredientes esenciales —imaginativos, verbales, políticos— que explican el atractivo que La mitología falangista (que fue el título del libro póstumo, editado por CEPC) tuvo para muchos jóvenes, incluido él mismo.
Lo fue hasta que decidió operarse a corazón abierto y entender que las emociones que movilizaba el falangismo rebajaban a víscera palpitante a sus adictos (como él) y descubrió otra droga inversa que merecía de veras la entrega de la vida, no verbosa y espuria y falsa, sino verdadera, abnegada y noble: la causa de la redención de las masas obreras, la causa comunista de un mundo ordenado para el bien desde la ley científica y el orden de Estado. Esa iba a ser su placenta moral durante 15 años, hasta finales de los años sesenta: se hizo comunista por fraternidad y por convicción teórica, y solo con la experiencia y los escarmientos de la madurez empezó a descreer para asomarse a las aguas templadas de la socialdemocracia.
Hasta el final en EL PAÍS
En este periódico escribió editoriales durante 10 años, a razón aproximadísima de uno a la semana, casi siempre de política nacional, con excursiones a otros temas muy suyos por razones culturales y también sentimentales: la memoria de Cuba, la memoria de la Unión Soviética, la memoria del exilio, los azares de la cultura del libro y algunas reivindicaciones muy personales que acabaron siendo colectivas, o que aspiraban a cifrar en un nombre propio la aventura de la reeducación liberal y democrática. Hasta cinco editoriales llegó a dedicar a Dionisio Ridruejo en los primeros años de la democracia, y no solo por admiración terca y póstuma por el personaje, sino por lo que tenía de ejemplaridad positiva para otros pelajes que habían actuado muy de otra forma durante la dictadura y en la democracia seguían por detrás de Ridruejo en términos de convicción liberal. Manuel Fraga Iribarne vendría a ser el paradigma de político forzado a una práctica democrática que carecía de la genuina convicción antifranquista que Ridruejo sí exhibió.
Esas labores lentas de pedagogía civil y de clarificación de las trayectorias de unos y de otros fueron parte del bagaje intelectual que entregó a los lectores de este periódico. Es posible que de su rotundidad de prosa y su juiciosa ecuanimidad de análisis naciesen oleadas de demócratas sobrevenidos para aprender en los años setenta que la democracia se practica día a día y no es pócima mágica ni receta mecánica. Hoy la polarización parece palabra clave del presente, pero lo ha sido de demasiadas etapas de la vida política española, y desde luego, también en los años posteriores a la muerte de Franco.
El mundo analógico debió de ser verdaderamente otro porque no es fácil asumir la rapidez ejecutiva que impulsaba por las mañanas al director de la principal editorial de ensayo de la España de la Transición (la Transición empieza allá por 1965), Alianza Editorial, y al jefe de Opinión del principal periódico de la España de la democracia por las tardes desde 1976, EL PAÍS: ¿A qué hora tomaba café o se cortaba el pelo? ¿A qué hora se liaba con una mujer o a qué hora se desliaba? ¿A qué hora se peleaba con sus hijos Máximo y Alejandro, o a qué hora los ignoraba olímpicamente, mientras seguía abstraído en cábalas profundísimas para regenerar la democracia (también en eso un pionero)? ¿A qué hora se decidía a comprarse un piso, a separarse o a volver a casarse? Esto último sí lo sabemos: decidió volver a casarse entre los dos consejos de administración de enero de 1989 en Alianza Editorial que iban a decidir su final como editor. En el segundo consejo se quedaba sin la editorial que había creado en 1966 con Jaime Salinas, José Ortega Spottorno y la familia Vergara porque se vendió a otra empresa y él prefirió quedarse fuera porque ya no sería la suya. Por entonces Jesús de Polanco se inventó para él otro lugar donde maquinar a largo plazo: esa choza amable y sustitutiva de la edición fuerte fue Claves de razón práctica. Pero quedaba sobre todo EL PAÍS como casa propia, como familia simbólica y laboratorio político, y allí (es decir, aquí: la misma máquina de generar dolor) siguió escribiendo hasta el mismísimo domingo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, el 20 de noviembre de 2011, en que moría en casa, en casa de Natalia Rodríguez-Salmones. Había despedido meses atrás a dos íntimos amigos de guerrilla política y cultural: Jorge Semprún y Luis Ángel Rojo. Pradera, solo un poco después, se fue bien tranquilo y muy bien acompañado.
Suscríbete aquí a la newsletter semanal de Ideas.
