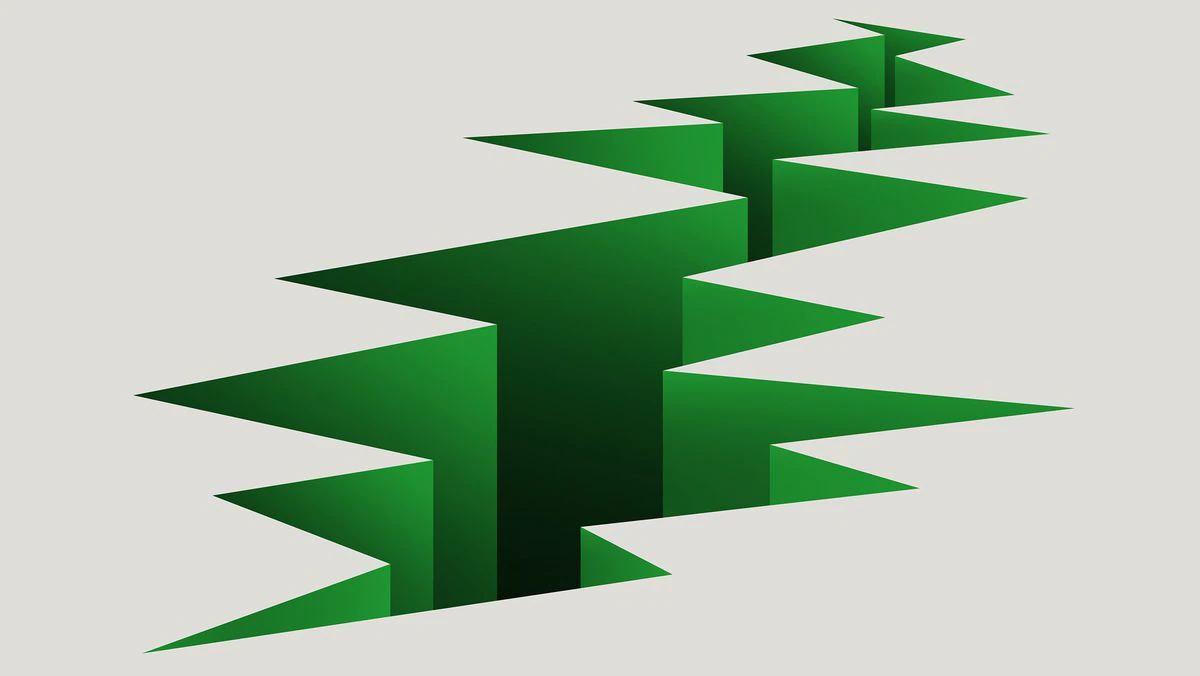Como un poderoso remolino, la desigualdad ha agitado las aguas de las sociedades occidentales en los últimos lustros. Varias corrientes han confluido en generar ese efecto: la globalización y su deslocalización manufacturera, que han generado pérdidas de empleo y sentimiento de incertidumbre y frustración en amplias capas sociales; los desmanes del capitalismo financiero, que precipitaron una profunda crisis cuyo precio pagaron en gran medida los más vulnerables; la revolución tecnológica, que premia a algunos —los más formados, las nuevas generaciones— y margina a otros; y, por último, la pandemia, un mazazo asimétrico ante el que unos han estado mucho más expuestos que otros, tanto en términos de pérdida de empleo como de riesgos sanitarios. Se trata de corrientes amplias y fuertes que han agitado grandes segmentos de la sociedad: no solo a quienes se han hundido en el remolino de la desigualdad, sino también a aquellos que temen hacerlo, ven frustradas sus expectativas, se sienten perdedores de dinámicas que favorecen, y mucho, a otros. Es una base de malestar que explica algunos de los fenómenos políticos desestabilizantes de los últimos años, desde el trumpismo y el Brexit hasta la llegada al poder en Italia de una coalición antisistema.
A todas estas corrientes se suma ahora otra que amenaza con dar una nueva potente vuelta al remolino: la de la transición ecológica. Se trata de una revolución necesaria y urgente según advierte fuera de toda duda racional la ciencia. Y, además, de un cambio sistémico que según la mayoría de los análisis tendrá un balance no solo medioambiental, sino también económicamente positivo —salvo casos de países altamente dependientes de la venta de hidrocarburos—. Pero es, a la vez, una revolución cargada de problemáticos efectos colaterales en términos de desigualdad a lo largo del camino. El cambio climático tiene una profunda, y a veces paradójica, relación con el concepto de desigualdad. En términos ciudadanos, suelen ser las élites las principales emisoras de la contaminación, y son los más vulnerables quienes sufren sus peores consecuencias, en clave de eventos catastróficos, deterioro de entorno de vida o impacto sobre la salud. Esta lectura se traslada al plano geopolítico: los países desarrollados han sido los grandes contaminadores; aquellos en desarrollo destacan entre los que más pueden resultar afectados. La lucha para frenar el cambio climático es, por tanto, un factor fundamentalmente progresista, protector de los más expuestos. Pero el camino para llegar ahí contempla, de nuevo, elementos regresivos, problemas que pueden sufrir sobre todo los más débiles.
El impacto es sistémico y complejo, pero puede simplificarse en dos grandes planos. Por un lado, las consecuencias de la reconversión industrial precipitada por la transición. Se trata aquí de los empleos perdidos en los sectores de impacto primario —minas y centrales de carbón, otros combustibles que se irán reduciendo, etcétera— y secundario —por ejemplo, industrias del sector de la movilidad—. Por otro lado, destaca el impacto sobre la ciudadanía de la inestabilidad del mercado de la energía, en términos de facturas por el consumo de la luz, por ejemplo. Esto golpea a todos, pero proporcionalmente pesa más para algunos que para otros.
Si quieres apoyar la elaboración de noticias como esta, suscríbete a EL PAÍS
Suscríbete
En este aspecto, es importante considerar que la actual escalada de precios tiene muchos motivos que no están relacionados con la transición energética —un invierno especialmente frío que ha agotado reservas, probables cálculos geopolíticos de Rusia, el repentino rebote de la demanda tras la depresión pandémica—. Pero hay otros elementos que sí lo están, como la incidencia del creciente coste de los derechos de emisión del CO2 o la involución de las inversiones en el sector de hidrocarburos, que afecta a la oferta y contribuye a tensionar los precios. En su último informe anual, publicado este octubre, la Agencia Internacional de la Energía alerta del grave desajuste entre la inversión en hidrocarburos —que involuciona de forma adecuada para cumplir con los objetivos de emisiones cero— y la dirigida a renovables —completamente insuficiente—. Este desajuste y la necesaria incorporación progresiva del coste de la contaminación en los precios energéticos hacen pensar que son posibles, incluso probables, periodos de intensa volatilidad.
El riesgo de que este escenario infle bolsas de fuerte malestar social es considerable. La historia reciente enseña cómo las cuestiones energéticas tienen potencial explosivo de prender protestas. Pueden recordarse las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia (2018) o las de Ecuador (2019), ambas por asuntos relacionados con los precios del combustible. El alza de la tarifa del transporte del metro en la capital fue el detonante (también en 2019) de grandes protestas en Chile en las que, como en los dos casos anteriores, confluyeron diversos motivos de malestar. Energía y transporte son sectores clave, explosivos. El descontento puede estallar y causar un doble efecto: resistencia a la propia transición y empuje político a formaciones con posiciones retrógradas de más amplio espectro. Este es el fantasma que inquieta a tantos gobiernos y sobrevuela la Cumbre del Clima, la COP26, que empieza el próximo día 31 en Glasgow. ¿Cómo desactivar esta bomba?
En cierta medida, los instrumentos para llegar a una solución están claros. El reto es activarlos con suficiente determinación y eficacia. Jan Rosenow, director del programa europeo del Proyecto de Asistencia Regulatoria (un grupo de expertos en el sector energético) e investigador asociado honorario del Instituto sobre el Cambio Medioambiental de la Universidad de Oxford, apunta en videoconferencia algunas consideraciones con respecto a medidas de atenuación del impacto de los precios energéticos. “En el corto plazo, las vías de acción maestras son la reducción de impuestos a los más vulnerables y pagos directos”, asegura. El reto central es definir adecuadamente estas ayudas, apoyar a quienes lo necesitan y no diluir el esfuerzo protegiendo un abanico demasiado amplio, señala el experto. El ojo puesto en las siguientes elecciones puede producir reacciones desenfocadas.
Más circunspecto se muestra Rosenow con respecto a otros tipos de medidas. En cuanto a recaudar recursos incidiendo en los beneficios de suministradores que producen a bajo coste y cobran mucho gracias al sistema de fijación de precios de la energía eléctrica, el experto cree que es una cuestión muy delicada. “Según como se haga, puede tener consecuencias en materia de cálculos de inversiones futuras, tan necesarias para impulsar las renovables”, dice. Por otra parte, el cambio del propio sistema de fijación de precios es un debate realmente complejo. “Algunas alternativas que se oyen circular, como pagar un precio medio a los suministradores, tienen poco sentido. En cualquier caso, esta vía no es una solución en el corto plazo. La verdadera solución es reducir la dependencia de fuentes como el gas. Tenemos que activar la instalación de capacidad renovable. Creo que esta crisis señalará a los inversores que hay que acelerar en esa dirección. Así que probablemente será, a largo plazo, un factor más positivo que negativo para la transición”, concluye.
En el plano industrial, los expertos coinciden en considerar que el balance de la transición será positivo: creará más empleos de los que destruirá (24 millones frente a 6 millones, según un estudio de 2018 de la OIT). El problema es que hay un desajuste entre dónde y cuándo desaparecen y florecen puestos de trabajo. Las herramientas básicas para atenuar ese problema son bastante claras, quizá más que en el apartado precios: prestaciones sociales a quienes pierden empleo; medidas de formación; apoyo al desarrollo de alternativas en las zonas más afectadas. “Es importante planificar. Lleva tiempo encontrar modelos alternativos”, señala Isabel Blanco, economista principal en materia de Transición Verde en el grupo de economía y políticas sectoriales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, activo en proyectos de apoyo en este marco. Por lo general, explica, la transición supone pasar de un territorio monoindustria a un sistema diversificado con negocios más pequeños. Esto requiere, entre otras cosas, una paciente labor de coordinación entre administraciones y agentes sociales, y mucha atención a todo el entorno productivo que queda afectado alrededor del negocio principal que cae. “Quizá sea precisamente ese entorno la parte más vulnerable”, señala la experta por videoconferencia desde Polonia, donde se hallaba por cuestiones relacionadas con esta materia en la región carbonera de Baja Silesia.
Blanco señala elementos esperanzadores. Por un lado, el avance de la digitalización, que facilita alternativas con teletrabajo; por otro, la actitud de creciente atención de la Unión Europea a la cuestión, que considera un positivo e importante cambio conceptual con respecto a la crisis que empezó en 2008. La economista señala, sin embargo, dos aspectos problemáticos: la necesidad de actuar con rapidez —lo que complica las cosas— y el riesgo de dejar ángulos descubiertos. “El fondo europeo de transición justa se centra en regiones especialmente afectadas. Está bien que esto ocurra, pero hay una masa social más difusa que puede tener dificultades y hay que pensar en ellas”, observa.
Uno de los aspectos clave es que esta potencial presión de desigualdad se sobrepone a otras anteriores. Tim Gore, jefe del programa de economía circular y de bajas emisiones del Instituto para Políticas Medioambientales Europeas, destaca en conversación telefónica precisamente la importancia de una visión de contexto. “Es fundamental anclar la reflexión y la acción contra la desigualdad en este dominio a un marco más amplio. Durante bastante tiempo, ha habido una aproximación tecnocrática a la cuestión climática. Ahora hay un creciente reconocimiento de que hay que abordarlo de manera sistémica y hay que avanzar en esa senda. Europa no ha hecho suficientes progresos contra la desigualdad, en algunos países ha habido un empeoramiento en los últimos 20 o 30 años”, dice.
La concienciación política con esta cuestión, en Europa, es indudable. La UE tiene en marcha considerables iniciativas para asegurar una transición justa en términos industriales y territoriales. La larga experiencia en políticas de cohesión, que precisamente se ocupan de territorios desfavorecidos y han mejorado las praxis de cooperación entre distintas instituciones, es una buena base. Gobiernos nacionales buscan soluciones al impacto de los precios. Pero concienciación y resultados no son lo mismo. El riesgo de que se abra una brecha de malestar no debe subestimarse. Como señala el geógrafo francés Christophe Guilluy en conversación telefónica, “hay peligro de que la transición se perciba en ciertos sectores sociales como un greenwashing (lavado de imagen verde) de la conciencia de las élites”, sobre todo urbanas, que no sufren un coste doloroso por esta. Sería una nueva ruptura entre los sectores en auge de nuestro mundo —el corazón de las metrópolis, los grandes centros turísticos— y aquellos que están en declive o se sienten descuidados —las zonas rurales, las periferias—. Un nuevo, inquietante remolino.
Suscríbete aquí a la newsletter semanal de Ideas.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Gracias por leer EL PAÍS