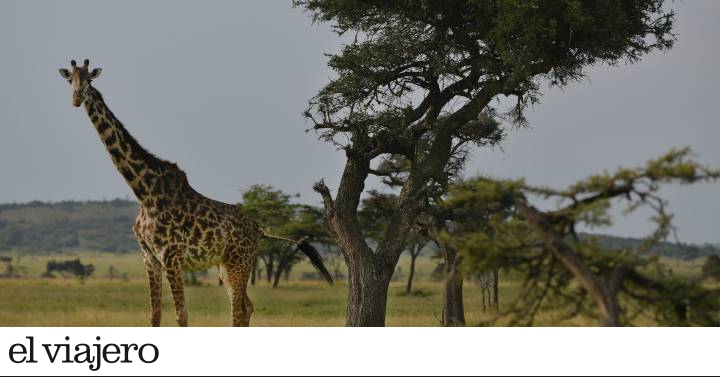Mi fascinación por el África negra viene de la infancia, y la atribuyo a las películas de Tarzán de Johnny Weissmüller, a los libros de Edgar Rice Burroughs, creador del lord inglés criado entre monos, y a algunos otros, como Orzowei o Las minas del rey Salomón, todos ellos sinónimo de emoción y aventura. Esa fascinación ha pervivido hasta hoy y, descartada la aventura, ese ingrediente que hace que los protagonistas de esas ficciones pongan en juego su vida de manera constante, me queda el embrujo de su fauna, única y asombrosa.
Aunque África es inmensa, y muchos son los lugares para disfrutar de ella, seguramente el mejor sea la reserva nacional Masái Mara, en el suroeste de Kenia, que limita con el parque nacional del Serengueti, perteneciente a Tanzania, territorios ambos de los masáis, los míticos cazadores de leones, que viven actualmente del pastoreo y del turismo, como las mujeres que me asaltaron a la entrada de la reserva para venderme sus abalorios. Aunque el Serengueti es mucho más extenso, 14.763 kilómetros cuadrados frente a 1.510, Masái Mara cuenta proporcionalmente con muchas más pistas, lo que permite, sin saltarse la prohibición de salirse de ellas, acercarse más a los animales, que viven acostumbrados a los curiosos, aunque en la más salvaje libertad. Y vaya si abundan, y vaya si se acerca uno a ellos (siempre sin bajarse del vehículo, por seguridad), tanto, que es posible oír cómo los elefantes arrancan con la trompa la maleza para llevársela a la boca, o cómo crujen los huesos de una gacela al ser devorada por los leones.
En mi viaje reciente a Kenia —el país permite la entrada a las personas vacunadas y los viajeros que se hayan recuperado del coronavirus en los 90 días anteriores de su llegada; y todos deben presentar una PCR negativa realizada 72 horas antes de la salida del vuelo y un visado electrónico (evisa.go.ke)—, pernocté durante cuatro noches en el Julia’s River Camp, uno de los campamentos dentro de Masái Mara, en una tienda muy grande y cómoda, al borde de un afluente del Mara, el Talek. El plan consistía en desayunar hacia las seis de la mañana, hora en la que hacía un frío que luego sería sustituido por un calor nunca agobiante, y salir con el 4×4 a recorrer durante horas la reserva, regresando al campamento para la comida o llevándola para hacer un pícnic en la sabana, un verdadero placer, no por la comida, sino por el lugar y el momento, que inevitablemente hacían pensar en Memorias de África. Y en esas jornadas, en las que acababa cansado aunque lo único que hiciera fuese mirar, no dejaba de maravillarme la cantidad de animales que se presentaban ante mis ojos: manadas de ñus; cebras de maravilloso dibujo blanquinegro; búfalos imponentes; diferentes variedades de antílopes, desde las pequeñas gacelas Thomson hasta los enormes elands; facoceros, a los que tras la película de El rey león los guías llaman Pumba; avestruces; babuinos en una pradera sembrada de huesos blancos; elefantes majestuosos, divisables desde muy lejos por su tamaño; jirafas con su andar como en cámara lenta; hienas de aspecto malvado; inquietantes e inmóviles cocodrilos; mangostas que corretean con aire de conspiradoras; buitres devorando los restos de un búfalo, ya poco más que un pellejo relleno de la hierba que había comido antes de ser comido él a su vez; apestosos hipopótamos, y, por supuesto, leones y guepardos. Sin tener que bajarse del vehículo, que está completamente abierto, se les puede observar a apenas tres o cuatro metros mientras comen, con las caras manchadas de sangre, o sestean, ajenos a los turistas.
De entre los animales, vamos a decir, “espectaculares”, los más esquivos son el leopardo, seguramente el mejor cazador, que se esconde en las copas de los árboles, y el rinoceronte, muy escaso. No vi ningún leopardo, pero sí una pareja de rinocerontes negros, de cerca y durante bastante tiempo, después de una frenética carrera emprendida por el guía, avisado por otros, una carrera llena de saltos por los baches con recompensa final. Y también recorrí en un paseo las lindes de la reserva, acompañado por un masái, provocando una estampida de ñus, y dando las gracias después, exultante por esa ráfaga de libertad, por no haberme doblado un tobillo.
En octubre y noviembre se produce en Masái Mara la gran migración, que se muestra en un sinfín de documentales que la han hecho mundialmente famosa, cuando unos dos millones de ñus, antílopes y gacelas cruzan el río Mara. Uno de cada diez de esos herbívoros muere en el intento, ahogado, aplastado por sus congéneres o devorado por los cocodrilos, que los aguardan hambrientos. Al festín se suman hienas, leones, buitres, marabúes… En los días que estuve, no conseguí ver ninguno de los cientos de cruces que se producen en diferentes puntos del Mara a lo largo de las semanas, pero sí sus efectos: ñus muertos en las orillas, o sobre las rocas, o dentro del agua, y una formación de unos 200 buitres sobre el cortado del río, como un ejército, esperando la ocasión para abalanzarse sin peligro sobre los cadáveres.
Aunque la densidad de animales es tremenda, el parque es lo suficientemente extenso como para que a veces se recorra durante un rato sin ver ninguno, y es entonces el momento de disfrutar de los árboles flanqueando los cursos de agua, de la amplitud de un paisaje de aire limpio, idéntico a como era hace miles de años, y de sus puestas de sol. Y al llegar al campamento, de las noches increíblemente estrelladas o de una tormenta nocturna de impresionantes relámpagos.
De vuelta a Nairobi, antes de tomar el avión de regreso, tomé una cerveza en el elegante Aero Club of East Africa, fundado en 1927, con fotografías, maquetas y motores de la época heroica de la aviación y camareros trajeados, para después cenar en el Carnivore, que me recibió al son de la Macarena. Es conocido porque en él se podía comer carne de facocero, búfalo o antílope. Actualmente solo sirven la de cocodrilo, algo gomosa y rica, quizá por estar bien sazonada. En el improbable caso de que alguna vez me zampe un cocodrilo, pensé mientras masticaba, que sepan mis familiares que yo inicié las hostilidades.
Martín Casariego es autor de la serie negra de Max Lomas, con dos primeros títulos: ‘Yo fumo para olvidar que tú bebes’ y ‘Mi precio es ninguno’ (editorial Siruela).
Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.