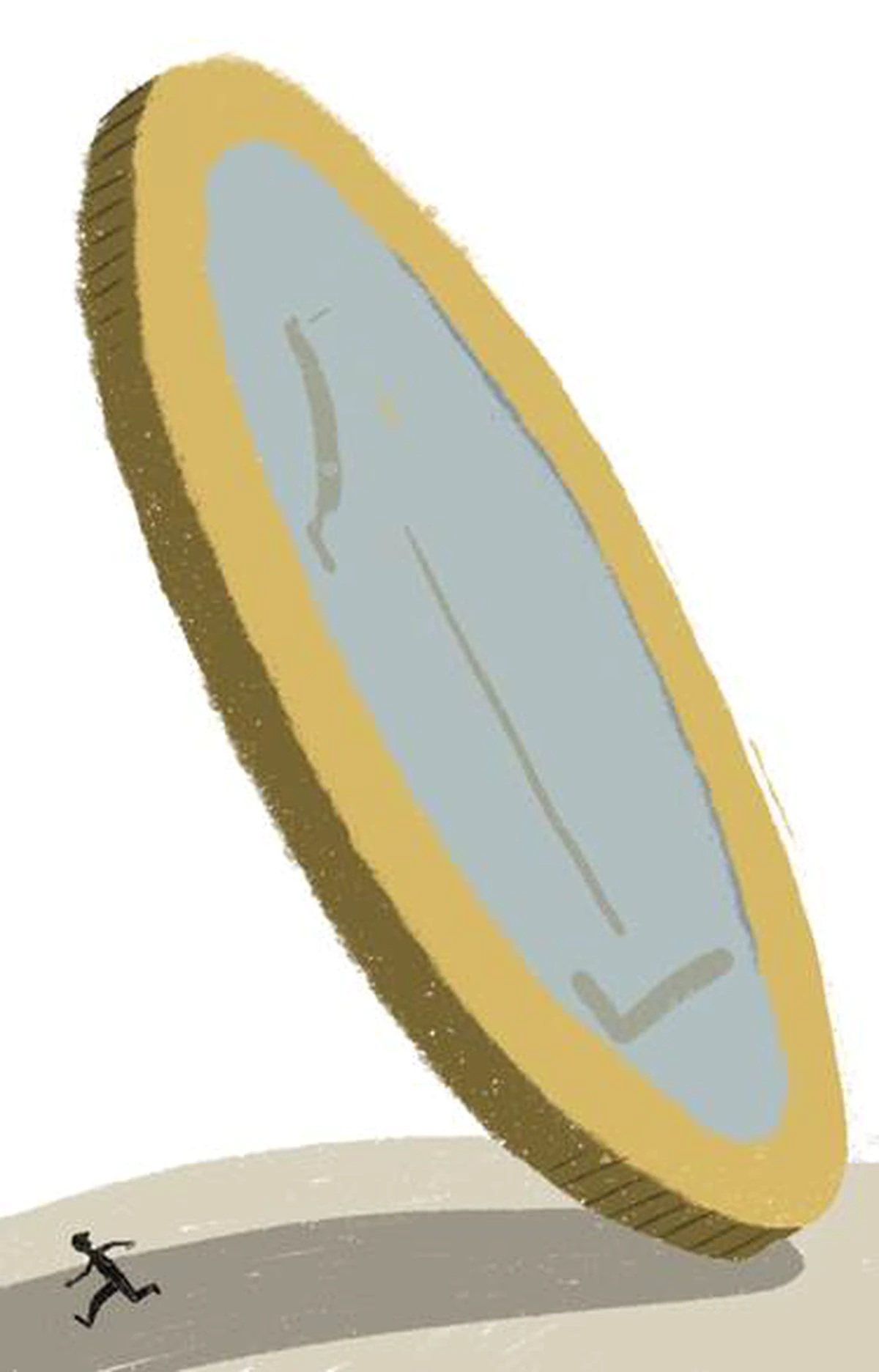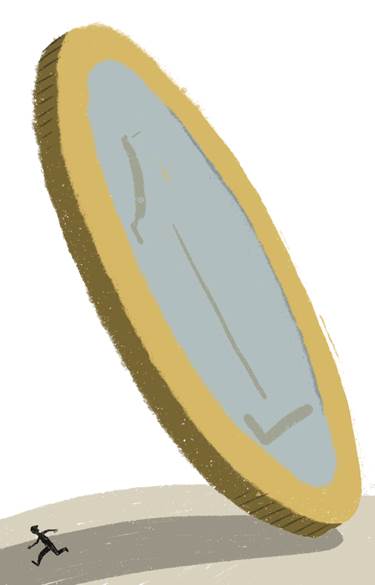
Ante la crisis laboral y social que estamos viviendo (cierre de empresas, despidos masivos, temporalidad del trabajo, salarios bajos e injustos, la vuelta a las barracas y la grave irrupción de la pobreza, etcétera) y las cesiones del Gobierno ante la presión empresarial, resulta necesario citar dos preceptos de la Constitución:
Artículo 128.2: “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales y acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Artículo 129.2: “Los poderes públicos (…) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Dos normas que están olvidadas, si no quebrantadas, por los responsables, especialmente políticos, de una economía que está al servicio muy prioritario de los patronos o empresarios. ¡Qué lejos está el actual Gobierno —y, especialmente, Podemos— de aquellos preceptos constitucionales!
Y resulta también sorprendente e insultante que, tan recientemente, se aprobara la Ley 11/2018 sobre lo que llaman “responsabilidad social corporativa” de las grandes empresas y, en ella, se derogara una norma del Código de Comercio de 1885. El capitalismo español —y, por supuesto, el catalán— aún funciona sobre el derecho vigente a finales del siglo XIX. Lo que acredita la pervivencia no solo del régimen capitalista, sino de una democracia de clase, de las clases dominantes, contra la que hoy se alzan tantos miles y miles de personas, trabajadores, campesinos, mujeres y una gran parte de una sociedad que clama por una democracia para todos. Ahí están los Papeles de Pandora para acreditarlo.
El incumplimiento de dichos preceptos constitucionales ha fortalecido al capitalismo en nuestro país y los principios que lo inspiran. El prestigioso jurista Stefano Rodotà ya lo dijo. El “evangelio del mercado” conduce a una “mercantilización del derecho” que abre la vía a mercadear incluso con los derechos fundamentales, dado que “la lógica mercantilista” es “radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la dignidad”.
Las obligadas consecuencias de un sistema basado en el enunciado de “enriquecerse” no se han hecho esperar. Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: “Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios”. Y continuaba: “La doctrina de fe neoliberal no precisa de religión ninguna, porque ha elevado el capitalismo mismo a rango de religión convirtiendo los imperativos de la economía capitalista en normas morales universales”, recordando las conclusiones de Walter Benjamin sobre la elevación del capitalismo “a religión de culto universal”. En esta fase ahora agudizada del capitalismo, mantiene el analista que “queda socavada la fe en el Estado como poder protector de los pobres y explotados”.
Evidentemente, un sistema sustentado en la “codicia humana” es capaz de destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de que ese sistema esté basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Porque, como imperativo de la conducta humana, conduce al individualismo dominante, en definitiva, a un “individualismo posesivo” en el que “el individuo, es humano en su calidad de propietario de su persona”, como expresó con tanta lucidez C. B. Macpherson en 1962. En este contexto ideológico, cultural y político, las barreras morales y legales caen y la corrupción se extiende sin límites.
La desnaturalización de los partidos políticos como lo que debían ser, la máxima expresión de criterios éticos en la vida pública, tiene su origen, por una parte, en el periodo dictatorial anterior y, luego en las leyes pseudodemocráticas que los regularon a partir de 1978 y, sobre todo, en la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos. Normas que no plantearon en absoluto que los partidos hubieran de regirse por principios y normas que asegurasen su funcionamiento y el de sus miembros con integridad moral —es decir, con honradez personal y servicio exclusivo al interés público—. Exigencias que no podían quedar resueltas con una vaga apelación a “ajustarse” a “principios democráticos”. Ya lo decía el profesor Villoria: “Un empleado público que ocupa un cargo público como miembro de un partido tiene que guardar también fidelidad a ese partido que lo nombró. En este caso, el conflicto está servido”. La ética pública es la gran ausente en la ley de partidos. Ausencia que ha generado, mucho más de lo que podía imaginarse, unos gobernantes para quienes la política se ha convertido en “el disfrutar del momento (el carpe diem de los clásicos)” en lugar de una suma de decisiones prudentes y responsables presididas por un único y exclusivo fin: el bien de los ciudadanos. Quehacer público que, en términos de la profesora Cortina, debe realizarse desde una “moral crítica universal” que obliga a un comportamiento justo, transparente y honesto. Por una razón complementaria y fundamental, los gobernantes deben saber cuál es la razón por la que ejercen el poder, que no es otro que el gobierno de los seres humanos, que “tienen derecho a ser respetados, tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples mercancías”. Sigue vigente la afirmación de Kant: “Los seres racionales son fines en sí mismos, tienen un valor absoluto y no pueden ser tratados como simples medios”. Principios menospreciados y pisoteados por los gobernantes que aplican las políticas neoliberales que privan a los ciudadanos de los derechos más básicos. Principios ya presentes en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por el Estado español en 2006, que continúa siendo abiertamente incumplida. Tratado que incorpora la exigencia de perseguir penalmente, por ser “particularmente nocivo para las instituciones democráticas”, el “enriquecimiento personal ilícito” de los gobernantes.
Para hacer frente a esta realidad tan compleja y difícil de enderezar hacia el imperio de la ley y el respeto a los derechos, debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, están obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupción. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:
—Desviación de poder, es decir, no aplicar las normas al servicio del interés general.
—Arbitrariedad, aplicándolas en función de criterios personales ajenos a la estricta legalidad.
—Favoritismo, que consiste en hacer un uso del poder público en beneficio propio o de terceros.
Todo ello, lo resumió el profesor Calsamiglia, calificando la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático. Como ciudadanos, como demócratas, tenemos un gran reto ante todos nosotros.
Contenido exclusivo para suscriptores
Lee sin límites