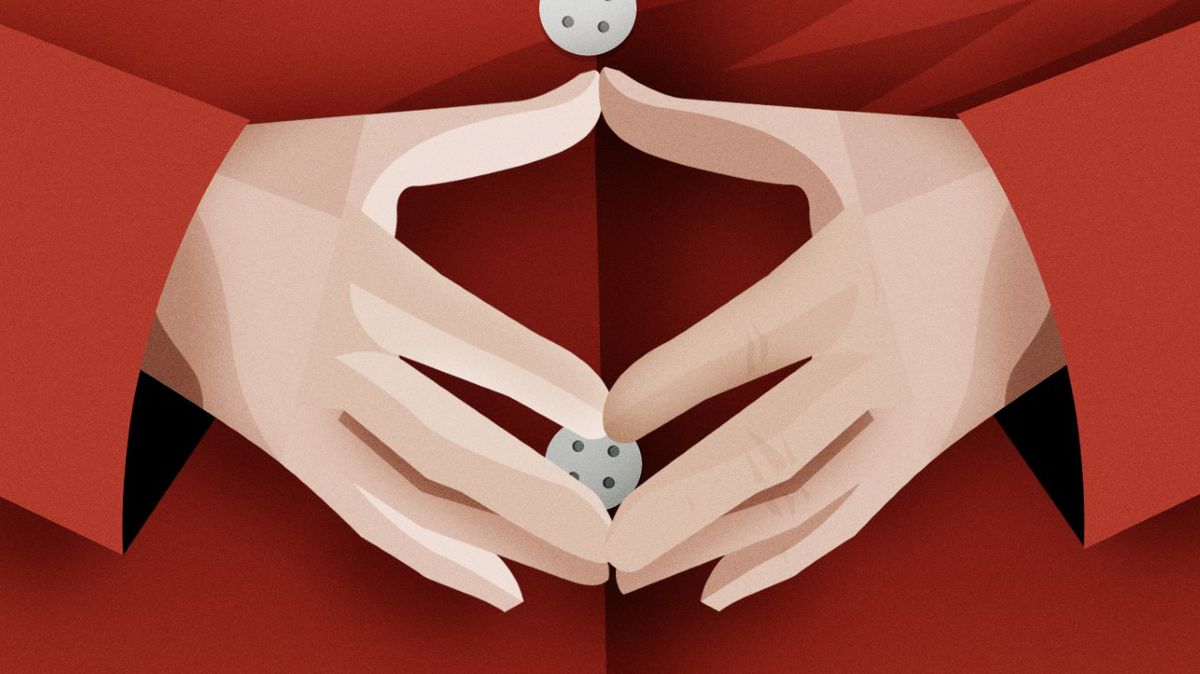Tranquila, discreta y pragmática, Angela Merkel es en la actualidad la dirigente más veterana de Occidente. Nada de tuits, ni chismorreos, ni rabietas, ni fotos comprometidas. Esa ha sido la característica principal de su mandato y el secreto de su permanencia en el poder. Y será el primer canciller alemán, desde la fundación de la República Federal en 1949, que va a dejar el cargo por decisión propia.
Ahora que se avecina el final de sus 16 años en el puesto, al que llegó en noviembre de 2005, sentimos que se acaba una era de la historia de Alemania. Una era de relativa estabilidad, a pesar de las grandes fracturas causadas por varias convulsiones (externas): la crisis financiera y el colapso de la eurozona en 2008; la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2014; la crisis de los refugiados en 2015; y la actual pandemia de la covid-19. Pero quizá estamos viendo también el final de una forma concreta de gobernar y dirigir.
Desde que comenzó este siglo, la actualidad mundial ha estado dominada por tipos duros y bravucones como Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Kim Jong-un y Viktor Orbán. Y con Donald Trump, Silvio Berlusconi y Boris Johnson, los límites entre la fama televisiva, las payasadas y la política se difuminaron cada vez más. Angela Merkel ha destacado, y no solo por ser una mujer.
Tiene sus defectos: la indefinición de su programa político (tanto nacional como europeo), la falta de brillantez oratoria y su prudencia e incluso vacilaciones propias de una tecnócrata. A la hora de tomar decisiones políticas, sus críticos destacan sus contradicciones internas, especialmente cuando está bajo presión.
Sin embargo, dos de sus decisiones más audaces (y, con el tiempo, más controvertidas), el desmantelamiento de las centrales nucleares en 2009 y la negativa, en 2015, a cerrar las fronteras a un millón de refugiados, en su mayoría procedentes de Oriente Próximo, obtuvieron de inmediato —según las encuestas de entonces— el apoyo de la población.
Un ejemplo de sus vacilaciones es la política sobre el clima. En 2009, Merkel anunció el programa radical de transición energética, la iniciativa Energiewende. En su primera reelección, con la esperanza de atraer a un sector de los votantes de centro izquierda apasionados por el medio ambiente, Merkel centró su campaña (aparte del programa económico) en la promesa de abolir la energía nuclear y abandonar los hidrocarburos en favor de las energías renovables, principalmente la eólica y la solar. Ganó las elecciones.
Más información
No obstante, tuvo que ocurrir el accidente nuclear de Fukushima, el peor desde Chernóbil, para que su Gobierno anunciara el compromiso de ir cerrando los 22 reactores nucleares del país en el plazo de 10 años, antes de 2022. Aunque parecía una decisión lógica en aquel entonces —teniendo en cuenta las preocupaciones por la seguridad atómica, el elevado coste de los reactores y el fuerte sentimiento antinuclear de la población—, desconcertó al país. ¿Cómo iba a afrontar Alemania el abismo creciente, visible también en el resto del mundo, entre el inexorable aumento de la demanda de electricidad y la realidad de que los combustibles fósiles provocan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo desentrañar las ventajas y los peligros de un equilibrio indudablemente difícil entre una reacción eficaz ante la emergencia climática y la necesidad de seguridad energética?
Los estudios mostraban que la catástrofe de Fukushima, con una planificación y unas medidas adecuadas, se podría haber evitado o al menos mitigado. La tragedia había sido consecuencia de un terremoto submarino masivo, algo no tan sorprendente en Japón, uno de los lugares con mayor actividad sísmica de la Tierra, pero que no presentaba ningún riesgo para las centrales nucleares alemanas.
Por supuesto, la decisión de Merkel de abandonar la energía nuclear solo sirvió para que el país aumentara la dependencia del carbón, que no es precisamente energía limpia. Si a eso se añaden los gasoductos Nordstream 1 y 2 desde Rusia, una decisión heredada de sus predecesores, sus logros hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles no parecen tan impresionantes.
Además no hay que olvidar a los grandes grupos de intereses que mantienen en funcionamiento amplios sectores de la economía alemana: para empezar, la poderosa industria del automóvil. Merkel les dejó hacer durante casi un decenio y no abordó el problema de la contaminación hasta que estalló el escándalo del Dieselgate en Volkswagen (por la manipulación de los datos sobre emisiones), en 2015. Y luego está el grupo de empresas de energías renovables, que han recibido una fortuna en subvenciones del Gobierno y no han dejado de prosperar. Aun así, éstas no ayudaron a que el país cumpliera sus objetivos internacionales de reducción de emisión de CO2.
Aunque la ley aprobada por el Gobierno de Merkel en 2019 decretó el cierre del sector del carbón antes de 2038, y Alemania ha tomado medidas medioambientales más radicales que la mayoría de los países, en el ámbito nacional su estrategia cuenta cada vez con menos apoyos. Por el contrario, a nivel mundial, se la considera “la canciller del clima”, la dirigente que está encabezando la lucha contra el calentamiento global, artífice fundamental de los Acuerdos de París de 2016 y del acuerdo de la UE de 2020 para reducir las emisiones de CO2 antes de 2030.
La decisión igualmente audaz de Merkel de no cerrar las fronteras alemanas a la inmensa ola de inmigrantes llegados a Europa en el otoño de 2015, tras el fracaso de la Primavera Árabe y la catástrofe de Siria, tiene rasgos similares. Los Estados en primera línea, en el sudeste de Europa, en especial Grecia y Hungría, estaban sobrepasados; los grandes países ricos del noroeste, en particular Reino Unido, se creían a salvo de la marea humana y prefirieron mantenerse al margen. La UE no supo dar una respuesta unida.
Merkel actuó por su cuenta. Movida por la compasión, pronunció sus famosas palabras: “Podemos hacerlo”. El derecho alemán fundamental de asilo, dijo, no tenía límites. La historia también fue un factor, dada su sensibilidad respecto al legado moral del pasado nazi de Alemania. La canciller apeló a sus conciudadanos, que recibieron una ayuda internacional masiva tras la II Guerra Mundial, y les instó a acoger a los necesitados del siglo XXI, rechazados por otros europeos. “Si ahora tenemos que empezar a pedir perdón por mostrar un rostro amable en una situación de emergencia, entonces este no es mi país”, dijo.
También tuvo mucho que ver Alemania Oriental: la colocación de alambradas en Hungría para no dejar entrar a los inmigrantes que llegaban del sur evocó en Merkel los recuerdos más siniestros de su juventud en una RDA aislada por el muro.
Desde un punto de vista más pragmático, confiaba en que la economía alemana tuviera la solidez suficiente para absorber el coste de cientos de miles de refugiados y creía que la llegada de trabajadores jóvenes y cualificados acabaría siendo beneficiosa para un país en el que se preveía un descenso de la población. Lo que más temía era que, como en la crisis del euro de 2011, la controversia a propósito de los refugiados desgarrase Europa si Berlín no mostraba una sólida capacidad de dirigir. Y, en su opinión, esa decisión era la única responsable que podía tomar, porque servía para aliviar la enorme presión que sufrían otros vecinos europeos más pequeños y los países de los Balcanes, los primeros a los que habían llegado los refugiados y migrantes.
Es significativo que, cinco años después, la mayoría de los inmigrantes que se quedaron en Alemania estén perfectamente integrados en la sociedad y hayan repuesto un mercado laboral que llevaba tiempo necesitando nueva mano de obra.
Aun así, los costes nacionales e internacionales han sido considerables. Las ciudades y los Estados alemanes pasaron meses difíciles tratando de hacer sitio a la marea y, después de las primeras muestras de entusiasmo y comprensión, numerosos ciudadanos se sintieron desbordados y abrumados. Y muchos socios de Alemania en la UE temieron que la decisión de Merkel provocara una nueva oleada migratoria.
Hizo falta un sórdido pacto multimillonario entre la UE y Erdogan, en 2019, para que la siguiente ola permaneciera en campos de refugiados en Turquía, lo que en la práctica supuso cerrar las fronteras europeas (incluida la alemana) a más refugiados de Siria. En términos generales, la crisis alimentó los sentimientos etnonacionalistas y la xenofobia en toda Europa. Y en Alemania también, puesto que los compañeros de Merkel en el partido conservador (CDU) empezaron a criticarla por ingenua y por limitarse a reaccionar y esas críticas contribuyeron a impulsar el populismo de extrema derecha y hacer que Alternativa por Alemania (AfD), el pequeño partido euroescéptico fundado en 2013, se convirtiera en una fuerza populista, extremista y envalentonada. En solo cuatro años, AfD consiguió entrar en el parlamento nacional y encabezar la oposición.
Merkel logró ser reelegida en 2017 a pesar de la rebelión en las filas de la CDU, pero el resultado fue el peor de su partido desde la posguerra (solo el 33% de los votos) y fueron necesarios cinco meses de negociaciones —algo sin precedentes— para formar un Gobierno de coalición. Para los alemanes, Merkel parecía estar agotándose. A escala internacional, por el contrario, los sucesos de 2016 y las medidas audaces y humanitarias de Merkel la habían transformado en “líder del mundo libre”.
El problema más complicado para Merkel ha consistido en definir las cambiantes relaciones de Alemania con las grandes potencias. El país es un puntal económico mundial y una potencia política media en Europa, que está en el mismo continente que Rusia, de la que importa energía. También necesita las exportaciones a China (su mayor socio comercial fuera de la UE) y depende de Estados Unidos en materia de seguridad nuclear. Eso hace que sus opciones estratégicas sean limitadas.
Históricamente, eso se ha reflejado en una profunda disposición a mantener el equilibrio entre aliados y adversarios, y Merkel ha respetado esa tradición. De ahí la tendencia a no enfrentarse con Moscú y Pekín. La debilidad militar del país —consecuencia de su renuncia a buscar el poder tras la II Guerra Mundial— y su falta de preparación para liderar en un mundo cada vez más digital y de ciberseguridad están perjudicando la seguridad euroatlántica.
Y además está la covid. No cabe duda de que Merkel, la científica de Alemania Oriental, la canciller de todos alemanes y la gestora de crisis internacionales, se sintió reivindicada cuando, a finales de 2020, se reveló que al desarrollo de una de las vacunas de éxito internacional, la de Pfizer-BioNTech, habían contribuido unos científicos alemanes de origen turco.
En los últimos meses, el peso de Merkel como gobernante está disminuyendo y ha tenido claras dificultades con la gestión de la pandemia en su propio país. Después de lograr contener la primera ola del virus, las advertencias (incluidas las que hizo ella) sobre la segunda ola cayeron en saco roto. Los resultados fueron un brusco aumento de casos en el invierno de 2020-2021, un confinamiento prolongado y —lo más pernicioso para la moral— un proceso de vacunación extremadamente lento y burocrático.
No obstante, la campaña de vacunación todavía puede ser un éxito, dada la enorme expansión que ha tenido recientemente la capacidad de producción nacional de BioNTech. Así que todavía no está claro si la gestión de Merkel ha sido buena o mala en este sentido.
Lo que resulta sorprendente es el papel que ha tenido la pandemia en la política electoral. La canciller fue incapaz de controlar a los responsables de los 16 Länder de la República Federal, que tomaron sus propias decisiones sanitarias mientras se disputaban la candidatura de su partido a la cancillería. Pero además hubo una encarnizada e infrecuente lucha por el poder entre los conservadores en la que los dos principales aspirantes a sustituirla se enfrentaron durante semanas, hasta que el líder bávaro Markus Söder reconoció la derrota frente a su rival, Armin Laschet, de Renania del Norte-Westfalia, en abril de 2021.
Esta fea disputa pública ha debilitado a la CDU. Aun así, Merkel sigue siendo la política preferida del país. En general, los principales beneficiarios de todas las riñas políticas parecen ser Los Verdes, cada vez más centristas.
En 2005, cuando Angela Merkel se convirtió en la primera mujer canciller de Alemania, el parido de Los Verdes, en la oposición, era el quinto más grande. Hoy, con su dirigente recién elegida, Anna Lena Bärbock, al frente, se encuentran casi igualados con los conservadores, en un 25%. Pase lo que pase en las elecciones de septiembre, es probable que Los Verdes sean un elemento importante, incluso el principal, del próximo Gobierno. Para la popular política democristiana, esa sería una despedida irónica.
Angela Merkel deja un vacío político y un legado ambivalente. Pero hay muchas cosas que aprender de ella. Cuatro victorias electorales son una proeza extraordinaria. A una persona no se la considera la líder mundial más digna de confianza sin motivo. No le gusta a todo el mundo, pero nadie ha podido prescindir de ella. La canciller Merkel ha construido puentes y negociado acuerdos. Ha ejercido su influencia apelando a la razón y la cooperación.
Frente a las adversidades ha conservado la calma y ha seguido adelante. Frente al sufrimiento ha mostrado humanidad y empatía. Ha gobernado con dedicación, profunda convicción moral e integridad. Y, sobre todo, en la era de Putin, Trump, Johnson y Orbán, ha personificado el poder sin vanidad.
Kristina Spohr es profesora de Historia Internacional en la London School of Economics y en la Universidad John Hopkins. Su último libro es Después del Muro: La reconstrucción del mundo tras 1989 (Taurus).
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Source link