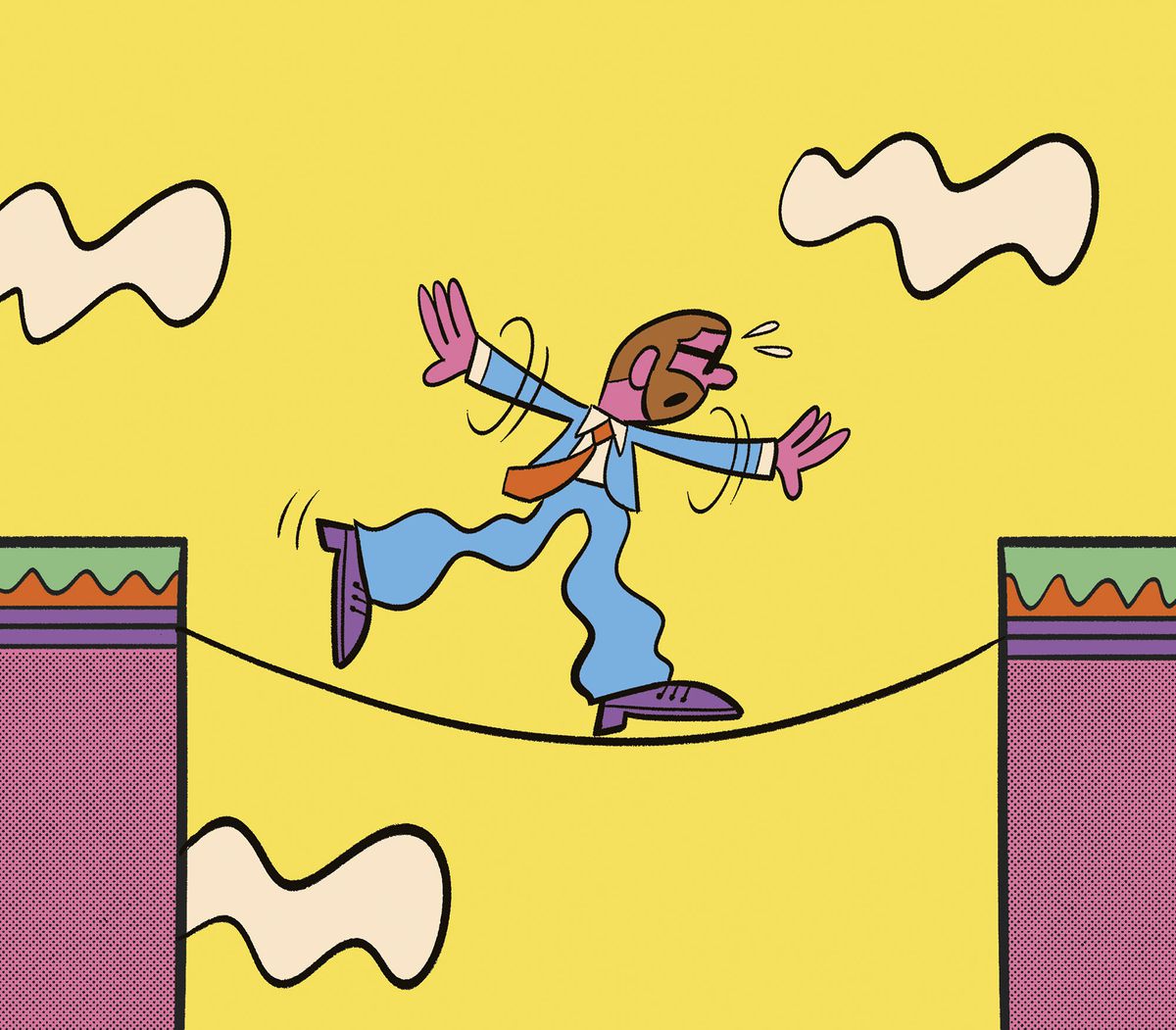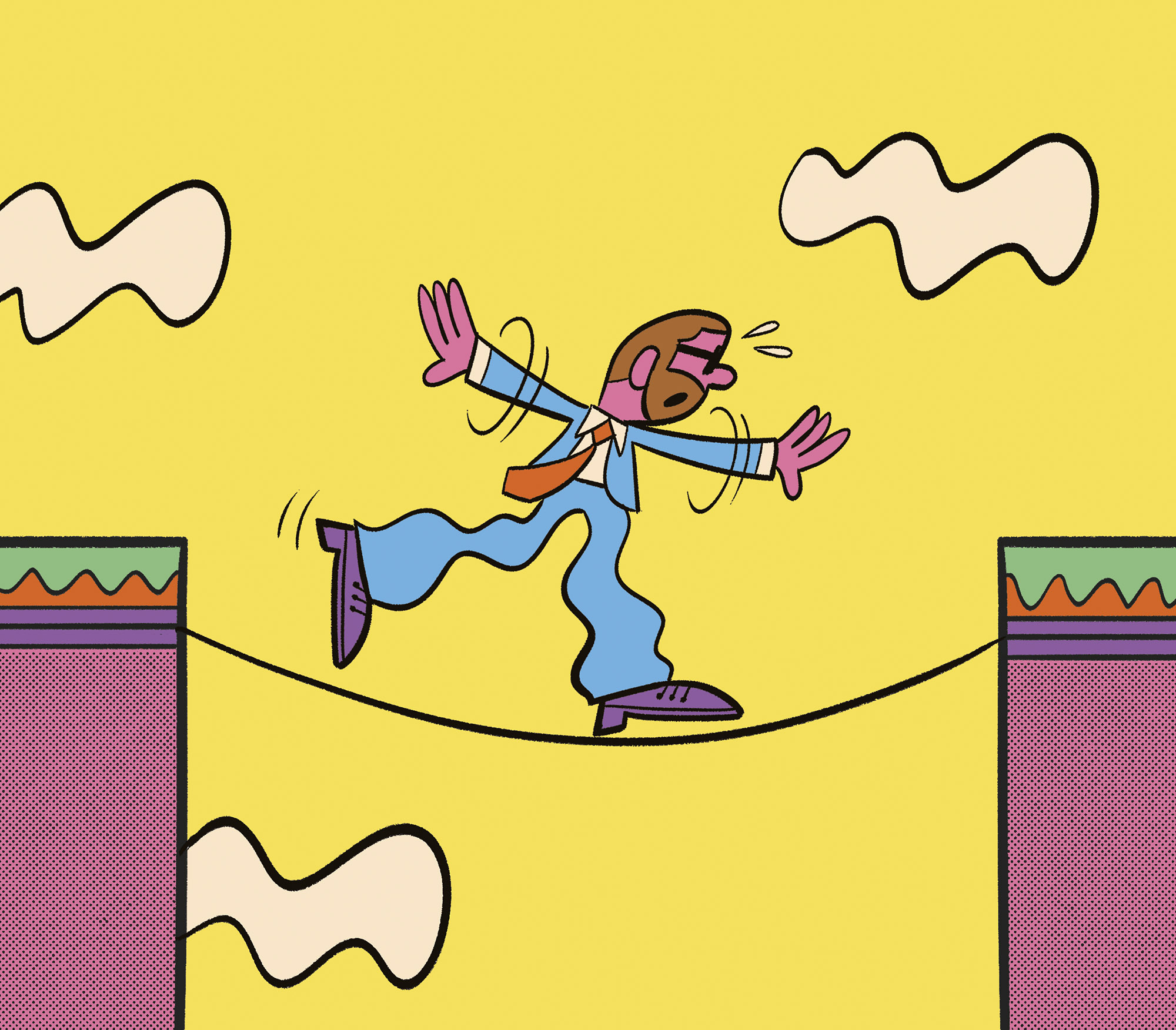
Vivimos tiempos inciertos. Las cosas están cambiando rápido, la dinámica de nuestro mundo interconectado escapa a nuestros modelos lineales; es evidente que somos vulnerables, no solo ante amenazas conocidas y difíciles de predecir, sino también ante muchas otras que desconocemos y que ni siquiera podemos nombrar, pero para las que debemos estar preparados. Dicho de manera cruda en palabras del sociólogo Ulrich Beck, los avances científicos y tecnológicos han generado una forma de vida precaria y riesgosa, independientemente de si somos conscientes de ello o no. Lo describe memorablemente en su libro La sociedad del riesgo, publicado en 1986, el mismo año de la catástrofe de Chernóbil.
¿Cómo hemos de responder en caso de una eventualidad terrible? ¿Habrán de colapsarse nuestros sistemas, de derrumbarse nuestras defensas, quedaríamos paralizados por el miedo o incapacitados por el trauma? O, por el contrario, ¿podríamos resistir el golpe dañino, recuperarnos del desastre y adaptarnos a las nuevas situaciones, quizás incluso con más fortaleza? El riesgo se nos manifiesta como una actitud cuyo propósito es evocar el futuro en el presente, con el objeto de poder actuar ahora y prevenir eventos indeseables en el futuro. El filósofo Ian Hacking propone que no es solo un componente de nuestra realidad cotidiana, sino una manera de pensar —es la noción de convertir lo problemático en algo pensable, gobernable, lo que sustenta un enfoque diferente—.
¿Sería posible pensar el riesgo en términos de vida y no de muerte? ¿Qué pasaría si el riesgo supusiera una cierta forma de estar en el mundo, y estableciera un horizonte? “Arriesgar la vida”, apuntaba la filósofa y psicoanalista Anne Dufourmantelle en su libro Elogio del riesgo, “es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma”, y preguntaba: “¿Significa necesariamente enfrentarse a la muerte y sobrevivir? ¿O más bien existe, en la vida misma, un dispositivo secreto, una música, que es excepcionalmente capaz de desplazar la existencia hacia esa primera línea de batalla que llamamos deseo —porque el riesgo abre un espacio desconocido—?
Según Dufourmantelle, es difícil imaginar que la certeza de nuestra finitud no tenga un efecto de rebote sobre nuestra existencia, sabemos que un día lo que amamos, ansiamos y hemos logrado será borrado. El riesgo, como sentimiento, está impulsado menos por las probabilidades reales y más por nuestra reacción instintiva e intuitiva ante el peligro; es un ingrediente importante en nuestra manera de actuar, ya que determina una variedad de estrategias de toma de decisiones, y contribuye a nuestra capacidad para navegar en un mundo incierto, complejo y peligroso en el que impera lo imprevisible.
La percepción del riesgo y su tolerancia es un binomio muy personal que opera bajo la influencia de fuerzas inconscientes. La aversión al riesgo puede resultar en la sobreestimación de los factores de riesgo, y la búsqueda de riesgo en su subestimación. Si bien la pandemia, la vulnerabilidad financiera y las exigencias sociales y políticas están obligando a muchos a actuar, ahora más que nunca, de maneras adversas al riesgo, los mismos factores han impulsado a otros a lanzarse al ruedo y jugársela.
De hecho, durante mucho tiempo hemos venido idealizando en la cultura occidental la participación en comportamientos riesgosos, incluso autodestructivos. En novelas, películas y en el rock and roll fantaseamos con romper el sistema, vivir fuera del molde. Deje su trabajo y viva fuera de la red, compita con autos veloces o juegue a la ruleta rusa con todo lo que la sociedad en general considere maduro y sensato. Si el ideal nietzscheano de rebelión fue reforzado por Hollywood en el periodo de posguerra, sin duda proviene de fuentes mucho más antiguas, desde el tábano de Sócrates hasta el mismo Jesús.
La noción de un instinto de muerte, postulada por Freud en 1920, aunque controvertida, podría ayudarnos a dar sentido a esto. Freud propone que, para preservar la experiencia de estar vivos, el impulso vital debe lidiar continuamente con su opuesto, y atribuyó a ese instinto una característica esencial: la compulsión por repetir. Con el fin de tomar posesión de nuestra propia mortalidad, el instinto de muerte nos induce a simularla en bucles, a perseguir situaciones de riesgo, situándonos en el límite. De ahí también provienen las conductas complacientes, mecánicas en las que participamos para protegernos. El instinto de muerte, por así decir, hace que todo se detenga, nos permite llegar a un lugar de quietud —y experimentar la sensación de estar vivos—. El equilibrista corre el riesgo de caerse, sobre todo cuando intenta permanecer en su lugar, casi sin mover un músculo. El riesgo de estar en suspenso es un acto acrobático que admiramos, es un compromiso de no resolución de un acto, una invitación a arriesgar más allá, a albergar contradicciones insoportables y volverlas vivas. “En tanto acto, el riesgo deja que el azar se apodere. Lo querríamos voluntario, pero se genera en la oscuridad, en lo inverificable, lo incierto”, escribió Dufourmantelle, que, en 2017, falleció cuando intentaba salvar a dos niños que luchaban por nadar hacia la costa de la playa de Pampelonne, cerca de Saint-Tropez. Ella murió ahogada. Los dos niños sobrevivieron.
David Dorenbaum es psiquiatra y psicoanalista.