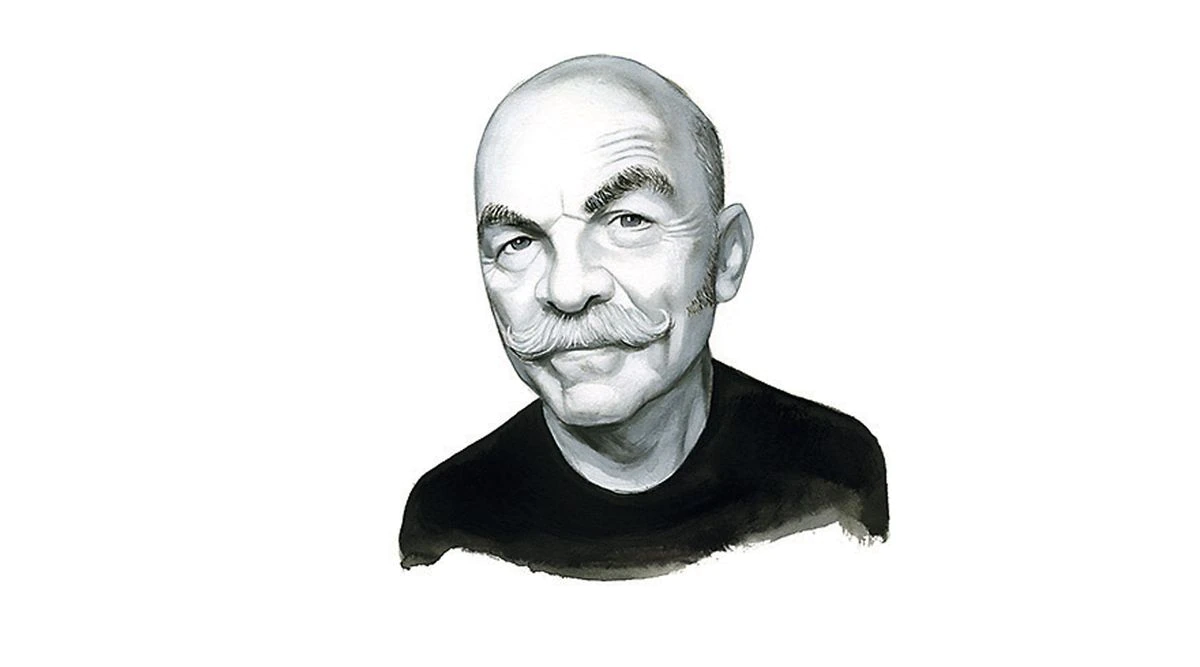Pocas palabras dan más juego: es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer con el sustantivo cambio y su verbo, cambiar. Se puede cambiar ideas, cambiar de idea, cambiar de nombre, cambiar cromos, cambiar de país, cambiar el país, cambiar de vida, cambiar la vida, cambiar de pareja, cambiar de sexo, cambiar a un bebé, cambiarse, cambiarse de casa, cambiar de rumbo, bajar un cambio, pedir el cambio, pedir cambio, quedarse sin cambio, temer el cambio, agitar contra el cambio o, en cambio, preguntar a cuánto está el cambio; hay lugares, incluso, donde no se permiten cambios. Pero el cambio por excelencia es, probablemente, el cambio social: las variaciones que la voluntad de ciertas mayorías pueden producir en una sociedad. Y esa es la palabra que más ha cambiado en las últimas décadas.
El recorrido de la palabra cambio es un viaje por la historia de la modernidad. La pusieron en marcha las primeras revoluciones burguesas: la francesa, que reemplazó a un rey por un pueblo, había sido sin duda “un cambio de régimen”. Esa fue la tradición que las izquierdas del siglo XIX recuperaron y enarbolaron como su signo más visible: estaban allí para cambiar aquel mundo injusto y cruel por uno donde la justicia y la felicidad se extendieran a todos. La ilusión —y sus efectos prácticos— funcionó, y hubo, durante buena parte del siglo XX, millones y millones de personas que se dejaron la vida para conseguir ese cambio que por fin llevaría la humanidad a su mejor versión. Revoluciones, guerras de liberación, grandes movilizaciones tenían como estandarte ese cambio social que la historia prometía.
Sus resultados, sabemos, no supieron ser los esperados. Algunos de los regímenes que esa ilusión de cambio había creado se volvieron brutas dictaduras y la idea de cambio empezó a aplicárseles: debían ser cambiados. En los años ochenta, la vanguardia de la revolución neoliberal consiguió un gran triunfo: se apropió de la palabra cambio. Ya en los noventa se aceptaba por doquier que, cuando se hablaba de cambio, se trataba de limar el poder de los Estados y entregar al “mercado” las riendas de la economía —y la política y la vida.
Esa revolución silenciosa y encorbatada construyó el mundo en que vivimos: uno donde la razón económica no tiene rivales, donde las desigualdades son mayores que nunca, donde millones y millones de personas han sido excluidas, privadas de un papel en la sociedad, condenadas a una vida sin garantías, sin esperanzas. Era, seguramente, la coyuntura ideal para que las izquierdas recuperaran su mayor capital: la idea de cambio. Pero estaban demasiado ocupadas en otros asuntos y la dejaron escapar: permitieron que el cambio siguiera derivando a la derecha.
Así que ahora, curiosamente, en tantos países de América, Europa, Asia, muchos de esos disconformes, esos desechados que quieren —que necesitan— un cambio, están votando a los que más vocinglera y sospechosamente se lo ofrecen: las derechas extremas. Son ellas —Trumps, Bolsonaros, Orbans, Modis, Putins, Le Pens y compañía— los que se presentan como los verdaderos críticos del sistema, los que prometen cambiarlo, los que sí asumen los problemas de las mayorías desdeñadas.
Y han cambiado radicalmente el mundo en que vivimos: ahora el cambio ya no significa buscar en el futuro formas nuevas de vivir mejor, sino recuperar en el pasado formas idealizadas en que supuestamente se vivía mejor. Ahora el cambio es encontrar las formas de rechazar los cambios. Ahora el cambio no supone integrar a todos los hombres y mujeres en una fraternidad global, sino encerrarse en las viejas tribus, resistir a todo lo distinto. Ahora el cambio ya no mira hacia adelante, sino hacia atrás: es un gran cambio. Y define nuestra época. La batalla por la palabra cambio no está, por el momento, ni lanzada. Pero yo creo —con perdón— que mientras la izquierda no la recupere, la izquierda no existe.
Y eso sí que es un cambio brutal.