— Señora secretaria — le dijo Charles Boynton a su jefa mientras la seguía a toda prisa hacia su despacho en la séptima planta del Departamento de Estado, la de los cargos de máxima responsabilidad —, tiene ocho minutos para llegar al Capitolio.
— Está a diez minutos de aquí — repuso Ellen Adams al tiempo que echaba a correr —, y tengo que ducharme y cambiarme. A menos que… — Se paró y se volvió hacia su jefe de gabinete —. ¿Puedo ir así?
Levantó los brazos para que la viera bien. La súplica en sus ojos era inequívoca, igual que el nerviosismo de su voz… y el hecho de que parecía que acababa de arrastrarla alguna máquina agrícola oxidada.
Boynton crispó la cara como si le doliera sonreír.
A sus casi sesenta años, Ellen Adams era una mujer de estatura media, delgada y elegante. Su buen gusto para la ropa y el Spanx que llevaba debajo disimulaban su debilidad por los petisús. El maquillaje, sutil, resaltaba sus ojos azules y despiertos sin pretender ocultar su edad. No necesitaba pasar por más joven de lo que era, aunque tampoco quería parecer mayor.
Su peluquero le ponía un tinte, preparado especialmente para ella, que se llamaba “Rubio Prestigioso”.
— Con todo respeto, señora secretaria, parece una indigente.
— Menos mal que te respeta — susurró Betsy Jameson, mejor amiga y consejera de Ellen.
La secretaria Adams llevaba veintidós horas trabajando sin descanso. Su interminable jornada había empezado ejerciendo como anfitriona en un desayuno diplomático en la embajada de Estados Unidos en Seúl, y había incluido desde conversaciones de alto nivel sobre seguridad regional hasta esfuerzos para evitar el fracaso inesperado de un acuerdo de comercio de vital importancia, para terminar con una visita a una fábrica de fertilizantes situada en la provincia de Gangwon, simple tapadera, en realidad, de una breve incursión en la zona desmilitarizada.
A continuación, había vuelto sin fuerzas al avión y, nada más despegar, se había quitado el Spanx y se había servido una gran copa de chardonnay.
Había dedicado las horas siguientes a enviar informes a sus ayudantes y al presidente, y a leer — o a intentarlo — las notas que iban llegando. Al final, se había quedado dormida con la cara apoyada en un informe del Departamento de Estado sobre el personal de la embajada estadounidense en Islandia.
Se había despertado de golpe al notar la mano de su ayudante en el hombro.
— Señora secretaria, estamos a punto de aterrizar.
—¿Dónde?
— En Washington.
—¿El estado? — Se incorporó y se pasó los dedos por el pelo, levantado como después de un susto o de una idea genial.
Tenía la esperanza de que estuvieran en Seattle para repostar y abastecerse de comida, o por algún contratiempo fortuito en pleno vuelo. Y era eso: un contratiempo, pero sin nada de mecánico ni de fortuito.
Se había quedado dormida, y aún tenía que ducharse y…
— Washington D. C.
— Dios mío, Ginny… ¿no podrías haberme despertado antes?
— Lo he intentado, pero se ha puesto a farfullar y ha seguido durmiendo.
Ellen lo recordaba vagamente, pero había creído que era un sueño.
— Gracias por intentarlo. ¿Tengo tiempo de lavarme los dientes?
Se oyó la señal de cinturón obligatorio, activada por el capitán.
— Me temo que no.
Se asomó a la ventanilla del avión oficial, el “Air Force Three”, como lo llamaba en broma, y reconoció la cúpula del Capitolio, donde la esperaban.
Vio su reflejo: estaba despeinada, tenía el rímel corrido y la ropa de cualquier manera. Los ojos, inyectados en sangre, le escocían por culpa de las lentillas. Había transcurrido apenas un mes desde la investidura, ese día luminoso, deslumbrante, en que el mundo era nuevo y todo parecía posible, pero ya le habían salido algunas arrugas de preocupación y nervios.
Cómo amaba su país, ese faro glorioso y averiado…
Tras levantar y dirigir durante décadas un imperio mediático internacional que para entonces englobaba varias cadenas de televisión — entre ellas una dedicada por completo a las noticias — y un gran número de periódicos y webs, lo había puesto todo en manos de la generación siguiente: su hija Katherine.
Había pasado cuatro años viendo cómo su amado país agonizaba y por fin estaba en condiciones de ayudarlo a sanar.
Desde la muerte de su querido Quinn, no sólo se había sentido vacía, sino intrascendente, y esa sensación, lejos de disminuir con el paso del tiempo, había ido ahondándose como un gran abismo. Notaba que cada vez le hacía más falta involucrarse, ayudar, paliar de algún modo el sufrimiento en lugar de informar sobre él. Dar algo a cambio.
La oportunidad le llegó de quien menos lo esperaba: Douglas Williams, el presidente electo. Qué rápido podía cambiar la vida… y no siempre a peor.
Y ahí estaba, sentada en el Air Force Three como secretaria de Estado del nuevo presidente.
El cargo le permitía rehacer puentes con los aliados tras la incompetencia casi criminal del gobierno anterior. Podía re
componer relaciones cruciales o lanzar advertencias a países hostiles que pudieran tener malas intenciones y la capacidad para cumplirlas.
Estaba en posición de impulsar los cambios de los que hasta entonces se había limitado a hablar, podía convertir en amigos a los enemigos y mantener a raya el caos y el terror.
Y sin embargo…
Ya no veía tanta convicción en su reflejo. Era como tener delante a una desconocida, una mujer cansada, despeinada, exhausta, envejecida. Quizá también fuera más sabia. ¿O quizá sólo más cínica? Esperaba que no, aunque le extrañó que de repente le costara distinguir entre ambas cosas.
Cogió un pañuelo de papel y lo humedeció con la lengua para quitarse el rímel. Después se alisó el pelo y le sonrió a su reflejo.
Era la cara que tenía siempre preparada y con la que a esas alturas ya estaban familiarizados la opinión pública, la prensa, sus colegas y los mandatarios del resto del mundo: la de la secretaria de Estado que representaba con aplomo y elegancia a la primera potencia del planeta.
Pero no era más que una fachada. En esa cara como de fantasma, Ellen Adams vio algo más, algo horrible que ella procuraba no enseñar nunca, ni siquiera a sí misma, pero que había aprovechado la fatiga para saltar sus defensas.
Vio miedo y algo estrechamente emparentado con el miedo: la duda.
¿Era real o falso ese enemigo íntimo que le decía en voz baja que no era lo bastante buena, que no estaba a la altura del cargo, que sus meteduras de pata pondrían en peligro las vidas de miles, quizá millones, de personas?
Lo ahuyentó al darse cuenta de que no le aportaba nada, pero lo oyó susurrar, mientras desaparecía, que aun así podía tener razón.
Tras aterrizar en la base aérea Andrews, la hicieron subir con prisas a un coche blindado donde siguió leyendo informes,
documentos y correos electrónicos para ponerse al día sin dedicar una sola mirada a las calles de Washington D. C.
Al llegar al aparcamiento subterráneo del monolítico edificio Harry S. Truman — que los más veteranos seguían llamando, quizá incluso con cariño, como el barrio donde se encontraba: Foggy Bottom —, se formó una falange que la condujo en el menor tiempo posible al ascensor y a su despacho privado, situado en la séptima planta.
Cuando salió del ascensor se encontró con Charles Boynton, su jefe de gabinete, una de las personas asignadas a la nueva secretaria de Estado por la jefa de gabinete del presidente: un hombre alto y desgarbado cuya delgadez no se debía tanto al ejercicio o a unos buenos hábitos alimentarios como a un exceso de energía nerviosa. Su pelo y su tono muscular daban la impresión de estar compitiendo por abandonar el barco.
Al cabo de veintiséis años subiendo en el escalafón, Boynton había conseguido un puesto en la élite como estratega de la exitosa campaña presidencial de Douglas Williams, brutal como pocas.
Por fin había llegado al sanctasanctórum y estaba decidido a no moverse de él: era su recompensa por haber cumplido órdenes y haber tenido suerte al elegir candidato.
En su nuevo cargo le correspondía crear normas para mantener a raya a los miembros más revoltosos del gabinete. Los veía como puestos políticos temporales, simple escaparatismo para la estructura que él encarnaba.
Ellen y su jefe de gabinete apretaron el paso hacia el despacho de la secretaria de Estado acompañados por todo un séquito de colaboradores, subalternos y agentes de Seguridad Diplomática.
— No te preocupes — dijo Betsy, que corría para no quedarse atrás —, el Discurso del Estado de la Unión no empezará sin ti. Estate tranquila.
— No, no. — La voz de Boynton subió una octava —. Nada de tranquilidad: el presidente está hecho un gorila. Ah, por cierto, oficialmente no es un Discurso del Estado de la Unión.
— Charles, por favor, no seas pedante.
Ellen frenó con tal brusquedad que estuvo a punto de provocar un choque en cadena. Se quitó los zapatos de tacón manchados de barro y corrió descalza por la mullida alfombra.
— Además, el presidente de por sí parece un gorila — comentó Betsy un poco rezagada —. Ah, ¡quiere decir que está enfadado! Bueno, con Ellen siempre está enfadado.
Boynton le lanzó una mirada de advertencia.
No le caía bien la tal Betsy, Elizabeth Jameson, una intrusa que sólo estaba donde estaba debido a su larga amistad con la secretaria. Boynton sabía que los secretarios de Estado tenían derecho a elegir a un confidente, un consejero con el que colaborar, pero no le gustaba: los intrusos añadían un componente imprevisible a cualquier situación.
Le resultaba antipática. En privado la llamaba “la señora Cleaver” por su parecido con Barbara Billingsley, la madre de Beaver en la serie de la tele, prototipo de ama de casa de los años cincuenta: competente, estable y cumplidora.
Aunque esa señora Cleaver no había resultado ser un personaje tan plano como parecía. Era como si se hubiese tragado a Bette Midler: “El que no aguante una broma que se joda.” No era que a Boynton no le gustase la divina Bette Midler, al contrario, pero no acababa de verla como consejera de la secretaria de Estado.
A pesar de todo, tenía que admitir que lo que había dicho Betsy era verdad: Douglas Williams distaba mucho de apreciar a su secretaria de Estado, y decir que el sentimiento era mutuo era quedarse corto.
Que el presidente recién elegido escogiera para un cargo de tanto poder y prestigio a una de sus enemigas políticas, una mujer que había aprovechado sus vastos recursos para apoyar a su rival en la carrera por la candidatura del partido, había causado un impacto enorme.
Y el impacto había sido aún mayor al saberse que Ellen Adams había cedido su imperio mediático a su hija y había aceptado el cargo.
Políticos, comentaristas y colegas devoraron la noticia y después la escupieron en forma de cotilleos que alimentaron las tertulias políticas durante semanas.
La designación de Ellen Adams era la comidilla de las fiestas de Washington y el único tema de conversación en el Off the Record, el bar del sótano del hotel Hay-Adams.
¿Por qué había aceptado?
Con todo, la pregunta número uno, la que mayor interés despertaba con diferencia, era por qué el presidente Williams (entonces sólo presidente electo) había ofrecido a su adversaria más ruidosa y feroz un puesto dentro del gabinete, y nada menos que en el Departamento de Estado.
La teoría predominante era que, o bien Douglas Williams estaba siguiendo el ejemplo de Abraham Lincoln, con su famoso “equipo de rivales”, o bien — lo que era más probable — el del estratega militar y filósofo de la antigua China Sun Tzu, que aconsejaba mantener cerca a los amigos, pero aún más a los enemigos.
Resultó que ninguna de las dos hipótesis era acertada.
Personalmente, a Charles Boynton — Charles a secas para los amigos — sólo le importaba su jefa en la medida en que sus fallos podían dejarlo en mal lugar y ni loco pensaba acompañarla en la caída.
Porque, después del viaje a Corea del Sur, la cosa pintaba muy mal tanto para la secretaria como para él, y encima estaban retrasando el puto Discurso del Estado de la Unión que no lo era.
— Venga, venga. Dese prisa.
— Ya está bien. — Ellen frenó de golpe —. Deje de ponerme nerviosa. Si no tengo más remedio que presentarme así, me presento.
— Imposible — dijo Boynton abriendo mucho los ojos por el pánico —. Parece…
— Sí, ya lo ha dicho. — La secretaria miró a su amiga —. ¿Betsy?
Durante un momento sólo se oyeron los bufidos con los que Boynton expresaba su contrariedad.
— Yo te veo bien — comentó tranquilamente Betsy —. Con un poco de color en los labios…
Sacó un pintalabios del bolso y se lo dio a Ellen junto con un cepillo para el pelo y una polvera.
— Venga, venga. — La voz de Boynton era casi un graznido.
— Entra un oxímoron en un bar… — dijo Betsy en voz baja sin apartar la vista de los ojos rojos de Ellen, que pensó un poco y sonrió.
—… y el silencio es ensordecedor.
Betsy sonrió de oreja a oreja.
— Perfecto.
Vio que su amiga respiraba hondo y, tras dejar su gran bolsa de viaje en manos de su ayudante, se volvió hacia Boynton.
—¿Entramos?
Pese a la calma que aparentaba, a la secretaria Adams le palpitaba el corazón mientras rehacía el camino hacia el ascensor descalza y con un zapato sucio en cada mano. A partir de ahí, todo sería bajar.
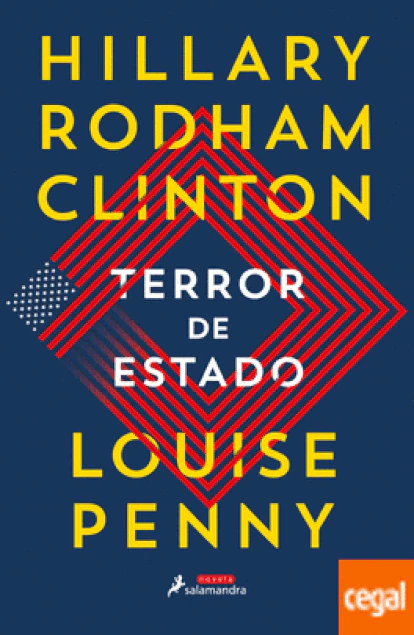
Autor: Louise Penny, Hillary Rodham Clinton.
Editorial: Salamandra, 2021.
Formato: 528 páginas, 21 euros.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Gracias por leer EL PAÍS
