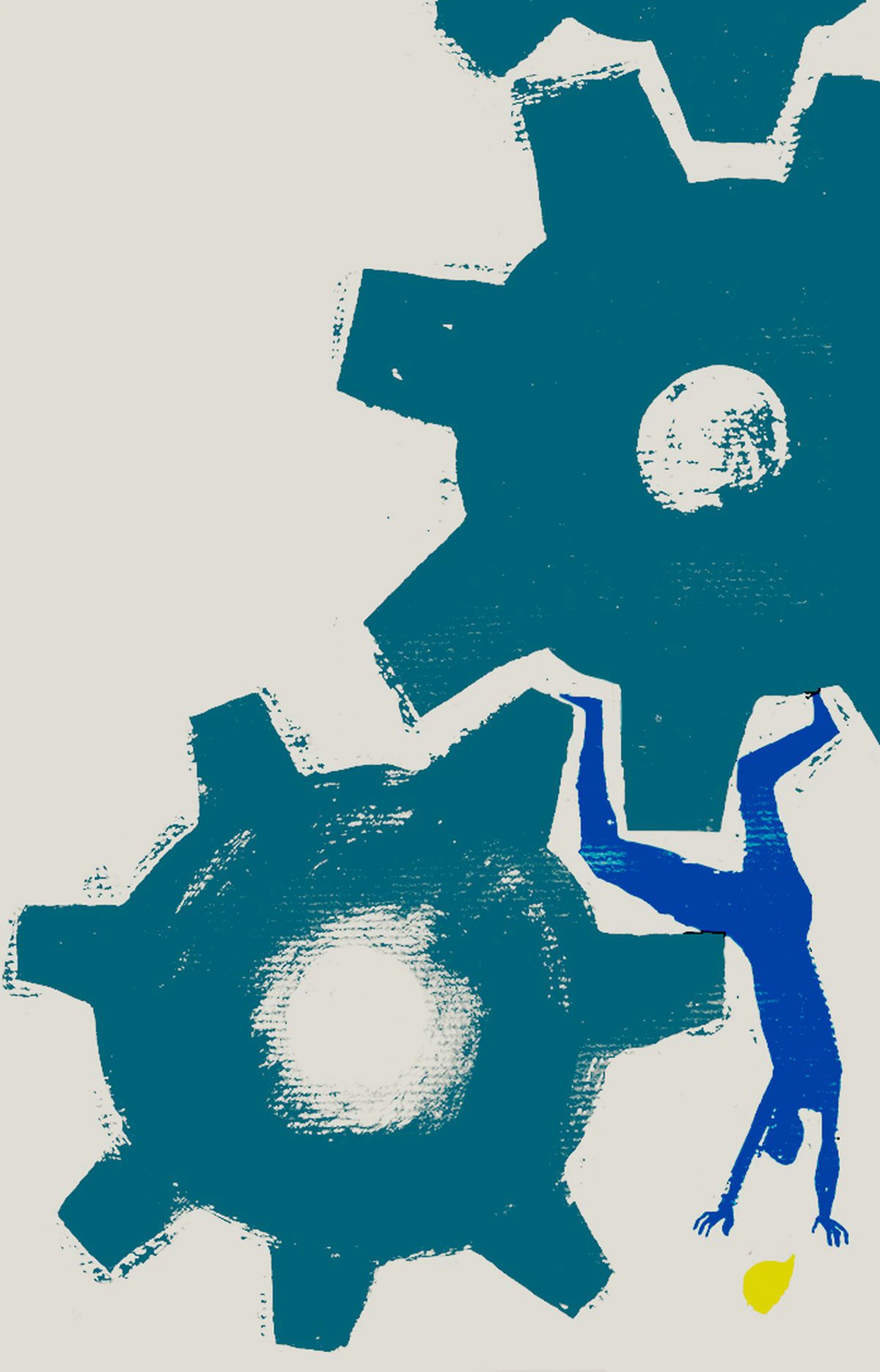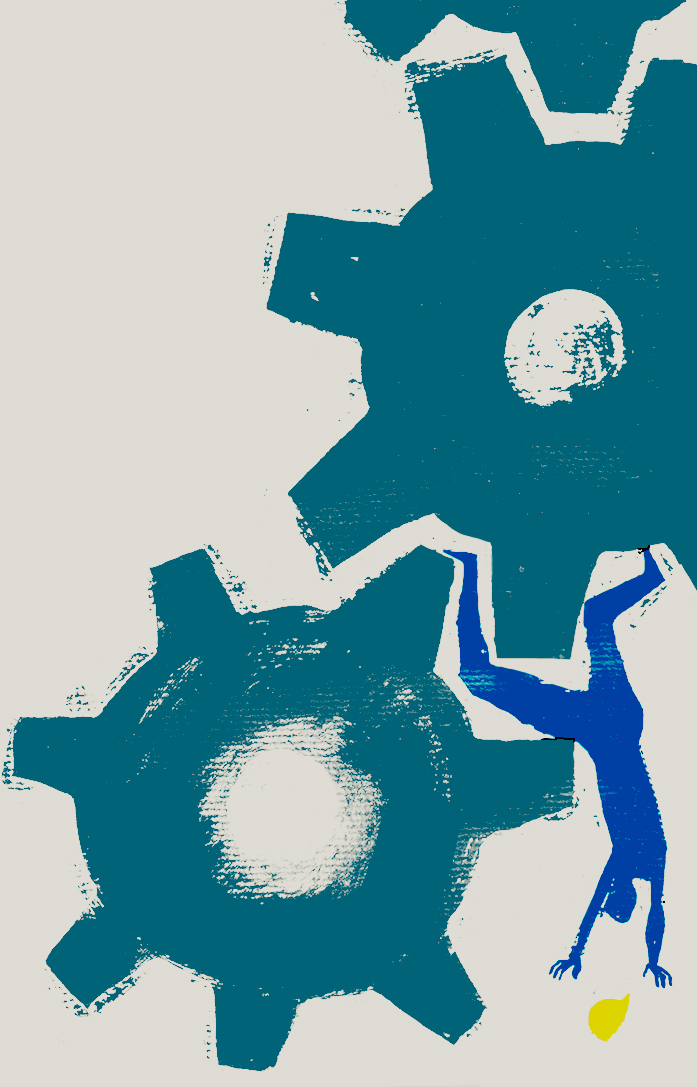
He aquí una paradoja curiosa. Los progresistas hablan de que vivimos en una época neoliberal, que nuestro tiempo está dominado por un “pensamiento único” que promueve la liberalización, desregulación y privatización de las actividades económicas, así como su despolitización. Los neoliberales, en cambio, creen que vivimos en una época socialdemócrata, con Estados hipertrofiados: el peso del sector público es elevado (por encima del 40% del PIB en casi todos los países desarrollados) y el gasto social se mantiene más o menos constante, representando alrededor del 40% del total de gasto público. ¿Quién tiene razón? ¿Vivimos en un mundo neoliberal o en uno socialdemócrata?
Responder a esta pregunta es más difícil de lo que parece. Por un lado, los Estados de bienestar mantienen el tipo a pesar de las crisis económicas y del predominio de las ideas neoliberales, pero la desigualdad que se produce en origen es hoy mayor que hace 40 años. Así, aunque los Estados de bienestar conserven su capacidad redistributiva, dicha capacidad se aplica a niveles más altos de desigualdad. En España este problema tiene una especial importancia, pues contamos con uno de los Estados de bienestar con menor capacidad redistributiva de Europa occidental.
La situación es, sin duda, diferente a la que se daba en las democracias liberales durante los llamados “treinta años gloriosos” (1945-75). Entonces el gasto social era notablemente menor, pero había una mayor sensación de seguridad y estabilidad y, sobre todo, una expectativa de progreso generacional. El aumento de las desigualdades y la impotencia de las democracias desarrolladas para frenarlas ha arruinado esa expectativa de progreso. Según una encuesta del Pew Research Center realizada en 13 países en 2017, la idea de que la generación siguiente vivirá peor que la de sus padres se ha extendido con fuerza en el mundo desarrollado, alcanzando un 71% de respuestas en Francia y un 69% en España.
Esta especie de pesimismo existencial puede ser resultado de muchos factores, pero uno de gran relevancia tiene que ver con la inseguridad que produce el mercado de trabajo. Es quizá en este ámbito en el que se aprecia un cambio más profundo con respecto a los “treinta gloriosos”: la correlación de fuerzas entre capital y trabajo se ha modificado a favor del capital.
El orden y la certidumbre del periodo de la posguerra europea se basaba en el equilibro entre empresas y sindicatos. Dicho equilibrio se ha roto, por causas muy diversas, entre otras los cambios tecnológicos asociados a la digitalización, la desindustrialización, el auge del poder financiero y la globalización. Los síntomas de la debilidad del trabajo frente al capital son múltiples. Mencionaré tres de ellos: en muchos países avanzados la tasa de sindicación ha caído notablemente con respecto a 1980; las rentas del capital como porcentaje del PIB han crecido en términos relativos frente a la renta salarial; y la recaudación por el impuesto de sociedades ha disminuido en muchos países (lo que indica la fortaleza del capital).
En España las consecuencias del predominio del capital son bastante obvias. Quizá recuerden al exministro Luis de Guindos anunciando al comisario Olli Rehn la inminente aprobación de una reforma laboral “extremadamente agresiva”, la que se puso en marcha en 2012. Dicha reforma facilitó la peculiar devaluación interna de España, basada en recortes salariales tanto mayores cuanto menor era el salario de los trabajadores y más jóvenes eran estos.
El mercado de trabajo en España está profundamente dañado y es una fuente permanente de desigualdad social: una tasa de paro muy superior a la del resto de países europeos, una tasa muy alta de temporalidad, elevada rotación en los puestos de trabajo, un índice alto de pobreza laboral, abuso de la subcontratación y fraude en el uso de figuras contractuales.
Estos problemas requieren una intervención decidida y ambiciosa que corrija la escandalosa precariedad del trabajo en España. Si queremos que nuestras relaciones laborales se parezcan algo más a las del norte de Europa, no bastará con cambios regulatorios. Habrá que complementar dichos cambios con transformaciones en nuestro sistema de formación, en la inversión en I+D y en el modelo productivo español. Al fin y al cabo, el alto nivel de precariedad del mercado español es consecuencia de una economía con un tejido empresarial muy atomizado que depende demasiado de bajos salarios y de actividades con escaso valor añadido. Los problemas de la baja productividad española no se arreglarán precarizando a todos los trabajadores, como pretenden liberales y conservadores.
Mientras no haya un cambio integral, los efectos de una nueva regulación del mercado de trabajo quedarán por debajo de las expectativas. La llegada de los fondos europeos constituye, en este sentido, una gran oportunidad para invertir en el cambio de modelo y cubrir los costes de adaptación al mismo. No solo sería una gran oportunidad perdida si la reforma del mercado laboral se quedase en una intervención mínima que permita al Gobierno decir que algo ha hecho en este terreno, sino que además tendría un coste electoral y reputacional para la coalición, desde luego para Podemos, que es el partido con mayor empeño en sacar adelante la reforma, pero también para los socialistas. El PSOE manifiesta dudas sobre la conveniencia de la reforma laboral. Cuanto más insiste en ello, más espacio deja a su rival para capitalizar políticamente este tema. Contribuye, además, a que el ruido de las tensiones en el seno de la coalición acalle las cuestiones vitales que se están ventilando.
Hay buenas razones para pensar que la precariedad e inseguridad laboral, así como la titubeante respuesta de los gobiernos progresistas a este problema, es una de las causas de la crisis que vive la socialdemocracia europea, crisis que, es importante recordar, comenzó antes de la recesión de 2008. El paulatino declive de los partidos socialdemócratas tiene mucho que ver con su reticencia o incapacidad para frenar o corregir las desigualdades laborales. Entre los años 2000 y 2020, los partidos socialdemócratas de Europa occidental perdieron, por término medio, 12 puntos porcentuales de voto, pasando del 32% del voto al 20% dos décadas después. En España, el PSOE cayó del 43,9% en 2008 al 22% en 2015. Desde entonces ha habido una cierta recuperación, con el 28% del voto en las últimas elecciones. Si quiere consolidar esa recuperación, el PSOE, como socio mayoritario de la coalición, no puede dejarse llevar por una visión tecnocrática y cortoplacista consistente en algún cambio cosmético de la reforma del PP. Es un asunto que afecta al núcleo duro de la propuesta socialdemócrata.
Lo lógico es que un Gobierno progresista aborde los problemas laborales con visión de futuro. Resulta evidente que tendrá que enfrentarse a fuertes resistencias, económicas e ideológicas (en una parte del empresariado, la derecha política y mediática, los think-tanks liberales). Esas resistencias serán tanto mayores cuanto que la nueva regulación no se limite a limar los elementos más lesivos de la reforma de 2012, sino que plantee un verdadero cambio de rumbo en un marco de relaciones laborales que resulta ineficiente e injusto. Si no se intenta seriamente, lo más probable, además, es que la coalición acabe rompiéndose.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Gracias por leer EL PAÍS
Source link