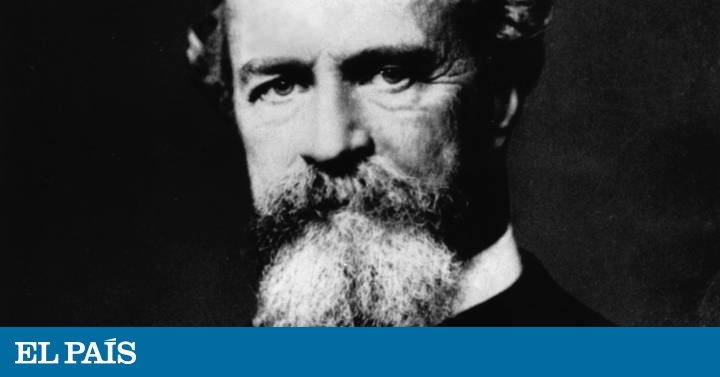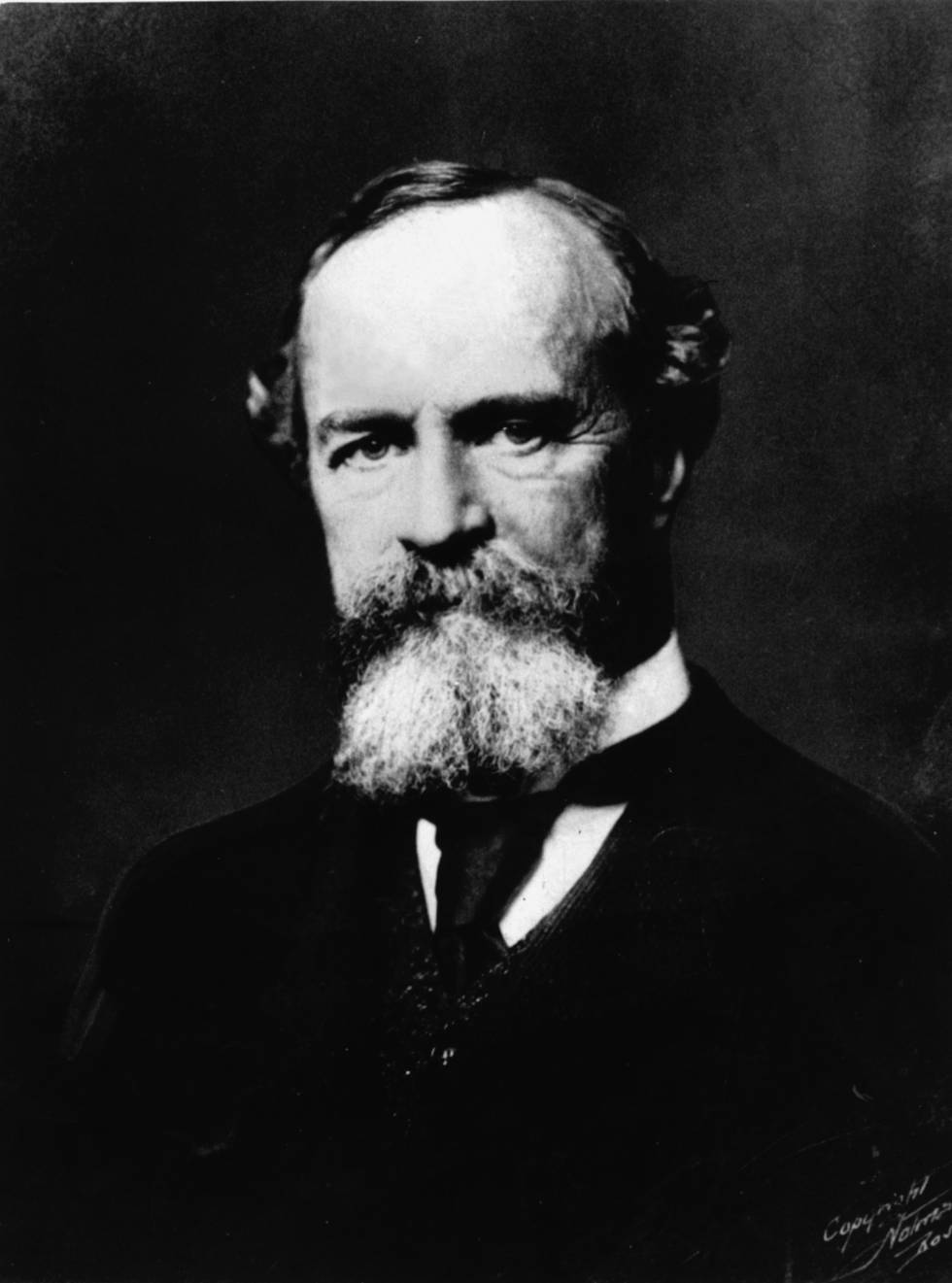
Inmigrante irlandés y pobre de solemnidad, el abuelo de William James llegó a la isla de Ellis sin zapatos, en una época en que sólo los tuberculosos, los anarquistas, los polígamos y los criminales eran deportados. Siendo un muchacho, se empleó en una mercería en Albany. Invirtió sus exiguas ganancias y acabó comprando la tienda. Con el tiempo se convirtió en el banquero más importante del estado de Nueva York. Se casó tres veces y tuvo 13 hijos. El padre del filósofo fue un bala perdida. Romántico, noctámbulo y bebedor, se dedicó a la única profesión que permite esas inclinaciones: el periodismo. Su vida de crápula le valió que lo desheredaran. Pleiteó durante una década y finalmente logró su parte en la herencia. La invirtió en la educación de sus hijos, entre ellos Henry, el escritor, William, el filósofo, y Alice, una de las primeras diaristas americanas. Henry se convirtió en el primer escritor americano estudiado en Oxford y William en el fundador de la psicología y el pragmatismo, una escuela deliciosa de pensamiento cuyo nombre no le hace justicia. Un método para apaciguar las interminables disputas metafísicas. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Libre o determinado? ¿Material o espiritual? James sugiere investigar cada posibilidad en función de sus consecuencias vitales. Si no hay diferencias de orden práctico, entonces las alternativas significan lo mismo y toda disputa es vana.
James llegó a la filosofía tras abandonar su vocación de pintor y asumir la formación científica que quería su padre. Se graduó en medicina pero nunca ejerció la profesión. No era animal de laboratorio, de hecho, se sentía incompatible con el tubo de ensayo. Prefería los experimentos con uno mismo. La psicología, entonces una excentricidad (que contribuyó a fundar), le permitió escapar de la fisiología y la anatomía, de las que fue profesor titular en Harvard. Era demasiado intenso para congeniar con la tibieza positivista y demasiado despierto para el materialismo, “que sugiere una infinita fábrica insomne” (Borges). Leyó a Schopenhauer, Spencer y Goethe, que le enseñaron a no sobrevalorar el método científico (un modo de satisfacer los deseos de una comunidad) y se negó a reducir las experiencias emocionales y estéticas a modelos mecánicos, epifenómenos o ilusiones creadas entre bastidores. La retórica de lo elemental (explicar lo elevado por lo inferior) le parecía vana y mojigata, una negligencia vital, una claudicación ante la aventura de la experiencia.
De estudiante participó de una expedición biológica por el Amazonas. Entonces consideraba que los naturalistas de gabinete eran tipos infames. Lo mismo pensaría después de los filósofos sistemáticos, que encerraban el todo en adjetivos y categorías, distanciados de la experiencia viva y numinosa. Preferiría el trabajo de campo o escuchar el relato de experiencias insólitas, antes que diseccionar el monstruo metafísico. Decía sarcásticamente que si lo religioso era una neurosis, el ateísmo podría ser una disfunción del hígado. Había heredado de su padre la desconfianza hacia el positivismo y su manía de ignorar aspectos ausentes y no cuantificables de la experiencia. La vida de la mente para James se cifraba en cómo aceptamos el universo, si lo hacemos de mala gana y parcialmente, o de todo corazón y en conjunto, si consideramos la vida como fábula o pesadilla. Esa sensibilidad hacia fuerzas invisibles y oscuras tenía su razón de ser. La nube opaca de la depresión lo visitó con frecuencia. Hasta el punto de que en su juventud tuvo que disciplinarse para “obligarse a vivir” y no romperse por dentro. Creía en muchas cosas en las que no suelen creer los filósofos, en lo que popularmente se llaman fantasmas o espíritus y los budistas llaman “cuerpo sutil”.
Tras leer un panfleto titulado La revelación anestésica y la esencia de la filosofía, James se sometió a la inhalación de óxido nitroso. Una experiencia que recomienda a todo aquel que quiera ver por sí mismo las fortalezas y debilidades de la filosofía de Hegel. Comprobó que el gas ralentizaba la actividad mental y suspendía la función analítica de la inteligencia, provocando estados expandidos de conciencia, euforia y alucinaciones. James publicó un detallado informe científico, donde destacaba una genuina “revelación metafísica” durante la cual pudo ver simultáneamente los vínculos sutiles que atan las cosas. La imposibilidad de expresar la torrencial sensación de identificación de los opuestos (lo trágico y lo cómico, la vida y la muerte, el bien y el mal) quedó de manifiesto cuando leyó lo anotado durante un trance, un conjunto de frases inconexas. Quedaba el recuerdo de una inmensa reconciliación, la misma que caracteriza a ciertos estados de ebriedad, y la sospecha de que “el hegelianismo era cierto después de todo”.
Cada oposición se desvanecía en una unidad superior en la cual se basaba y las llamadas contradicciones pertenecían al mismo nivel. Era como si los antagonismos del mundo se disolvieran y se rindieran en unidades sucesivas. El ego y sus objetos, lo mío y lo tuyo se hacían uno, y una de las especies, la más noble y mejor, asimila y absorbe a su opuesta. Otra de las sensaciones fue la certeza de que habitamos en un universo infinito donde el esfuerzo de lo finito resulta despreciable. Navegamos en la infinitud y ese es nuestros destino, ineludible y vertiginoso. Fue la emoción más poderosa había experimentado y concluyó, en línea con las upaniṣad, que la conciencia normal era sólo un tipo particular de conciencia. “Por encima de ella, separada por una pantalla trasparente, existen formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Podemos pasar por la vida sin sospechar de su existencia, pero si aplicamos el estímulo requerido, con un simple toque, aparecen con claridad tipos de mentalidad que probablemente tienen en algún lugar su campo de aplicación y adaptación”. Y parece estar hablando de ángeles, daimones o bodhisattvas cuando afirma que “ninguna descripción del universo puede ser definitiva si descuida esas otras formas de conciencia”. El profesor de Harvard confiesa que todo esto suena oscuro, pero se ve incapaz de sustraerse a la autoridad de aquella experiencia.
Cualquiera que haya probado el hachís o el ácido lisérgico sabe que estos estados, sistematizados por el yoga y las tradiciones chamánicas, permiten atisbar (conmoverse y percibir) un genio místico en la realidad. Bergson, con el que mantuvo amistad, le había sugerido que nada impide al pensador llevar hasta el final la idea que el misticismo le sugiere: un universo que no sería más que el aspecto visible y tangible del amor y la necesidad de amar”. Le fascinaba la idea de Bergson de una energía creadora y amante que fuera capaz de extraer de sí misma seres dignos de ser amados, pudiendo así sembrar mundos. Con ellos es posible mantener una relación magnética, pues el impulso vital y la materia son complementarios. La corriente vital que atraviesa la materia recorre incontables caminos y puede quedarse estancada en los pozos de la depresión. Finalmente, da con seres destinados a amar y ser amados, capaces de reconocer esa misma energía creadora como amor.
James se atrevió a ser un hereje de la filosofía, postulando un multiverso de hechos particulares donde la racionalidad existiera solo a trozos y no en bloque. Tuvo la sagacidad de advertir que la filosofía británica había caído (vía Hume) en manos de Kant (que creyó que el espacio y el tiempo eran anteriores a la mente y la percepción), e hizo la vista gorda hacia ese giro siniestro. Se mantuvo fiel al empirismo radical de Berkeley. Como recordó Borges, logró que sus hipótesis tranquilas fueran no menos atrayentes que las más fantásticas invenciones de la razón. Una filosofía supeditada a la vida, que no pretende reducir la diversidad y riqueza del mundo, sino simplemente acompañarla, crecer con ella.
En su estudio sobre las variedades de la experiencia religiosa, James se propuso deshacer la oposición entre ciencia y espiritualidad. Ambas pasarían a ser aspectos complementarios de una misma realidad. De ese modo no nos encontraríamos abocados a vivir en un mundo vacío de contenido interior. En la época de James la ciencia mecanicista empezaba a ser superada, sobre todo en el ámbito de la física. James pudo contemplar estos avances pero advertía que la visión positivista seguía profundamente arraigada en la gente instruida. Descartes seguía vivo en el consciente colectivo, sobre todo en la insistencia a considerar la extensión como algo inerte (y al margen del pensamiento). James prefería la visión pampsiquista (que ahora vuelve a estar de moda), le parecía un modo mejor de entender la naturaleza y tratar de imitarla, en lugar de la esta pulsión ciega que trata de someterla y sacar el máximo provecho de ella. Prefería la visión de que todo lo vivo está interconectado. Se puede arreglar una parte de un mecanismo sin dañar el resto, pero no ocurre lo mismo con lo vivo, porque cada una de sus partes corresponde a una totalidad interactiva. James reconoció las amenazas de la epistemología cartesiana, que hoy constatamos en forma de dramáticos avisos que nos lanza el planeta.
William James fue un escritor admirable que nos legó una serie de máximas inolvidables. No somos marionetas biológicas y nuestros ideales y valores no son el resultado de una fisiología ciega o inerte. Como científico, advirtió que la nada, el azar y la necesidad, son pobres elementos para sustentar la casuística del relato científico, un panorama estrecho y oscuro. Hace falta un relato mejor, un complemento sutil del espíritu, en el que intervengan la imaginación y el sentir, tal y como había ensayado Goethe. Hoy más que nunca se actualizan las propuestas de James y la necesidad de conciliar ambos mundos, de renovar nuestra envejecida cultura científica oficial. Reivindicar la intuición nunca está de más. Y no porque nos lleve a alguna parte, sino porque está de partida en todas partes.
Source link