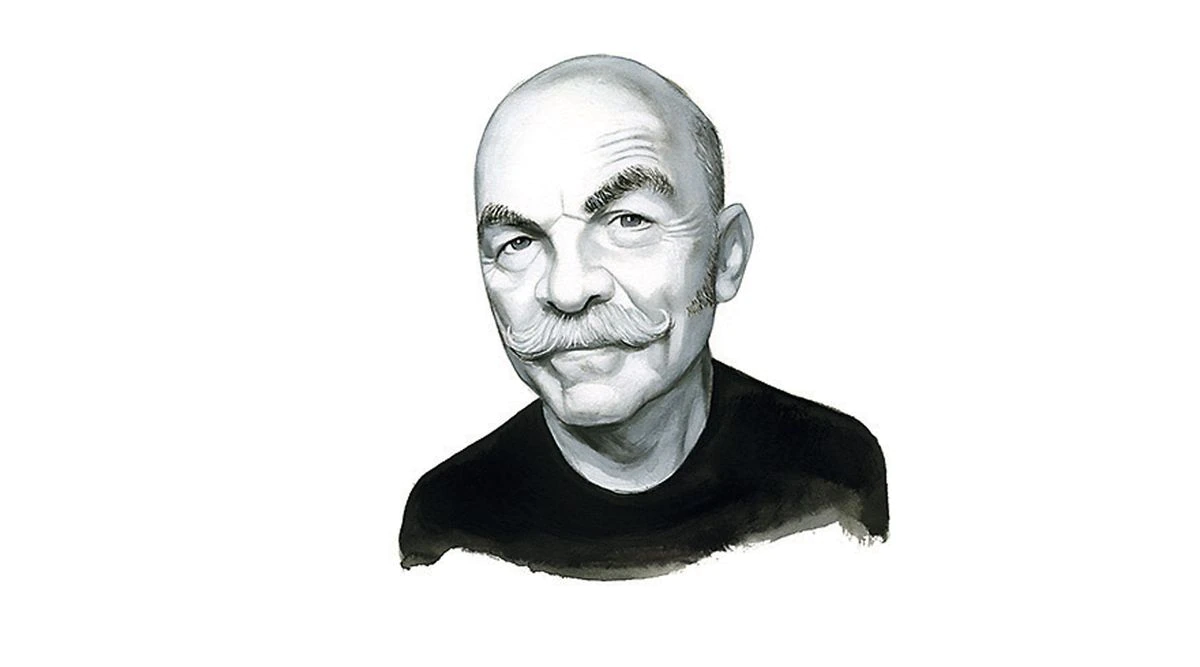Es duro: nos inflamos o inflacionamos o inflamamos o vaya a saber qué; no sabemos pero sabemos que es un problema, estamos preocupados. La inflación es una metáfora muy básica: un globo que se infla, se infla, se infla más —hasta que al fin revienta. La inflación, aquella rémora de tiempos pasados o países sobrepasados, ha vuelto a entrometerse en nuestras vidas de europeos solventes, pacíficos, módicamente satisfechos, para decir que no: que quizá no somos eso que creímos.
La palabra inflación no solo es preocupante; es, también, feúcha. Y engañosa: su origen no es el que parece. La palabra inflación viene de inflar, por supuesto, pero no los precios, como podríamos creer, sino la moneda. La palabra inflation empezó a usarse en economía hacia 1830, Estados Unidos: en esos días cantidades de bancos emitían billetes, supuestamente respaldados por sus reservas de oro o plata. Era el mercado en todo su esplendor. Pero resultó que muchos de esos bancos no tenían los tesoros que decían tener, o sea que sus billetes no valían lo que decían valer. Esos billetes estaban inflados —por la mentira de sus emisores— y fueron depreciándose. Esa fue la primera inflación.
Después los Estados controlaron la emisión de sus monedas y pudieron manejar sus inflaciones: cuando necesitaban emitían billetes, que a veces tenían respaldo y otras no. Cuando no lo tenían esos billetes valían cada vez menos, o sea: se precisaban más para comprar las mismas cosas, los precios aumentaban. Eso es, ahora, la inflación: que la moneda valga menos o las mercaderías valgan más. Que las cosas, al fin y al cabo, dejen de estar claras.
Soy casi argentino: cuando leo que Europa se preocupa por una inflación prevista del 6% o 7% anual me da el arranque de orgullo más estúpido, el de la víctima engreída: estos no saben lo que es una inflación en serio. Vengo de un país que ha sabido producir hiperinflaciones, saltos brutales del dinero al vacío, y que en los últimos 10 años mantiene un promedio del 30% o 40% anual y prevé, para este, acercarse al 60%. Ese saber tan prescindible me enseñó que lo peor de la inflación es la incertidumbre.
(Recuerdo aquellos días de 1990 o 2001, cuando las “híper” hacían que las cosas tuvieran un precio de mañana y otro de tarde: cuando el dinero era una convención sin convenciones, cuando había que gastarlo ya porque después quién sabe, cuando nadie sabía por cuánto trabajaba, cuando todo se deslizaba como agua entre los dedos.)
Y ahora, de pronto, no sabemos. Tenemos miedo del futuro. Vivimos una de esas épocas en que el futuro no es promesa sino amenaza: la amenaza ambiental, la amenaza demográfica, la amenaza política, ahora la amenaza militar. No sabemos qué queremos, solo sabemos lo que no; no esperamos cambios positivos, esperamos poder controlar o aminorar los negativos.
Para eso nos refugiamos en las certezas que podemos: religiones, leyes, banderas, cálculos económicos. Saber que gano tanto, que necesito tanto, que voy a poder pagar la luz y el gas y la comida de los niños y quizá, si acaso, una tele más grande o ropa nueva. Poder hacer las cuentas y prever: es poco pero tranquiliza. Para muchos, el negocio es claro: no espero grandes cosas a cambio de no temer grandes problemas. La inflación viene a romper ese pacto —y más, aliada con la guerra. La inflación es una forma banal, inmediata, de esa amenaza del futuro: otro modo de convencernos de que esto está por reventar. La inflación te obliga a vivir en el presente, que es el momento más difícil.
El presente se mueve, se te escapa: más cuanto menos tienes. La inflación, es obvio, castiga más a los que tienen menos. Si estás más o menos sobrado, que te aumenten la luz un 30% o las patatas un 10% es un engorro, que a lo sumo te indigna; si no sabes si llegas o no llegas te destruye el humor, la previsión, la vida.
La inflación, al fin y al cabo, es otro nombre de la desigualdad: a usted y a mí nos incomoda, a aquel o aquella los revienta. La inflación, como todo, es injusta. La justicia, quizá, consistiría en que todos tuviéramos los mismos problemas. Es un programa mínimo —que, todavía, nunca conseguimos.
Contenido exclusivo para suscriptores
Lee sin límites