Rezos para el año nuevo
Hoy es la víspera de la Nochevieja lunar, el bituun. Tsevegmed estima que en los próximos días recibirán la visita de decenas de familiares y amigos a los que hay que agasajar. No les faltará de nada, porque el ger está ya lleno de buuz, varios tipos de dulces, diferentes quesos —todos suponen una amenaza para la dentadura— y, sobre todo, botellas de vodka.
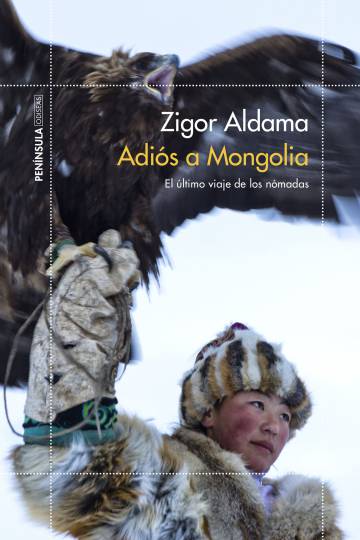
Nosotros preferimos viajar hasta la zona desértica para buscar una familia menos numerosa y acomodada con la que pasar el penúltimo día del año lunar. Sorprende la velocidad con la que pasamos de escarpadas montañas de corte alpino a interminables llanuras de secarral. Con la excepción de algunas dunas muy concretas, los desiertos en Mongolia son tan áridos como feos y monocromos. Este no es una excepción. Básicamente todo se reduce a piedras y polvo; polvo y piedras. A pesar de las bajas temperaturas, ni siquiera hay nieve para maquillar el paisaje. Solo algunos arbustos tristes y pelados salpican ocasionalmente el horizonte.
La familia de Davaanyam Sukh es la primera que encontramos al atardecer, después de varias horas de conducción. Se nota que los hombres que llenan su ger ya están a tono con la fiesta. Flota en el aire el olor a vodka, señal de que no nos costará ser bienvenidos. Nosotros sumamos la botella de rigor y, tras una breve introducción, nos aposentamos en una de las camas ubicadas en los laterales de la yurta.
Entre quienes charlan ruidosamente hay un monje con túnica carmesí llamado Batsukh Kolya. Davaanyam lo ha contratado para que bendiga el ganado en una ceremonia que se celebra con la última luz del día. Hemos llegado en el momento oportuno, justo cuando se levanta para preparar todo lo que necesita en una mesa. Sin duda, trabajo no le va a faltar, porque la familia tiene más de cien camellos, entre seiscientas y setecientas cabras y ovejas, quince caballos y diez vacas. Coloca sobre una tela amarilla un taco de hojas escritas en tibetano, se sienta y comienza a recitarlas. Su voz se convierte en un mantra que provoca sueño. Al principio, la familia y los amigos que se han dado cita en el ger de Davaanyam lo escuchan en silencio, pero pronto comienzan a hablar entre ellos. Primero en un susurro, luego cada vez más alto, hasta que el alboroto convierte el mantra de fondo en ruido estático.
Apenas hay un hilo de luz anaranjada en el horizonte cuando el monje sale al exterior para bañar a los animales en incienso. A los camellos no les hace ninguna gracia y se lo hacen saber con un fuerte berrido seguido en ocasiones de un generoso escupitajo. Al parecer uno de los machos está en celo y, además de pelearse con el resto, tiene el morro lleno de muy mala baba. Afortunadamente, está atado. Pero su constante enojo lo lleva a tirar con tanta fuerza que no sería de extrañar que arrancase la estaca que lo mantiene a raya. A Batsukh eso no parece importarle lo más mínimo, porque se sienta en el suelo al lado del camello y continúa recitando sus plegarias. Primero la hija mayor, Choidulam, de catorce años, es la que le sujeta la linterna para que pueda leer. Cuando la congelación amenaza sus manos, Davaanyam toma el relevo. La concisión nunca ha sido el fuerte de los sermones.
Dentro del ger, su mujer, Bolormaa Bataa, también reza. De rodillas y con las palmas de las manos unidas sobre su cabeza, pide que el próximo año sea benigno mirando las fotos de sus antepasados.
—Rezo para que los animales crezcan sanos, para que nadie nos robe el ganado y para que la familia prospere.
Mongolia fue durante siglos un país predominantemente budista. El comunismo, como en la vecina China, trató de erradicar la religión, pero la población continuó rezando en secreto. Ahora el budismo tibetano continúa siendo la creencia más extendida —más del 50% de la población lo practica—, pero se mezcla con el animismo, que estaba presente en el país mucho antes. Los chamanes continúan llevando a cabo todo tipo de rituales, y la superstición sigue arraigada en las zonas rurales.
Los Sukh se mudan una veintena de veces al año, y dentro de pocos días será la primera.
—Ya han empezado a parir las ovejas, así que es momento de buscar un lugar más adecuado para que crezcan. Aquí estamos demasiado expuestos a los animales salvajes.
Tras la ceremonia religiosa, es hora de relajarse. Eso sí, no hay mucho que hacer en una yurta ubicada en medio de la nada, así que Davaanyam abre otra botella de vodka y un grupo de amigos monta una timba. Amigos en masculino, porque solo juegan ellos. Tanto Bolormaa como sus dos hijas adolescentes se limitan a mirar y a servir a los invitados. Los mongoles suelen subrayar a menudo que la suya no es una sociedad patriarcal; afirman que hombres y mujeres son iguales, pero es evidente que se trata de una aseveración falsa. En todas las familias con las que hemos convivido, el mayor peso recae siempre sobre la mujer: es ella quien cuida casi en exclusiva de la prole, quien prepara la comida y ordeña el ganado y también la que sirve a los hombres en su tiempo de ocio, al que ella no parece tener derecho.
Las partidas de cartas se alargan sin misericordia. Los hombres se sirven el vodka entre sí, pero son las niñas las que les rellenan las tazas de té con leche mientras la madre cocina algo para los amigos —siempre en masculino— que continúan llegando: entran en la yurta, se saludan, toman un té, juegan una partida, brindan un par de rondas y se marchan por donde han venido, en motocicleta, con rumbo a otra yurta que no sé cómo encontrarán en la oscuridad de la noche. No es de extrañar que durante estos días de celebración encontremos a motoristas tirados en el suelo. No es que hayan sufrido un accidente, sino que están durmiendo una mona tan intensa que no se despeja ni a 35 grados bajo cero.
Entre té y té aprovecho para intercambiar algunas palabras con las dos adolescentes de la casa. Choidulam y Dejid, de catorce y once años, se sonrojan y hablan con una sonrisa de vergüenza. Ambas estudian en una pequeña localidad cercana, en la que residen con su abuela. Cuando las vacaciones del Año Nuevo concluyan, volverán a la ciudad. Pero la mayor asegura que ella sí quiere ser pastora.
—Me gusta la vida en el ger y me da miedo no encontrar un trabajo en la ciudad.
La pequeña, sin embargo, habla con aplomo y tiene planes muy diferentes.
—Yo no quiero vivir en el campo. Quiero estudiar y ser médica. Aquí estamos todo el día trabajando y, cuando puedo descansar, me aburro.
Las horas pasan y nosotros vamos buscando acomodo en el suelo o en las camas, en las que los dos hijos más pequeños, de cinco y seis años, ya están dormidos. No les afectan las risas ni los golpes que los hombres dan en la mesa cuando ganan una partida. La velada se está haciendo eterna, pero hay tanta gente que es imposible desplegar los sacos en el suelo. Parece que voy adquiriendo una de las capacidades que más admiro de los asiáticos y me quedo frito en la esquina de una cama, con las piernas colgando y el cuello en forma de ele. Siempre me he preguntado cómo consiguen dormirse en cualquier parte, y compruebo que es algo que se adquiere de forma natural. Miguel logra mantener los ojos abiertos, pero ya no es él: ha dejado de hacer fotos. Y nuestra intérprete, Enkhbayar Batsukh, logra mantenerse sentada, pero de vez en cuando la cabeza se le cae y se despierta de golpe.
Bien entrada la madrugada, los hombres deciden dar por concluida la noche y podemos ocupar el suelo. Se nota que el ger está erigido en el desierto, porque las piedras se clavan por todas partes. Solo una fina alfombra nos separa de la tierra y termino pensando que habría preferido continuar roncando en la esquina de la cama. Pero da igual, porque me duermo mucho antes de que se haga el silencio y de que apaguen la única bombilla de bajo consumo que ilumina el interior.
Algunas familias añaden trozos de carbón al fuego de la estufa por la noche para que el calor dure más tiempo. Los Sukh no. Así que las bostas de vaca y de oveja no tardan en consumirse. Aunque no falta calor humano en la yurta, no es suficiente para combatir los 25 grados bajo cero del exterior. Una vez más, terminamos despertándonos de frío a medianoche. Nos tapamos con todo lo que tenemos a nuestro alcance, incluida una pesada manta de lana de camello que apesta, pero no es suficiente para evitar un tembleque cada vez que sacamos el brazo para añadir otra capa. Con tanto peso encima es imposible moverse, aunque Miguel tampoco podría hacerlo porque se lo impide el gigantesco moratón de la pierna izquierda, que ahora ha tomado tintes ocres.
Las noches en el suelo de un ger son, sin duda, lo peor de Mongolia. Siempre nos prometemos que cada noche será la última, que haremos todo lo posible por encontrar un hotel a medio camino, pero siempre termina haciéndose tarde y la fascinación nos puede.
Afortunadamente, al día siguiente, después de asistir al ritual del ordeñado de las camellas y entrevistar a los padres, regresamos a Ulaangom y nos aposentamos en casa de Monya, que tiene dos viejos sofás cama en la habitación que utiliza como trastero. En cualquier otra ocasión habríamos fruncido el ceño al ver lo destartalados que lucen, pero ahora son gloria bendita.

El fin del invierno
«¡Ya ha acabado el invierno!» Uuganbaatar Davaasuren proclama la llegada de la primavera mientras se despereza, a pesar de que fuera de la yurta que habita con su familia la temperatura es de 18 grados bajo cero. Aparentemente ya es suficientemente elevada como para abandonar el campamento de invierno, un rudimentario establo de madera, y mudarse al asentamiento de primavera. Lo acompañarán su mujer, sus dos hijos, diez caballos, dos docenas de yaks, y unas quinientas ovejas y cabras entre las que se cuentan varias crías recién nacidas.
—Ha sido un invierno bueno, no ha hecho demasiado frío; la temperatura media ha rondado los 25 grados bajo cero, con mínimas de 42 bajo cero, y no han muerto muchos animales —declara.
El interior de la yurta ya está patas arriba, con muebles arrinconados y montañas de cosas por todas partes, así que Uuganbaatar nos recomienda pasar la noche en el ger de un amigo, que está a unos pocos kilómetros, y regresar mañana antes del amanecer para seguir todo el proceso de desmontaje del hogar.
—Siempre hemos sido nómadas, pero los niños se han mudado a la ciudad para asistir a clase y mi mujer vive con ellos la mayor parte del tiempo. Así que en el campo me quedo yo cuidando de los animales. Me da pena porque me siento solo, pero espero que mi hijo mayor me acompañe en cuanto termine los estudios. No lo veo fácil. El sistema educativo hace que niños y adolescentes terminen prefiriendo la ciudad al campo. Antes empezaban la escuela a los ocho años, cuando ya son más independientes, pero ahora comienzan a los seis, demasiado pequeños para ir solos. Por eso a veces la madre o los tíos tienen que establecerse allí para cuidar de los pequeños. Desafortunadamente, para alguien como yo, en la ciudad no hay nada más que miseria. No le echo la culpa al Gobierno, que puede hacer poco al respecto, pero sí espero que mejore la seguridad social y aumente las pensiones de los pastores para que podamos vivir dignamente nuestros últimos días.
Uuganbaatar se toma un té y reconoce que la vida seminómada se va imponiendo en el campo.
—Cada vez son más los que tienen dos gers, uno en el campo y otro en la ciudad. Pasan el invierno en el segundo y pagan a alguien para que cuide de los animales durante los meses más duros. Pero para eso hay que tener suficiente dinero, y nosotros no lo tenemos.
Uuganbaatar se muda una docena de veces al año. La de mañana será la primera, y también la más larga, porque viajarán casi 100 kilómetros.
—Luego hay veces que solo nos movemos 500 metros, sobre todo si llueve. Los animales remueven demasiado la tierra y crean un barrizal enorme.
El ger se encuentra muy cerca de una gigantesca duna y en medio de un paisaje marciano. La tierra es roja y yerma. Parece incandescente con la cálida luz del atardecer, y no cuesta imaginarse un robot explorador como el Curiosity de la NASA dejando marcas de rodada por la gigantesca explanada rodeada de montañas con las cumbres nevadas que la familia de Uuganbaatar tiene a modo de patio.
Nos despedimos antes de que se haga de noche y encontramos fácilmente al amigo, que nos acoge con la hospitalidad acostumbrada. También como siempre, la noche es una tortura de perros ladrando, bebés llorando y hombres roncando. Por lo menos en esta ocasión han tenido a bien echar unos trozos de carbón que alargan la vida del fuego.
El despertador suena a las 6:45. No queremos retrasarnos porque va a ser un día largo y Uuganbaatar tiene la deferencia de esperarnos. A veces pienso que sería capaz de comerme el Nescafé sin agua, mezclándolo con mi propia saliva, pero me da tiempo a preparar un termo del elixir que nos mantiene despiertos. Salimos con unas galletas en los bolsillos y llegamos a la yurta de Uuganbaatar cuando el cielo comienza a clarear.
El horizonte tiene un tono azulado que, según gana intensidad, va apagando el espectacular manto de estrellas que nos acompaña durante casi todos los viajes. El frío es como el que sentimos al llegar a Ulán Bator: parece poca cosa, pero te congela en cuestión de minutos. Por eso Uuganbaatar señala que hay que tapar bien a las ovejas recién nacidas. Otros nómadas con los que nos cruzamos por el camino incluso las transportan dentro de su ropa: el deel es perfecto, porque pueden sacar la cabeza por la abertura lateral de la chaqueta y mantener el cuerpo bien caliente dentro.
La pareja nos saluda con calidez y comienza el desmontado del ger. Cronometramos la operación, no porque busquen batir récords, sino porque queremos comprobar si se realiza de forma tan rápida como nos han dicho. Y vaya si no defraudan. Con la ayuda del amigo que nos ha alojado la noche anterior, Uuganbaatar y su mujer, Baigalmaa Rolom, hacen desaparecer la yurta en 28 minutos. Primero, las capas de aislamiento de tela y fieltro.
Luego, los pocos muebles de la familia y la estufa-cocina metálica con su chimenea. Finalmente, la mujer se queda sujetando los dos pilares centrales mientras su marido retira la estructura radial de madera que sujeta el techo. Lo último que recogen es el rifle artesanal que utilizan para cazar los lobos que acechan a las ovejas. Todo se sube al camión ruso de la familia, cuyo motor se tapa con una manta para evitar que arrancarlo se convierta en una odisea. Aun así, lleva un rato lograr que deje de toser y que ruja de forma continuada.
Son las 8:30 de la mañana cuando partimos dejando una sombra circular oscura en el suelo, allí donde estaba montado el ger. Hace ya varias horas que el hijo mayor, Purevbat, salió a caballo con su abuela, Davaasuren, para llevar al resto del rebaño. Comenzaron a trotar antes del alba y llegarán cuando el sol se haya puesto. Nos los encontramos a medio camino, en un escarpado valle con montañas todavía cubiertas de hielo. Sonríen, y con el cambio de expresión se cae un poco de la escarcha que se ha formado en sus cejas. Cualquier persona de otro lugar habría descabalgado hace tiempo, pero para ellos no es más que un invierno templado. Después de un diálogo breve para confirmar que todo va según lo previsto, Uuganbaatar vuelve a apretar el acelerador y nosotros lo seguimos en el coche. De vez en cuando, siempre que hay una montaña desde la que se puede tomar una buena panorámica, los adelantamos para inmortalizar su viaje desde un punto elevado.
A las 11:20 llegamos a un nuevo valle. Esta vez el suelo está cubierto de nieve, razón por la que Uuganbaatar lo escoge para montar el campamento.
—La nieve y el hielo son agua. Pronto se derretirán y aquí crecerá hierba. Pero el lugar en el que estábamos seguirá siendo un páramo —justifica.
El montaje de la yurta es más laborioso. Lleva casi dos horas, sin incluir el trabajo de colocar los muebles y enseres diversos, así como la instalación de la estufa y la disposición de varias capas de alfombras para hacer el suelo más mullido.
Lo que no hace falta es buscar el lugar idóneo, porque todavía es visible el círculo que dejó el año pasado, cuando también escogieron esta ubicación.
—En realidad los nómadas solemos movernos siempre por los mismos sitios, con pequeñas desviaciones en caso de que el tiempo sea inusual. Para cambiar de provincia o de área necesitamos un permiso especial.
La construcción se comienza por el perímetro circular de rejilla. Las diferentes secciones se clavan en la tierra y se enlazan entre sí con cuerdas. El círculo se cierra con la puerta azul. A continuación, una persona se ubica en el centro sujetando los dos pilares sobre los que se coloca la pieza circular cenital, a la que se van insertando las varas radiales que crean el techo. En la primera fase del montaje todo tiene una apariencia endeble; no deja de ser un esqueleto de madera que amenaza con venirse abajo a poco que sople el viento.
Pero las apariencias engañan. En yurtas nos hemos cobijado de tormentas de arena en el desierto del Gobi y de fuertes ventiscas en la frontera con Kazajistán. En ambos casos, las viviendas han aguantado el envite sin inmutarse, aunque el estruendo del viento ponía los pelos de punta. La única amenaza cuyo peligro real hemos podido constatar es el fuego: nada más llegar a Uliastai, una columna de humo y el inusual ruido de sirenas nos guiaron hasta un ger en llamas. Para cuando los bomberos habían logrado apagarlo, todo en su interior había quedado reducido a cenizas. Afortunadamente, nadie sufrió heridas.
Esa debilidad salta a la vista cuando Uuganbaatar y Baigalmaa comienzan a cubrir la madera con las diferentes capas aislantes. La primera, en el techo, es una tela blanca que no tiene más grosor que una sábana. Las paredes sí se forran con fieltro, al que luego se van añadiendo diferentes capas de lana.
—Según el frío que haga ponemos más o menos. Ahora ya comienza a calentar y dentro de poco las temperaturas máximas superarán los cero grados, así que con tres es suficiente.
La última tela tiene propiedades impermeables y es la única que cubre toda la estructura, proporcionando una sensación de uniformidad. En el suelo, una primera capa de plástico evita que la humedad de la tierra se filtre, y luego varias alfombras hacen de aislante térmico y le confieren a la yurta el típico calor hogareño. Las paredes están cubiertas de una tela con estampados florales sobre un fondo verde. Es todo muy kitsch, pero la pareja está muy orgullosa del resultado. Aunque todavía no han colocado ningún mueble, Uuganbaatar se reclina en el suelo, se lía un cigarrillo, le añade una enmarañada boquilla plateada y se lo fuma mientras abre una botella de vodka para celebrar el éxito del traslado. Tiene una sonrisa pícara, y con un chupito nos desea buen viaje en nuestro camino de regreso a Uliastai.
Source link
